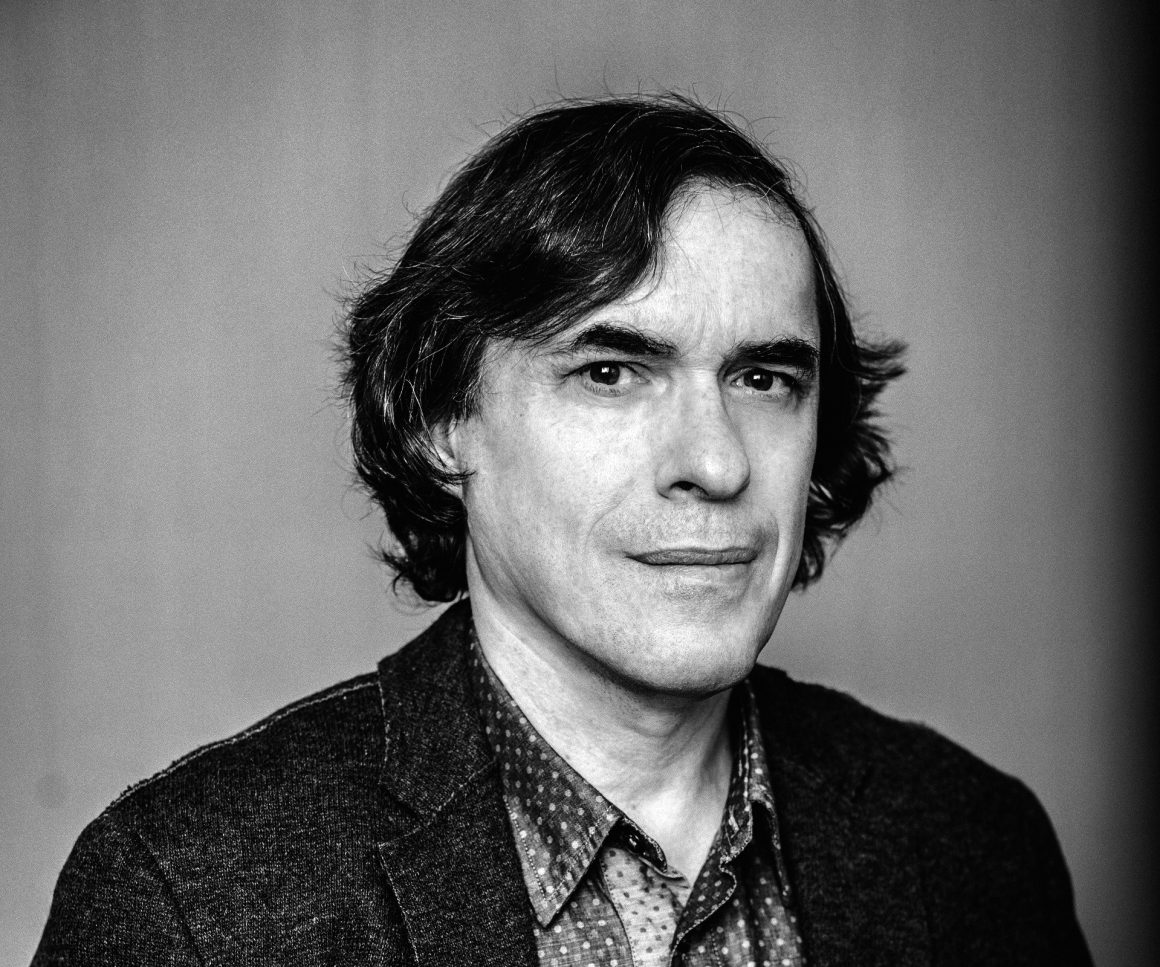Traducción del rumano de Marian Ochoa de Eribe
Estimados amigos,
En su diálogo La República, Platón imagina lo que para él sería la ciudad ideal, pero que nosotros, con la desventurada experiencia de todas las sociedades utópicas puestas en práctica desde aquella época, denominamos más bien una cárcel ideal. Era la ciudad cuyos dirigentes tenían derecho a mentir por el bien del pueblo, en la que el control sobre cada ciudadano era total y abarcaba todos los aspectos de la vida, en la que no existía el derecho a la libertad de expresión, en la que los mejores guerreros eran recompensados con las mujeres más bellas en un proceso de eugenesia social que anticipaba el nazismo. Todo ello en nombre de una sociedad inerte, paralizada, donde el individuo era tan solo una pieza indispensable en el mecanismo del estado. Todos los estados totalitarios imaginados a lo largo del tiempo han compartido algo de la pesadilla de la república de Platón.
En aquel mundo, el filósofo incluía también a los artistas, poetas y músicos, cuyo papel era celebrar el estado y a sus dirigentes. Solo se admitían, en la música, las tonalidades mayores, heroicas, optimistas, y estaba terminantemente prohibido alejarse de ellas. Una modificación del modo musical, decía Platón en una de sus páginas más asombrosas, era peligrosa porque podía provocar el vuelco del sistema social. El poder del arte no ha sido jamás expuesto con tanto recelo y espanto. Para el filósofo griego, la música no es un placer de los sentidos, tampoco puro hedonismo, sino que es una fuerza terrible, revolucionaria, que los estados deben temer. Estamos acostumbrados, gracias al pensamiento marxista, a creer que “la base determina la superestructura”. Pues bien, para Platón la supraestructura musical y artística de la ciudad ideal podía minar su base totalitaria.
Si la música tiene un potencial subversivo y es capaz de trastornar el orden social, la poesía es más temible aún. En la ciudad-estado platónica, los únicos poetas admitidos son los oficiales, los laureados, que cantan himnos y odas a la grandeza de la ciudad. Su partitura está estrictamente regulada, su discurso estético es uno e invariable. El poeta libre, con un discurso plural, ese que imita todas las voces de la ciudad, no encuentra hueco en el orden preestablecido. Él es llamado ante los gobernantes, que se inclinan ante él y reconocen su genio, pero le ruegan que abandone la ciudad, porque no resulta útil en ella. No son genios lo que necesita la sociedad ideal, sino conformistas. El genio es incontrolable y, por ello, subversivo. Él provoca el cambio que más temen los legisladores. Él introduce en la ciudad el desasosiego, la duda, la ironía, el sarcasmo, la sublevación, a fin de cuentas. Él expresa, como decía Kafka sobre su propio arte, la “negatividad” en un mundo de sonrisas felices dibujadas en globos. La literatura, escribía también el autor praguense, no tiene que consolar ni alegrar, sino que debe despertar las conciencias. Debe ser un hacha que rompa el hielo de la mente de las personas.
Pero precisamente este hielo es el orden de la ciudad ideal. Esa incapacidad de evolucionar, esa muerte del alma sobre la que han escrito todos los contrarios a los sistemas totalitarios. El artista, en especial el poeta, se ha opuesto siempre al orden, a la disciplina, a las reglas, a los sistemas, en todas las épocas y en cualquier tipo de sociedad. Le han repugnado siempre el conformismo y la hipocresía. Ha refutado las verdades y los valores aceptados por la mayoría. Se ha alzado siempre contra todo aquello que asfixie la libertad humana. La poesía no es entretenimiento y el poeta no es, como piensan tantos todavía, un inadaptado con la cabeza en las nubes. Incluso en las formas aparentemente inofensivas, como un soneto de amor o un poema sobre la naturaleza, la poesía resulta subversiva en los mundos sometidos a un control estricto, pues esos poemas están impregnados de libertad interior. Incluso en ellos existe el fermento de la insurrección y de la desobediencia.
Durante miles de años, desde La República de Platón hasta nuestros días, los poetas, aparentes pájaros cantores, inútiles e incluso un tanto ridículos a ojos de sus semejantes, han sido perseguidos sistemáticamente, acosados y muchas veces asesinados por sus ideas y sus visiones, y sus libros han sido censurados, prohibidos y quemados en numerosos momentos de la historia. El arte de la poesía, siempre a la búsqueda de la belleza, siempre agonizante y siempre resucitada, se ha encontrado invariablemente entre los medios más eficaces para reavivar las conciencias, para despertar la dignidad humana, para preservar la libertad siempre amenazada en nuestro mundo hobbesiano. La poesía es, de hecho, otro nombre para la libertad.
El poeta es temido y acosado, desde hace miles de años, no solo por su subversión fundamental. En un relato profético titulado El informe de Brodie, Borges habla sobre un mundo humano en profunda decadencia, aletargado, anárquico, lo opuesto a la ciudad platónica. Los miembros de la tribu descubierta por Brodie yacen en el barro, abúlicos, carentes de conciencia de sí mismos y de las instituciones. Pero, de vez en cuando, cuenta Borges, uno de esos que yacen en el suelo se incorpora y, perturbado y alucinado, grita unas palabras que ni siquiera él mismo alcanza a comprender. Si estas asombran y conmueven a los demás, el que las ha pronunciado es llamado “poeta” y a partir de ese momento cualquiera tiene derecho a matarlo. La parábola borgesiana muestra una vez más cuánta energía sagrada encierra el extraño acto de la poesía.
Pues el poeta no es tan solo un revolucionario, es también un profeta. Es un médium a través del cual habla una criatura inapelable y extraña. Es un portal a través del cual lo milagroso, lo sagrado, lo demoníaco, lo extático, lo obsceno, lo divino y lo terrible penetran en nuestro mundo. Él no habla tan solo con sus palabras, para sus semejantes, sino con las enigmáticas palatales y las fricativas de la voz del más allá. Él no es perseguido y asesinado únicamente como un simple contestatario de cualquier orden y de cualquier sistema social, sino también como una voz de lo incognoscible y de lo indomable que el filisteo, el burgués, el hombre materialista teme más que cualquier otra cosa. Los profetas bíblicos no profetizaban voluntariamente, sino obligados por la divinidad, de la que a menudo procuraban huir y esconderse, pues la profecía te quema por dentro como una llama que no se apaga. Del mismo modo, los poetas no pueden callar, tampoco cuando se encuentran bajo la amenaza del hambre, de la pobreza, del desprecio público o del poder arbitrario. Su voz interior debe hacerse oír a cualquier precio.
A pesar de todo esto, pocas veces el desinterés por la poesía, el olvido de su esencia revolucionaria y profética han sido más evidentes que hoy en día, cuando ser poeta y ser vagabundo, asocial, raro, son equivalentes para mucha gente. Una tercera característica de la poesía, tan importante como las dos primeras, se puede deducir de una soberbia página de J.D. Salinger. En el relato Levantad, carpinteros, la viga del tejado, Seymour Glass, el poeta y profeta de su familia, va de visita a casa de su prometida, Muriel, para conocer a sus padres. Estos saben que el joven Seymour ha regresado de la II Guerra Mundial con un síndrome postraumático y están preocupados por su hija. Su intranquilidad se acentúa más aún cuando, al preguntarle qué quiere hacer ahora, una vez que la guerra ha finalizado, él responde: “Querría ser un gato muerto”. Ante esa respuesta, los padres se quedan estupefactos y piensan que el prometido de su hija ha perdido el juicio. Pero Seymour le explica posteriormente a su novia que él se ha referido a una antigua parábola zen. Cuando le preguntan a un monje Zen cuál es el objeto más valioso del mundo, él responde: “Un gato muerto, pues nadie puede ponerle precio”.
La poesía es el gato muerto del mundo consumista, hedonista y mediático en el que vivimos. No se puede imaginar una presencia más ausente, una grandeza más humilde, un terror más dulce. Nadie parece ponerle precio y, sin embargo, no existe nada más valioso. Solo la encontramos en las librerías si tenemos la paciencia de llegar hasta las últimas filas de las estanterías. Los poetas no tienen ya estatuas, como en el siglo XIX, ni reputación, como en el siglo XX. Obsesionadas por las ventas y la rentabilidad, las editoriales huyen de la poesía como alma que lleva el diablo. No se puede imaginar hoy en día un destino más dramático que el del poeta que decida consagrar toda su vida al arte. Los antiguos arruinaban su vida (en muchas ocasiones también la de otros) por la locura de un verso hermoso, pero confiaban al menos en el reconocimiento de las generaciones venideras. Ellos podían creer sinceramente que la belleza –como dijo Dostoievski– es la salvación del mundo, pero hoy ya no sabemos qué es la belleza, ni tampoco el mundo, y no entendemos qué significa “salvar”. ¿Qué vas a salvar si vivimos en lo inmanente y lo aleatorio? Sin la perspectiva de conseguir algo a través del arte y, en definitiva, de su profesión, sin la esperanza en la gloria y en la posteridad, el poeta está condenado a la vida asocial y fantasiosa del consumidor de hachís. “El poeta, como el soldado, no tiene vida propia, / su vida propia es polvo y pólvora”,escribía Nichita Stănescu. Hoy, cuando la civilización del libro agoniza y cuando penetramos con voluptuosidad en los espantosos desfiladeros de lo virtual, la poesía es menos visible aún. La modernidad implicaba una civilización centrada en la cultura, una cultura centrada en el arte, un arte centrado en la literatura y una literatura centrada en la poesía. La poesía en la época de Valéry, Ungaretti y T.S. Eliot era el meollo del meollo de nuestro mundo. Ahora, la descentralización postmoderna ha producido una civilización sin cultura, una cultura sin arte, un arte sin literatura y una literatura sin poesía. En cierto modo, los polos de la vida humana se han invertido de manera brusca y las primeras víctimas han sido los poetas.
Y, sin embargo, humillada y disuelta en el tejido social, casi desaparecida como profesión y como arte, la poesía sigue siendo omnipresente y ubicua como el aire que nos envuelve. Pues, antes que una fórmula y una técnica literaria, la poesía es un modo de vida y una forma de mirar el mundo. Expulsados de nuevo de la ciudad-estado, los poetas han aprendido a luchar con las mismas armas de la civilización que los condena. Han comprendido la alegría del anonimato, la alegría de la autosuficiencia de producir textos para unos cuantos amigos, han aprendido a protegerse de la brutalidad del mundo circundante y de la vulgaridad del éxito. Nada es más discreto, más admirable y más triste, en cierto sentido, que el poeta de hoy, el último artesano en un mundo de copias sin original, como escribía Baudrillard, el último ingenuo en un mundo de arribistas.
Revolucionaria, profética y ubicua como el aire, la poesía ha iluminado también toda mi vida. No he sido nunca otra cosa que poeta. Incluso mis novelas son, de hecho, poemas. He escrito siempre poesía como una forma de libertad, de solidaridad, de empatía para con todos los hombres. He escrito en contra de las guerras y las discriminaciones de toda índole. He escrito para los que leen poesía y para los que jamás leen poesía.
Agradezco por ello, con modestia y reconocimiento, al jurado que me ha concedido el gran premio internacional de la FIL, es un honor y una alegría inconcebible encontrarme ahora en la lista de los escritores que, desde 1991, han tenido la oportunidad de recibirlo. Recorrer esa lista que abarca a algunos de mis héroes literarios, como Nicanor Parra, Juan Goytisolo, Antonio Lobo Antunes, Alfredo Bryce Echenique, Yves Bonnefoy o Enrique Vila-Matas es suficiente para demostrar la calidad y la importancia incomparables de este reputado premio. Muchas gracias, asimismo, a la presidencia del premio y al presidente de la Feria del Libro de Guadalajara, una de las ferias del libro más famosas del mundo. Y para acabar, gracias a todos los que se encuentran ahora junto a nosotros en esta sala.