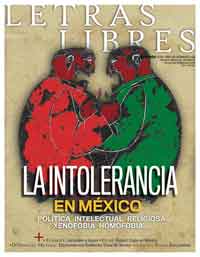El cuerpo es una casa. No es como una casa. Es una casa. Aventuro esa analogía después de escuchar a los enfermos cuando abandonan el mare magnum del pathos. Muchos de ellos, atrapados en la oscuridad, narran historias. Los insomnios no son mudos. Piden cuentas. Exigen la construcción de un diván. Son compañeros incómodos, con frecuencia desagradables. Preguntan y preguntan. No se detienen, no saben lo que significa misericordia. Preguntan hasta el amanecer.
Algunos enfermos padecen sus insomnios. No duermen. Dolor, angustia y miedo son preámbulo de las preguntas propias del pathos y de la incertidumbre que atosiga: ¿me recuperaré?, ¿moriré? Muchos se sientan en la cama; cuando se aburren encienden la televisión. Algunos dan vueltas y vueltas y vueltas. No pocos deambulan, sin destino, con el cuerpo o con la mente. Otros caminan un rato; cuando el rato termina o la fuerza se agota, leen; cuando la vista se cansa, recuentan. En la enfermedad, recuento e insomnio son sinónimos.
En las noches de insomnio los demonios de la angustia abandonan sus moradas y asaltan al enfermo. El insomnio puede ser un proceso de demolición. El pánico engulle. Se apersona. Arredra. La mayoría procura escabullirse. No se trata de matar la noche. La apuesta es otra: Instalarse en el insomnio, seducirlo, tocarlo y meterse dentro de él hasta convertirlo en un espacio menos hostil.
Muchos enfermos quedan atrapados en el tiempo de la noche. En ese tiempo largo el cuerpo se topa con la enfermedad, con la historia que escribió y con la que no escribió. Las noches de los enfermos son noches de encuentros y desencuentros. La agudeza visual penetra y desmenuza todo. Nada, absolutamente nada, es extraño. La palabra desapercibida no existe. La enfermedad es maestra. Enseña. Hay cosas que solo se consiguen después de perderlas. Por ejemplo, pensar sin el temor que implica pensar. Por ejemplo, decir mañana sin el fardo de la quimioterapia a cuestas. Por ejemplo, mirarse al espejo.
Las noches de los enfermos son largas. Duran más que las de los sanos. No son horas de 60 minutos. Son horas de tresmilseiscientossegundos. A muchos la nostalgia los regresa a sus primeras moradas; otros retornan a la última, a la que dejaron cuando marcharon al hospital. Regresar a casa es una vivencia frecuente en quienes sufren dolor o experimentan pérdidas. Regresar motu proprio suele ser terapéutico: los recuerdos tienden brazos. La casa resguarda, protege, abraza. Atrapados por la enfermedad muchos pacientes sueñan con su hogar. Aunque no recuerdo las palabras exactas, fue Blas Pascal quien dijo: “al hombre le suceden tantas cosas por no saber estar a solas en su casa”. Poco importa la exactitud de las palabras. La idea es correcta. La casa es magnífico resguardo. Lo saben los enfermos.
Cada noche sueño lo mismo. No puedo olvidar ni mi cuarto ni el cajón donde guardo mis escritos. No puedo evitar caminar por el pasillo que me lleva al asiento donde escribo. Ahí es donde la vida habla. Ahora me percato de la siguiente certeza: mi asiento es cómplice y amigo. Su respaldo, sus brazos, la tela, todo. Ahí sucede, ahí sucedo. Regreso y regreso a ese asiento. En ese lugar imagino. Escribo. Escribo deseos y no escribo. Cuando no escribo, escucho: el silencio llena todo. Entonces pienso. Pienso en “la nada”. Me repito. Así me entiendo mejor: “Pienso en la nada.”
En ese interludio, entre las palabras que fluyen y las que nunca llegan, la nada adquiere otros significados. La nada es un espacio único. Es un momento sin límites, un instante infinito. No hay cómo llenarla. Recuerdo el título de un gran ensayo: “¿Qué pasa cuando nada pasa?” Georges Perec asegura que pasan muchas cosas. Me uno a él. Tiene razón. En la vida, cuando nada pasa, todo pasa. Pasa la vida. Cuando la enfermedad convierte el tiempo en polvo y los días se llenan de tintes lúgubres, la única forma de atrapar el lenguaje de los míos y del mundo es en casa, en mi cuarto, al lado de las plantas, con el olor del puro, en la borra del café que siempre me acompaña. ¿Qué hay detrás de la borra?
Antes de enfermar hubiese respondido “nada”; enfermo respondo “todo”: el deseo del café que me lleva al supermercado, el aroma del café cuando abro la lata, el recuerdo de la bolsa de café brasileño regalo de Gloria, la taza sin agua, la taza con agua, el tiempo del agua, el sonido del hervor, el vapor que murmura, el color del café, la belleza del rito. El rito del café revive otros ritos. La cadencia de los días donde lo mismo siempre es lo mismo, las teselas que aguardan las manos del artesano y la emoción que embriaga cuando el hijo da sus primeros pasos son el lampo siempre añorado. Ritos donde lo único que sucede es la vida, la vida del tiempo del agua. El tiempo del agua es una metáfora bellísima. Quisiera escribir más acerca de ella pero no sé hacerlo. Me sobran sensaciones. Me faltan palabras.
La borra no es nada: su destino es el desagüe. La borra no es mucho, es todo. Es un pedazo de vida, de la misma vida contada incontables veces, de la vida mirada por medio del infinito lenguaje de la borra cuyas imágenes, aunque sean iguales, siempre difieren. Basta esparcir diez o veinte veces el pozo del café sobre un plato: las figuras nunca son iguales. La borra del café de casa es única. Habla.
Algunas de esas palabras las dijo un enfermo después de una larga convalecencia. Otras las escribió la enfermedad. Muchas personas regresan a casa cuando el pathos los atrapa. Es una forma de meter la vida en los bolsillos; es una vía para atar los fragmentos de la vida rota y para reflexionar en el dulce silencio de la salud.
Cuando todo marcha en orden, cuando la salud es quien habla, predomina el mutismo. El cuerpo silente es sano; el que hace o tiene ruido padece. René Leriche, el gran cirujano francés, definió la salud como “la vida en el silencio de los órganos”. Las personas sanas no son conscientes de su cuerpo. Las enfermas toman nota de las piernas cuando subir escaleras duele; acuden al médico al percibir la vista nublada; se acercan a los amores enterrados cuando la muerte anuncia su presencia; repasan el silencio de la vida cada vez que el pathos advierte que lo otrora normal ha dejado de ser normal. La enfermedad divide. El cuerpo se escinde en dos patrias: la vieja, la del nombre paterno y materno; la nueva, la bautizada por la enfermedad.
La enfermedad es una autobiografía. Algunos episodios son crudos. Perder un dedo, escuchar con dificultad, respirar y sentir la insuficiencia de los pulmones, depender de aparatos de hemodiálisis, padecer la indignidad de la incontinencia. Todos esos sinsabores son pilares de la nueva casa, del cuerpo herido cuyas paredes requieren remozarse y renovarse para impedir que la vida se atasque. La autobiografía también contiene fragmentos bellos. Caminar otra vez cuando la silla de ruedas era destino, comer cuando se dejó de comer, levantarse solo, sin ayuda, o dormir toda una noche sin dolor son vivencias magníficas.
La enfermedad es una autobiografía. Sus diversos apartados conforman dos casas: la vieja –la que protege–; la nueva –la que atenaza. Ir de un cuarto a otro, limpiar la herida, abrir una puerta, ingerir un medicamento, cambiar el clavo oxidado, telefonear al médico, clausurar una ventana, recolectar la orina, resanar una pared, cambiar la venda, podar una planta, inflar un globo, barrer el polvo, enterarse que hemoglobina es vida, tirar la basura, atrapar la vida, desempolvar el álbum familiar, hablar de la muerte. Los ojos del enfermo miran todo. Lo viejo adquiere significados distintos. Nada pasa desapercibido. Nada deja de ser una palabra incómoda. Lo mínimo trasciende. Lo poco significa. Lo banal importa. El olvido regresa cargado de nuevos sabores e incontables historias.
Cuando se enferma, todo significa. La autobiografía de los enfermos se escribe por lo que se hace –“aquello que importa”– pero también con lo que no se hace –“lo que no importa”. Escribir unas líneas, regar una planta, pintar un lienzo, pegar un libro, bailar en un festival, comprar café. Todo importa. La realidad tiene muchas patrias. “Siempre existe otra historia –escribió W.H. Auden–, siempre hay algo más de lo que el ojo puede capturar.”
Los enfermos regresan y retoman la vida y su vida. Algunos construyen en su cuerpo una casa distinta; otros comparten su morada con la enfermedad. El pathos, una vez vencido, o al menos controlado, es una invitación: resarcir los daños es indispensable. Recomponer o reconstruir el cuerpo es una gran tarea. Se puede hacerlo solo o en compañía. Con suerte, también es factible mudarse. La enfermedad es una forma de escritura. Quien la padece utiliza ese lenguaje para restituirse, para recomponer la marcha claudicante o para cambiar las tejas fracturadas. Todo lo que sucedió sucede de nuevo. Todo lo que no sucedió ya no importa. ~
(ciudad de México, 1951) es médico clínico, escritor y profesor de la UNAM. Sus libros más recientes son Apología del lápiz (con Vicente Rojo) y Cuando la muerte se aproxima.