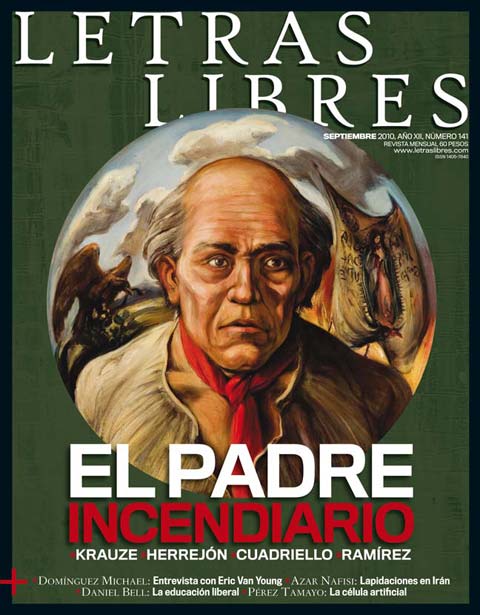En vísperas del Mundial, Javier Aguirre declaró que para curar a la selección del miedo al éxito estaba usando como libro de cabecera El laberinto de la soledad de Octavio Paz (El Universal, 4-VI-2010). A juzgar por el desempeño del tricolor en Sudáfrica, el exorcismo no surtió efecto (quizá debió complementarlo con electroshocks), pero el hecho de que el vasco haya utilizado El laberinto como libro de autoayuda, para enfrentar a los jugadores con los fantasmas de su pasado, indica que desde hace tiempo el ensayo de Paz ha sido elevado (o más bien rebajado) al rango de doctrina oficial sobre los defectos ancestrales del mexicano. Aunque infinidad de gurús se han inspirado en él para corregir las taras genéticas del ser nacional (sin erradicar primero las propias), el mexicano sigue siendo igual que hace sesenta años, o quizá haya empeorado en algunos aspectos, porque las ideas actúan sobre la conciencia, no necesariamente sobre la voluntad. Someter a crítica los atavismos dañinos es el primer paso para superarlos, pero también es probable que a pesar de haberlos identificado nos sintamos a gusto con ellos, como los neuróticos embelesados en la contemplación narcisista de sus complejos. Gracias a Paz el mexicano se conoce mejor a sí mismo, pero quizá no le convenga mudar de personalidad. O tal vez una lectura fatalista del Laberinto, que consiste en atribuir a las leyes del destino los efectos psicológicos de la historia, haya contribuido a fortalecer en algunos sectores sociales nuestra vieja inclinación al autodesprecio.
Desde su primera edición en 1950, que tardó nueve años en agotarse, El laberinto de la soledad ha tenido una repercusión expansiva, no solo en México, donde es lectura obligada en las secundarias, sino en todo el mundo, al grado de ser un libro iniciático para muchos extranjeros que se asoman por primera vez a los arcanos de la mexicanidad. Se trata, sin duda, del ensayo con mayor impacto social de nuestra historia y es inevitable que algunos líderes de opinión le atribuyan alcances que no tiene, ni Paz quiso darle, y por otro lado, malinterpreten algunos de sus hallazgos más importantes. Si a esto le agregamos que el libro ha sido objeto de jaloneos entre corrientes ideológicas antagónicas, que sacan de contexto sus ideas para llevar agua a su molino, tal vez la crítica tenga por delante, como tarea futura, desempañar el espejo que Paz nos puso frente a los ojos. La intuición poética de Paz extrajo de las sombras un gran yacimiento de revelaciones que no han envejecido, pero en algunos temas (por ejemplo, el desarrollo económico del país, abordado en el penúltimo capítulo de la obra), el espejismo del “milagro mexicano” le opone una muralla infranqueable, pues nadie podía prever en los años cincuenta que la corrupción del régimen llegaría a destruir su mayor motivo de orgullo. Paz no escribió la biblia del alma nacional, sino una obra visionaria anclada en su circunstancia histórica. Los lectores jóvenes del Laberinto deberían tomar en cuenta este factor para no sacralizar una obra que debe seguir abierta a la discusión y a la crítica.
Temeroso, quizá, de haber sido malinterpretado por el gran público, el propio Paz trató de precisar el sentido de su ensayo en las primeras líneas de Posdata. “Tal vez valga la pena aclarar (una vez más) que El laberinto de la soledad fue un ejercicio de la imaginación crítica: una visión y simultáneamente, una revisión. Algo muy distinto a un ensayo sobre la filosofía de lo mexicano o a una búsqueda de nuestro pretendido ser. El mexicano no es una esencia sino una historia.” La historia a la que Paz se refería no es, sin embrago, la que actualiza el pasado a partir de testimonios y documentos fidedignos, sino la historia invisible de los pueblos, es decir, “la existencia en cada civilización de ciertos complejos, presuposiciones y estructuras mentales generalmente inconscientes, que resisten con terquedad a la erosión de la historia y a sus cambios […] Aquello que pasó efectivamente pasó, pero hay algo que pasa sin pasar del todo, perpetuo presente en rotación”. Cuando Paz escribió El laberinto no había formulado aún el concepto de “historia invisible”, probablemente inspirado en Jung, pero es indudable que desde entonces ya estaba escribiendo esa historia, con la intención de propiciar una ruptura con ella, pues nunca creyó que el carácter del mexicano fuera inmutable.
La historia invisible de los pueblos, tal y como Paz la definió, solo podía emerger de la nada por medio de la intuición poética. Y aunque el lenguaje de sus ensayos, en contraste con la ambigüedad a veces hermética de su poesía, siempre fue un instrumento de precisión al servicio de la transparencia y la claridad, las ideas más brillantes del Laberinto son también hallazgos metafóricos en donde las costumbres nacionales (el estallido catártico de las fiestas populares, la cortesía barroca de nuestros modales, el horror del macho mexicano a “rajarse” en las confidencias) adquieren valor de símbolos cuando el poeta encuentra en ellos un filón semántico inexplorado. Si, en sus libros de poemas, Paz descubrió un trasfondo de poesía involuntaria en términos de la jerga legal como Libertad bajo palabra, o del lenguaje oficinesco, como Pasado en claro, en El Laberinto detecta cicatrices históricas en las bravatas de los borrachos, en la vestimenta de los pachucos, en el mutismo de los mestizos, o extrae diagnósticos sorprendentes a partir de situaciones que para el observador común resultarían inocuas. El famoso diálogo del poeta con la criada que hace un ruido en el cuarto vecino (“¿Quién anda ahí?”, “No es nadie, soy yo”), pudo haber sido escuchado por miles de personas antes de Paz, pero solo él supo revelarnos la malformación del alma colectiva que había detrás de ese lapsus. En los mejores hallazgos del Laberinto, Paz mezcla en una sola disciplina la antropología social y la filosofía del lenguaje. Los cronistas de lo visible recurren a los archivos para tratar de esclarecer el pasado. La fuente de Paz para escribir de la historia invisible de México fue el español taimado, elusivo y visceral que oyó desde niño.
A mediados del siglo XX, México era un país orgulloso de sí mismo, con un crecimiento económico sostenido y una movilidad social que garantizaba, por ejemplo, el bienestar de los profesionistas con título universitario. La corrupción desaforada del régimen alemanista y su entrega del país a la oligarquía ya escandalizaban a la opinión pública, y algunos intelectuales indignados por la rapiña decretaron la muerte de la revolución mexicana, pero los niveles de pobreza estaban disminuyendo, el régimen corporativo procesaba con relativa eficacia las demandas sociales y el hampa todavía no forjaba alianzas demasiado fuertes con el poder político. La ciudad de México cautivaba a los extranjeros, la canción mexicana estaba en auge, la industria cinematográfica había exportado nuestro folclor al mundo y los benjamines de la república literaria emprendían un deslumbrante ejercicio de introspección. El laberinto de la soledad no fue una golondrina solitaria: en la misma década hicieron verano dos obras maestras que redefinieron a su modo el sustrato inconsciente de la mexicanidad: Pedro Páramo de Juan Rulfo y Moctezuma II de Sergio Magaña. Un interés tan profundo en los mitos fundacionales y en los arquetipos de la memoria colectiva jamás hubiera podido surgir en el México decadente de nuestros días, donde la idiosincrasia se ha vuelto un estorbo o un estigma para los escritores de las nuevas generaciones. Ningún joven intelectual atrapado en su circunstancia (matanzas diarias, impunidad absoluta de políticos corruptos, catástrofe educativa, recesión económica, miseria creciente) quiere reflexionar ya sobre el ser mexicano, sino vacunarse contra él. Pero nos guste o no, el país necesita confrontarse con ese virus maligno para destrabar el motor de la historia y superar el “presente en rotación” del que nunca hemos podido salir.
A diferencia de los intelectuales populistas que exaltan hasta el empalago las virtudes de la sociedad civil, para recibir su aplauso incondicional a cambio de la coba, Paz no escatima las verdades amargas sobre la responsabilidad colectiva en el devenir histórico. Su diagnóstico es duro y veces cruel, pero no pesimista, pues viene acompañado de un llamado a la acción: “La historia tiene la realidad atroz de una pesadilla; la grandeza del hombre consiste en hacer obras hermosas y durables con la sustancia real de esa pesadilla. O dicho de otro modo: transfigurar la pesadilla en visión, liberarnos, así sea por un instante, de la realidad disforme por medio de la creación.” En momentos de baja autoestima, una lectura ontológica del Laberinto podría contribuir a fomentar la apatía ciudadana, pues las dos actitudes del mexicano que Paz sometió a crítica, la del chingón y la del agachado, mantienen una desoladora vigencia: “La desconfianza, el disimulo, la reserva cortés que cierra el paso al extraño, la ironía, todas, en fin, las oscilaciones psíquicas con que al eludir la mirada ajena nos eludimos a nosotros mismos, son rasgos de gente dominada, que teme y que finge frente al señor.” Como el mismo Paz advirtió, esos rasgos de carácter no corresponden a toda la población: la gente del norte prefiere la franqueza al disimulo y, de hecho, desprecia los hábitos serviles del mestizo mesoamericano. Pero el norte está repleto de chingones, o de aspirantes a serlo, y Paz se adelantó sesenta años al caos delictivo de nuestros días cuando advirtió la existencia de un orden social basado en “relaciones duras, presididas por la violencia y el recelo, en el que nadie se abre ni se raja y todos quieren chingar”. Así actuaban los caudillos de la revolución, así luchan por el poder los candidatos a gubernaturas, y así ordenan ejecuciones los capos del narcotráfico. El imperio de los chingones terminará cuando los agachados dejen de admirarlos, pero mientras tanto ambos bandos colaboran en la destrucción del país.
De acuerdo con las ideas de Paz, el cambio social y el cambio en la idiosincrasia colectiva tendrían que ser un proceso concomitante. Su ensayo no resta importancia a las circunstancias económicas y sociales que pesan sobre la mayoría de los mexicanos y determinan su estructura mental. Más bien quiso abrir una ventana para superar cualquier determinismo: “Nuestra actitud vital también es historia. Quiero decir, los hechos históricos no son el mero resultado de otros hechos, sino de una voluntad singular, capaz de regir dentro de ciertos límites su fatalidad.” Esa voluntad, capaz de transformarse y transformar la realidad, era lo que Paz admiraba en los pachucos. Es muy significativo que haya iniciado el ensayo con las reflexiones sobre su comportamiento valiente y provocador, pues en ellos Paz veía quizá la posibilidad de otro México. La situación de los emigrantes mexicanos cuando Paz vivió en Los Ángeles era igualmente dura que hoy, pero libre de sus ataduras al cacique, al líder sindical, o al agiotista, el mexicano trasplantado a otra tierra mostraba (y sigue mostrando) el orgullo, la ironía burlona y la seguridad en sí mismo que debió de tener la nobleza del imperio azteca. El laberinto de la soledad no es, pues, una negación de la injusticia que oprime a la mayoría de los mexicanos sino una incitación a emprender el cambio hacia fuera y hacia dentro. Hoy más que nunca el mexicano necesita “perder el miedo a ser él mismo”, como dijo Paz, para no convertirse en lo que la cúpula del poder, las televisoras o el crimen organizado quieren que sea. Tal vez lo más valioso del Laberinto, y lo más aprovechable en estos tiempos de angustia, no sea tanto su certera disección de traumas históricos, sino el exhorto de Paz a transfigurar nuestra pesadilla. ~
(ciudad de México, 1959) es narrador y ensayista. Alfaguara acaba de publicar su novela más reciente, El vendedor de silencio.