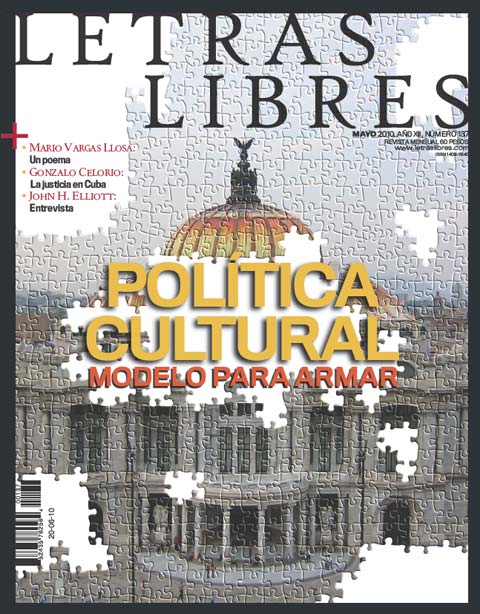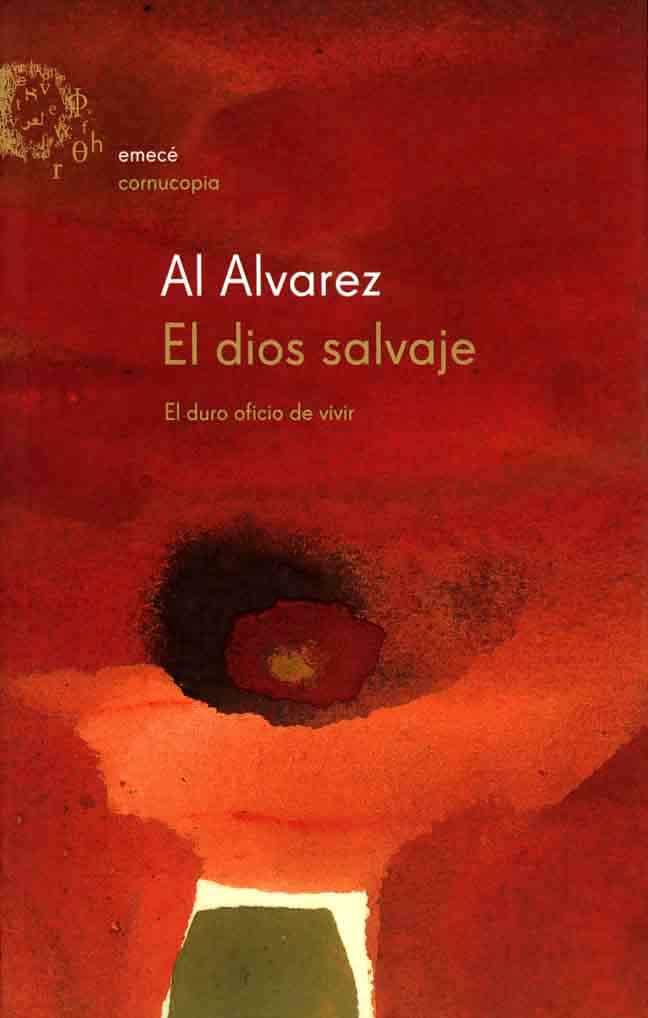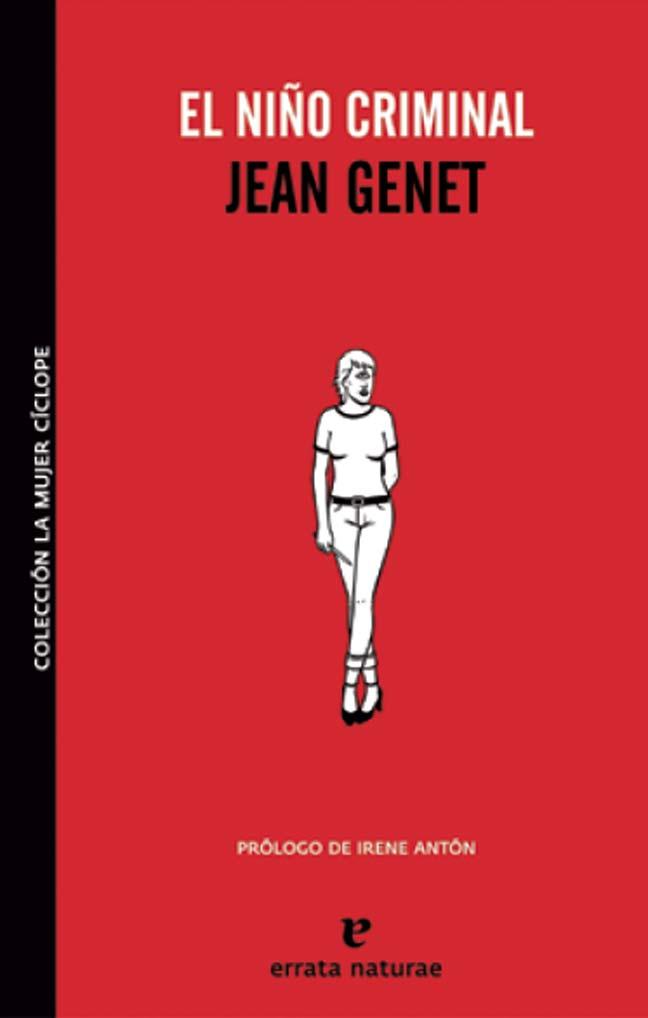Supuesto que deseemos vivir en libertad, ¿cuáles son las condiciones de una vida social organizada para hacer esto posible? Y establecidas esas condiciones, ¿cómo podemos justificar la preferencia por esa sociedad frente a diseños alternativos? Porque no está claro que, gustándonos la libertad, estemos dispuestos a aceptar cualesquiera resultados del ejercicio de la misma. De modo que quizá tampoco podamos señalar fácilmente dónde termina el gobierno y empieza la sociedad, o viceversa. ¿Abstracciones demasiado remotas? Recordemos que, durante los últimos años, no hemos dejado de preguntarnos si el Estado puede inculcar valores morales en la escuela, si uno puede disponer de su propia vida en condiciones terminales, si el dinero de los contribuyentes ha de pagar un rescate empresarial. Asuntos prácticos sobre los que, en realidad, apenas podemos reflexionar sin recurrir a molestas abstracciones.
Pues bien, acaban de aparecer dos libros de procedencia diversa, pero propósito común, cuya lectura puede servir para iluminar este intrincadísimo debate. Hay que apresurarse a señalar que los trabajos de Polanyi y Buchanan nos llegan con un ligero retraso, publicados como están originalmente en 1951 y 1975; pero celebremos que llegan, en lugar de lamentar que todavía no habían llegado. Y celebrémoslo, porque nos permiten reconstruir las discusiones que sobre la naturaleza de la sociedad liberal tuvieron lugar en la posguerra fría y en la década de los setenta del siglo pasado, así como aplicarlas a lo que hoy nos traemos entre manos.
Su procedencia no sólo es diversa sino llamativamente dispar. Michael Polanyi es un bioquímico húngaro que termina haciendo economía; James Buchanan es un economista norteamericano –Premio Nobel en 1986– que hace filosofía política. Si el primero fue miembro de la Sociedad Mont Pelerin fundada por Hayek en 1947 para defender los ideales del liberalismo clásico, el segundo capitaneó la llamada Escuela de Virginia de Economía Política y fue, junto a John Rawls y Robert Nozick, uno de los nuevos contractualistas que, en la década de los setenta, dieron nueva vida a la reflexión política. Y ambos, sí, se ocupan en estos trabajos de la lógica y los límites de la libertad, que son también los de la autoridad estatal, que es –simultáneamente– su garantía y amenaza.
Su propósito es el mismo: demostrar normativa y pragmáticamente la deseabilidad de una sociedad liberal, así como delinear las condiciones institucionales para su florecimiento. Se trata de dejar sentado que una sociedad que reduce al mínimo la coerción de unos hombres sobre otros es más justa y eficaz que sus alternativas. La superioridad normativa de la sociedad liberal provendría del mayor valor de la libertad, y su superioridad pragmática, de las ventajas que los órdenes sociales espontáneos presentarían sobre la planificación centralizada. Es razonable añadir que, cuando estos libros fueron escritos, la alternativa no era otra que un modelo soviético apoyado por buena parte de la intelligentsia occidental. Pese a todo, Polanyi y Buchanan tocan melodías distintas.
Para Polanyi, lo importante no es tanto el individuo libre como la sociedad libre. Es acaso sorprendente que el pensador húngaro no trate de justificar filosóficamente la mayor bondad de los valores humanistas –tolerancia, justicia, libertad– que la sociedad liberal trata de realizar; para él, la creencia occidental en su superioridad moral es indemostrable. Esto puede interpretarse como una forma radical de escepticismo liberal, pero Polanyi quizás esperaba que las ventajas de la sociedad libre se hicieran evidentes por sí mismas ante cualquier observador imparcial, a la vista de su mejor funcionamiento.
Sea como fuere, ese funcionamiento depende de la vigencia de un conjunto de libertades públicas que hacen posible que emerja un orden de la libre interacción de los individuos, sin subordinar sus acciones a ningún objetivo superior o diseño preestablecido. Son órdenes espontáneos, por ejemplo, el mercado y el derecho consuetudinario, pero también la ciencia.

En todos estos casos la planificación centralizada no puede funcionar eficazmente. Polanyi dedica un largo ensayo a explicar cómo las limitaciones administrativas de la dirección centralizada de la economía conducen al estancamiento. Y dedica, como no podía ser menos, una gran atención a la ciencia.
Esta es, a su juicio, una forma de interpretar la realidad en la que cree nuestra civilización, además de una forma eficiente de organización basada en la adaptación mutua de unos científicos respecto de los demás. Y no cabe su centralización, porque ni se sabe por dónde discurrirán sus caminos, ni se puede preestablecer el objeto de sus pesquisas: la ciencia se debe al conocimiento y no al bienestar humano. La conclusión es palmaria: “La función de las autoridades públicas no es planificar la ciencia sino sólo brindar oportunidades para cultivarla.” No hay, en fin, libertad sin Estado; pero un Estado sin límite supone el fin de la libertad.
Eso mismo es lo que James Buchanan se propone demostrar, a partir de una fabulación realista sobre el origen de la sociedad. Siguiendo la tradición contractualista, se pregunta qué clase de orden social emerge de la interacción entre hombres desiguales en el estado de naturaleza, tomando como única base –economía obliga– la maximización racional de la utilidad individual. Y su elaborada respuesta es que de esa situación terminaría emergiendo un orden social que asigna derechos individuales y establece una estructura política encargada de hacer cumplir esos derechos; algo así como una sociedad liberal dotada de una autoridad estatal de tamaño reducido.
No en vano, para Buchanan, la situación ideal es la anarquía; pero como la anarquía es un “espejismo conceptual” que no procura orden alguno, necesitamos un Estado. Lo que no es óbice para reconocer que muchas áreas de interacción humana –desde la cola del cine hasta el trueque de bienes– funcionan de acuerdo con principios de “anarquía ordenada”: otro nombre para el orden espontáneo. Así las cosas, la sociedad que resulta del conjunto de las acciones individuales es buena, sean cuales sean sus resultados, porque bueno es el procedimiento que los ha producido.
Es comprensible que se haya visto en Buchanan a un continuador de Hobbes, al tiempo que se rastreaba a Kant en Rawls y a Locke en Nozick. Su íter explicativo parece demasiado reduccionista: aquí no hay altruismo, ni comunidad, ni buenos sentimientos. Estas deficiencias fueron señaladas entre nosotros por Fernando Vallespín en un estudio pionero. Sin embargo, ver a Hobbes en Buchanan acaso sea exagerado, ya que el economista norteamericano no deja de reconocer que alguna noción de justicia social puede ser necesaria “para que pueda existir una sociedad que encarne una libertad personal razonable”. Su preocupación es el proceso, no los resultados. Y por eso presta especial atención a la ley, entendida como un bien público cuyo cumplimiento es el precepto ético-moral más importante. Hobbes meets Kant.
Asimismo, Buchanan subraya la necesidad de distinguir entre el Estado protector de derechos y el Estado productor de bienes públicos. Son funciones distintas, que es preciso separar. Y es en la tendencia del segundo a crecer sin tasa, provocando la frustración fiscal del ciudadano, donde Buchanan identifica un claro peligro para la “libertad igualitaria” inscrita en el contrato social. De ahí que llamara hace tres décadas a una difusa “revolución constitucional” no demasiado alejada de la revuelta contra la letargocracia que un socialdemócrata como Peter Sloterdijk pide ahora en Alemania.
Hay en la obra de Buchanan más de lo que podemos consignar aquí, pero baste concluir que sus reflexiones, al igual que –en medida distinta– las de Polanyi, no han perdido actualidad. Sea cual sea la razón que se les conceda, siguen contando en la inagotable conversación acerca de las condiciones y límites de la libertad. ~
Manuel Arias Maldonado (Málaga, 1974) es catedrático de ciencia política en la Universidad de Málaga. Su libro más reciente es 'La pulsión nacionalista' (enDebate, 2025).