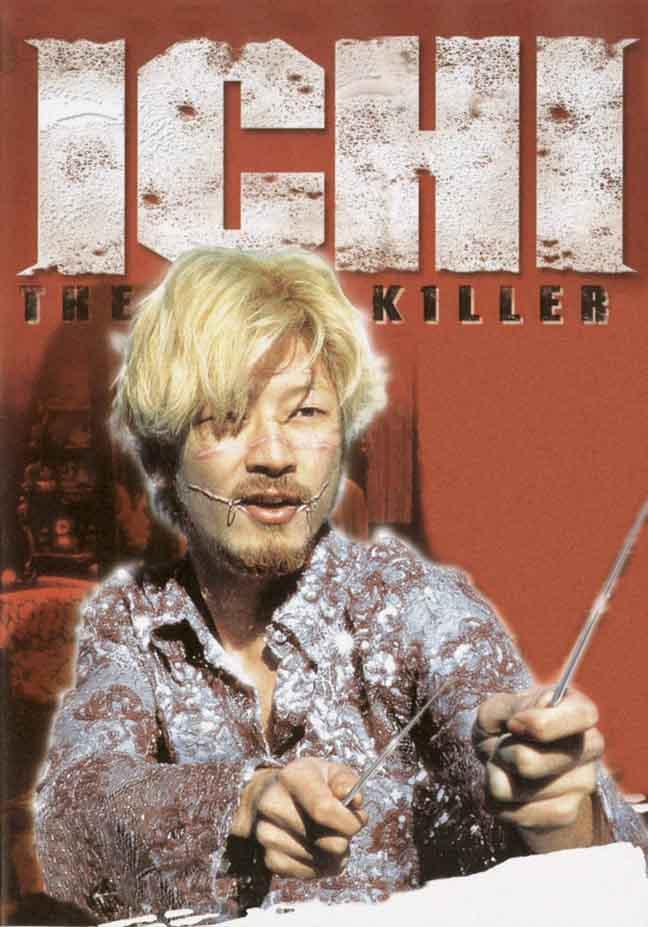Mirado desde afuera le quedaba muy bien el nombre Jorge Edwards. El nombre se acoplaba a la peinada con la partidura al lado, a la frente amplia, a la chaqueta de tweed, a la camisa blanca y a la mirada entre curiosa y distante. Jorge Edwards caminaba acompasadamente, con el pecho un poco levantado y la cabeza echada hacia atrás, en ocasiones con el diario de la tarde doblado bajo el brazo. Uno lo veía aparecer de lejos y ya podía identificarlo. Estos encuentros se verificaban la mayor parte de las veces en las inmediaciones del cerro Santa Lucía, en las primeras cuadras de Huérfanos, en Lastarria, en el costado del Parque Forestal o en algunos reductos de Providencia. Usaba al hablar un tono que a algunas personas les parecía condescendiente. Esta peculiaridad correspondía no a la necesidad de establecer una superioridad ante el prójimo, sino más bien a la de atenuar sus excesivos entusiasmos. Da la impresión de que mediante algunos subentendidos locales de la entonación dejaba los temas girando en una cierta neutralidad. Eso favorecía a su escepticismo.
Prefería partir por las anécdotas. Cuando dio clases en una universidad se expandió el pelambre de que solo hablaba de anécdotas personales con escritores famosos e individuos de las esferas de poder. No tengo dudas de que haya sido así, pero agregaría que muy probablemente, tras las anécdotas, se insinuaba una manera de mirar el mundo, sentido del humor, conocimiento de la realidad y de la literatura.
La falta de liviandad le parecía una falta de consideración hacia el auditor o el interlocutor. De ahí que, como su atávico pariente Joaquín Edwards Bello, sospechara de los eruditos monocordes, quienes por lo general, en la vida social o en el estrado de los seminarios, se toman el tiempo ajeno más de la cuenta para exhibir el peso de sus aprendizajes. Cuando en el año 2002 presentamos en la Estación Mapocho su libro Antología de familia (una muy buena selección de crónicas de, precisamente, su tío Joaquín), creo haberme excedido en el tiempo y en la intensidad de mi intervención. Era un tema que conocía bien y me engolosiné. Mientras hablaba podía escuchar las carrasperas y los murmullos de Jorge y sentía, por debajo de la mesa, los rodillazos de Germán Marín, que estaba a mi lado.
A mediados de 1981, Rodrigo Lira mandó al diario El Mercurio una carta “relativamente abierta” en la que enmendaba minuciosamente un artículo de Enrique Lafourcade sobre la poesía chilena del momento. La carta tenía varias páginas, las que Lira fotocopió, corcheteó y repartió en un grupo de presuntos interesados. Uno de ellos fue Edwards, cuyo comentario (“me reí mucho con su texto”) a Lira le pareció decepcionante. Yo le recordé que, en el prólogo de una de las ediciones de El patio, Edwards decía que siempre consideró un halago que alguien le confesara haberse reído con sus textos.
El patio, de 1952, fue el primer libro de Jorge Edwards. Lo publicó cuando estaba en el primer año de la universidad y le valió problemas con su familia, ya que el único ejemplo de escritor que esta tenía a mano era el mencionado tío Joaquín, a quien se consideraba un inútil. A Gabriela Mistral, que en ese momento estaba según creo en Italia, El patio le pareció alarmante por su carga de amargura. Las lecturas se reajustan con los años: hoy no podríamos compartir esa aprensión. El libro es exiguo, carente de retórica y trata de iluminar lo que los niños callan. A través de sus miradas se recomponen parcialmente zonas de la ciudad y borrosos interiores.
Paralelamente a su elusión permanente del dramatismo, en los textos narrativos de Edwards –particularmente en los cuentos– predomina una melancolía deslavada. Son detalles sutiles, puestos en la línea del relato sin la menor estridencia. Los podemos ver, por ejemplo, en un libro muy bonito de 1961: Gente de la ciudad. El narrador se fija en fenómenos como la ausencia o la presencia de pasos humanos en una pieza contigua, en la luz encendida en la puerta de la casa vecina –como esperando el regreso de sus habitantes–, o en las risas y los destellos de una fiesta lejana en una carpa de balneario hacia el fin del verano. Lo otro es que encuentra siempre la palabra justa, la frase precisa para dar cuenta de la dinámica particular de las apariencias de lo externo.
Las fiestas como clave de la extrañeza del mundo. En El patio hay dos: una celebración familiar mostrada desde el punto de vista de un niño que se embriaga y un carnaval que se va deshilachando por las calles desde la mirada de una niña perdida.
La sombra del tío Joaquín. En su novela La chica del Crillón también aparece una fiesta ajena, distante, en la que la protagonista se siente recortada en el plano de la realidad.
Con seguridad Jorge Edwards hubiera desdeñado esta conexión. Le hubiese bajado el perfil, tal como lo hacía cuando uno le daba alguna importancia a la mitología de la generación del cincuenta, un favorable invento de Enrique Lafourcade que tenía bastantes anclajes en la realidad. Hubiese hablado de otras fiestas señeras de la ficción, quizá la de “El guante de terciopelo”, de Henry James, donde se complejiza la relación narrativa del tiempo y del espacio. Es posible que haya tomado de James el recurso de la refracción entre el narrador y el personaje central de un relato. O quizá lo tomó de Dublineses de Joyce o directamente de Flaubert. Lo ignoro.
Hay muchas fotos del antiguo Santiago en las que aparece la mansión de tres pisos de la familia Edwards Valdés, donde Jorge pasó la parte inicial de su vida, en la vereda sur de la Alameda, frente al cerro Santa Lucía (arquitectura ecléctica de los años diez). Era en realidad una fila de mansiones que iban entre las calles Carmen y San Isidro y que fueron demolidas para nada específico, como suele suceder en Santiago. Un dato interesante es que en esa cuadra vivió (un siglo antes) el fundador de la novela moderna chilena: Alberto Blest Gana, y que en una de las casas aledañas vivió el modelo real del protagonista de su novela El loco Estero. Jorge Edwards le puso especial atención a esta novela, la hallaba interesante, entretenida, compleja.
Edwards nunca salió demasiado de ese sector en el curso de su vida, a despecho de sus viajes y ausencias de diplomático. Vivió en Rosal, en Victoria Subercaseaux y finalmente se estableció en un edificio conocido como El Buque, siempre en el circuito de calles sinuosas que rodean el cerro. En este sentido fue refractario al prurito de su grupo social, que gradualmente fue abandonando el centro de la ciudad para refugiarse (del empobrecimiento, de las asonadas políticas, de la democratización igualizante) en lo que en Santiago se conoce como “barrio alto”. La designación es cambiante y su única constante tiene que ver con la proximidad a la Cordillera de las nuevas zonas urbanas.
Curiosamente el tío Joaquín hizo un gesto equivalente. En su caso se cambió del barrio alto (Providencia caía en esta clasificación en los años treinta) hacia el barrio poniente en un momento en que todo el mundo se esforzaba en el desplazamiento opuesto. La identidad entre Joaquín y Jorge, relativizada hasta el extremo por este último, se me va haciendo evidente con el paso del tiempo. De hecho Jorge llegó a publicar una novela biográfica sobre su tío (El inútil de la familia, 2004) en la cual termina confundiendo el yo y el tú, o sea, incurre en la simbiosis del narrador y el protagonista. Como su tío, por lo demás, Jorge estuvo escindido entre dos disposiciones de escritura: la ficción y la crónica. Hay gente que de manera injusta ha favorecido una en detrimento de la otra.
Con los años, con la madurez, con el umbral de la vejez a la vista, se fue afianzando en Jorge Edwards el temple del ensayista. Me parece que las particularidades del mundo le interesaban en la medida en que podía elaborar ideas y hacer conexiones a partir de ellas. En sus hermosas memorias, en el primer tomo titulado Los círculos morados, filtra una frase reveladora de esta posición, de este punto de observación, de este talante existencial. Obligado a contar una cadena de hechos de manera transitiva pone un punto y aparte y luego esa frase aislada: “El tedio de contar.” Es la mejor manera de graficar que lo que a estas alturas le cautivaba de la memoria era su manera autónoma de funcionar por asociación. Cualquier necesidad de descripción de acciones la experimentaba como un bache en la ruta.
La voluntad ensayística por cierto va más allá de estas cuestiones técnicas. Aparece vinculada al escepticismo del sujeto y al ejercicio de la ironía. Hace unos años, cuando fue nombrado embajador en Francia, el periodista Fernando Paulsen le tiró en la televisión una pregunta que pretendía no tener salida: le dijo que había sido allendista con Allende, concertacionista con la Concertación, piñerista con Piñera y que, por tanto, qué iba a hacer en el futuro. Edwards, apelando al tono condescendiente, le contestó: “No sé, oye. Tendría que pensarlo.”
Quizás el equivalente de la torre de Montaigne fue en el caso de Edwards el departamento blanco en el edificio El Buque, desde cuyas ventanas se veía la cara poniente del Santa Lucía. Aunque sin duda, de escuchar Edwards esta aseveración entusiasta, la amortiguaría con su voz levemente quejumbrosa hasta cambiar definitivamente de tema. ~