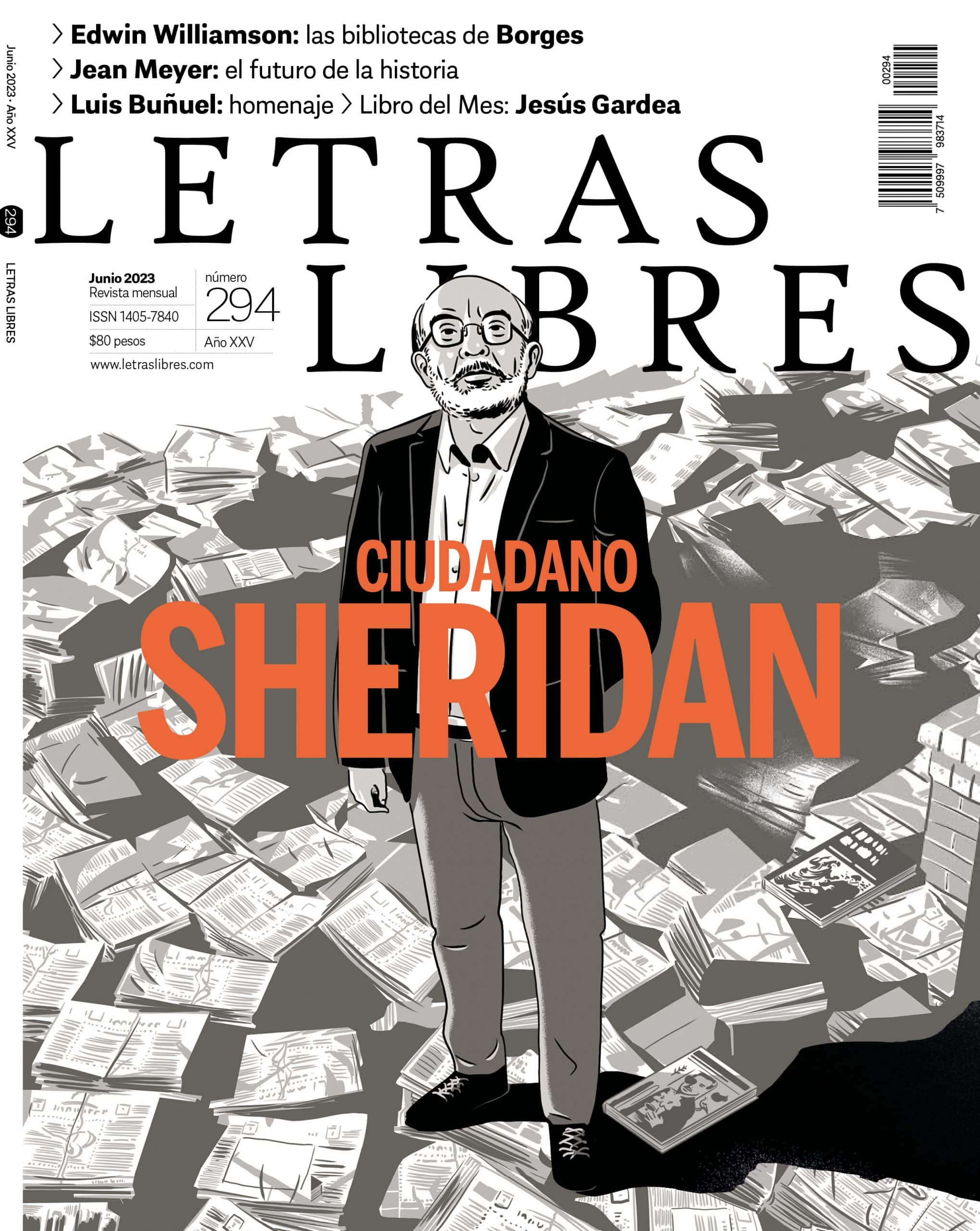“Si desaparezco, buscadme en cualquier parte, menos allí”, les solía decir Luis Buñuel a sus amigos y conocidos. Con el “allí” el cineasta aragonés no se refería a México de manera particular, sino a América Latina en general. Sus intereses culturales, lo confiesa en más de una ocasión en sus célebres memorias conversadas con Jean-Claude Carrière (Mi último suspiro, Plaza & Janés, 1982; Taurus, 2018), tenían que ver con la civilización grecorromana, en la que había nacido y crecido y sido educado. El México de mediados de los años cuarenta le resultaba a Buñuel algo distante y exótico, acaso no tanto como las culturas árabe, india o japonesa –a las que don Luis despacha de un plumazo en esas mismas memorias, diciendo que no podrían interesarle menos–, pero la realidad es que el que Buñuel viviera en México a partir de 1946 hasta el momento de su muerte había sido, en sus propias palabras, una “casualidad”. Acaso surrealista, agregaría yo, porque Buñuel gustaba del frío –alguna vez lo fotografiaron desnudo en la nieve– y sentía un auténtico horror por los típicos sombreros mexicanos, lo que significa que aborrecía todo folclor “oficial y organizado”. Y, bueno, Luis Buñuel llegó a México procedente de Estados Unidos en el apogeo del nacionalismo revolucionario priista, la mejor/peor época del folclor “oficial y organizado”.
Y aun así, en contra de cualquier tipo de lógica (o acaso por eso mismo), lo cierto es que Buñuel dirigió 21 de sus 36 filmes en México o con dinero mexicano, seis en coproducción con Estados Unidos, Francia o España, pero quince completamente en los estudios fílmicos nacionales, con actores y técnicos mexicanos. Su profesionalismo fue proverbial: en el contexto de una industria fílmica local en franca expansión y con ambiciones continentales, Buñuel trabajó como cualquier cineasta nacional, sin exigir condiciones especiales de ninguna especie. Sus rodajes siempre fueron ejemplares –con la excepción de Robinson Crusoe (1952), ninguno pasó del mes de duración–, nunca rebasó el presupuesto –más bien, sufrió de lo contrario– y logró trabajar con el mejor cinefotógrafo mexicano de la historia –Gabriel Figueroa, por supuesto– y con algunas de las más conspicuas presencias del star system de la época, como Jorge Negrete, Fernando Soler, Pedro Armendáriz, Arturo de Córdova, Marga López o, en su última etapa, Silvia Pinal.
John Ford dijo alguna vez que, para trabajar y permanecer dentro de los grandes estudios hollywoodenses la estrategia era simple: había que ser profesional, industrioso y seguir las reglas. Claro que se podía hacer un cine personal pero también había que trabajar para la industria. “Tienes que hacer una película para ellos, para luego poder hacer una película para ti”, decía Ford. De esta manera se podría definir la carrera mexicana de Buñuel, pues en nuestro país realizó algunas de sus emblemáticas obras maestras (Los olvidados, 1950, Nazarín, 1959, El ángel exterminador, 1962, y otras más), además de su película más personal y semiautobiográfica (Él, 1953), al mismo tiempo que dirigía de manera muy profesional no pocos proyectos “alimenticios”, es decir, filmes que le eran propuestos por su productor de cabecera, Óscar Dancigers, con el único fin de ganar dinero.
Así pues, si Buñuel aceptó dirigir la ya mencionada Robinson Crusoe, primer filme realizado en Eastmancolor en América Latina, fue porque el productor estadounidense George Pepper, vetado en Hollywood en pleno macartismo y exiliado en esos años en México, le propuso ese proyecto y Óscar Dancigers se subió al vagón como coproductor. Según palabras del propio Buñuel, la novela original de Daniel Defoe nunca le había interesado mucho –en el tintero se le quedaría la idea de llevar al cine, más bien, Diario del año de la peste (1722)– pero en el proceso de la adaptación y, luego, filmación de Robinson Crusoe, terminó fascinado por el personaje central, por ese patético náufrago solitario que no ha renunciado a la civilización de donde proviene. Es decir, en el origen no era un proyecto suyo, pero lo hizo suyo.
En este contexto cinematográfico industrial, siempre frágil, siempre cambiante, Buñuel podía “heredar” un reparto poco propicio para lo que quería hacer, pero igual lo hacía. Por ejemplo, aunque resulta evidente que los actores de Abismos de pasión (1954) no encajan en lo absoluto con los personajes que están interpretando (¿la rubia Irasema Dilián como ranchera mexicana?), de todas formas Buñuel decidió aventurarse a realizar uno de sus proyectos personales más antiguos, la adaptación fílmica de Cumbres borrascosas (1847), una de sus novelas favoritas. No había manera de cambiar el reparto –el productor Dancigers ya lo tenía bajo contrato y había que usarlo– así que, parafraseando cierto famoso dicho, con esos bueyes Buñuel tuvo que arar: con esos actores había que trabajar. El resultado es un filme deficiente y hasta quebrado, sin duda alguna, pero cuya intensidad romántica, especialmente hacia el final, resulta irresistible, a tal grado que la más famosa adaptación hollywoodense, Cumbres borrascosas (Wyler, 1939), palidece ante la comparación: sí, es técnicamente impecable, es cierto, pero también distante y fría, como la presencia de Laurence Olivier en el papel principal.
Por supuesto, no siempre los proyectos “alimenticios” le salieron bien. Su primer filme dirigido en México, Gran Casino (1947), protagonizado por las estrellas cantarinas Jorge Negrete y Libertad Lamarque, tiene el interés histórico de que fue la primera película realizada por Buñuel desde Las Hurdes, tierra sin pan (1933) y muy poco más. Más allá de este hecho anecdótico, Gran Casino se deja ver solamente por un par de detalles subversivos típicamente buñuelianos, como el hecho de que estamos ante un melodrama romántico en el que no hay un solo beso en pantalla y porque, en cierta escena pasional entre Negrete y Lamarque, Buñuel movió la cámara de tal manera que, en lugar de ver en primer plano los arrumacos amorosos de sus estrellas, el encuadre muestra la mano de Negrete metiendo un palo… en un charco de petróleo. De todas maneras, acaso por la evidente ausencia de química entre los dos protagonistas o el tono más bien sombrío que le inyectó Buñuel a esta historia harto convencional, lo cierto es que la cinta fue un fracaso en taquilla, con todo y los nombres de Negrete y Lamarque en la cartelera de las salas de cine. Buñuel no volvería a filmar en tres años.
Si la primera aventura mexicana “alimenticia” fue un fiasco, la segunda fue una grata sorpresa. El gran calavera (1949) iba a ser dirigida por su actor protagónico, el siempre confiable Fernando Soler, pero en el último instante el propio actor pensó que ese doble papel iba a resultarle demasiado demandante, así que le solicitó a su productor –otra vez Óscar Dancigers– que contratara a cualquier director, con la única condición de que fuera alguien rápido y competente. Dancigers propuso a Buñuel. La comedia de enredos, realizada con brío por don Luis y muy bien interpretada por el extendido reparto comandado por Soler, fue un inusitado éxito taquillero, aunque el propio director, años después, dijera que aquella modesta cinta amablemente satírica no tenía ninguna importancia. Claro que la tuvo: el triunfo económico de El gran calavera llevó a Dancigers a pronunciar ciertas célebres palabras que el propio Buñuel recoge en sus memorias: “Don Luis, ¡vamos a hacer juntos una verdadera película!” Esa “verdadera película” se llama Los olvidados.
Esta película, un seco drama urbano de clara influencia neorrealista, fue la obra definitiva de Buñuel en México en más de un sentido. Inició con una turbulenta filmación en la que no faltaron reclamos y renuncias en medio del rodaje, para terminar con la casi unánime reacción adversa del público nacional el día del estreno. Sin embargo, después del inesperado triunfo en el Festival de Cannes, donde Buñuel ganó el premio al mejor director, el panorama cambió radicalmente: la cinta se reestrenó con bombo y platillo y, después, fue nominada a trece Arieles de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, de los cuales ganó once, incluyendo el de mejor película. El triunfo en Cannes resolvió de una vez y para siempre “el problema Buñuel”: atrás quedaron las propuestas de expulsar al aragonés por ser “un extranjero indeseable” al haber realizado una película que denigraba de tal manera el país –don Luis ya no podía ser expulsado: era ciudadano mexicano desde 1949–; olvidada estaba la vergonzosa anécdota en la que varias figuras nacionales –Lupe Marín, esposa de Diego Rivera; Berta Gamboa, esposa del poeta español exiliado León Felipe; el charro cantor y líder sindical Jorge Negrete– habían reclamado, insultado o hasta amenazado al propio cineasta. Un extranjero triunfador ya no es extranjero: es más mexicano que el chile.
De aquí en adelante, Buñuel haría en México el cine que pudo hacer, pero también, a veces, el que quiso hacer, aunque fuera en las muy particulares condiciones de la industria fílmica nacional. En la extensa filmografía mexicana de Buñuel hay un puñado de obras maestras –Los olvidados, el negro melodrama urbano El bruto (1953), el delirante autorretrato fetichista Él, la comedia criminal Ensayo de un crimen (1955), mi favorita personal, Nazarín, la herética producción mexicana realizada en España y ganadora en Cannes Viridiana (1961) y esa lúdica parábola burguesa llamada El ángel exterminador–, pero también, perdidas en medio de este irrefutable canon, hay muchas otras cintas “menores” que revelan el rostro de ese otro Buñuel, el cineasta competente y profesional que dirigía los filmes que le encargaban pero también los que él mismo les proponía a sus productores –entre 1951 y 1952 dirigió la friolera de seis cintas industriales–, sin perder nunca el interés y tratando de hacer siempre la mejor película posible. Es cierto: Buñuel hizo cine para comer, pero nunca hizo una película solo para comer, en contra de sus convicciones.
Dejen, entonces, lanzar mi espada en prenda por esas cintas “alimenticias” de Buñuel, esas comedias o melodramas que, en la superficie, parecen una cinta mexicana convencional más, solo para mostrar, en aquella escena o en esta otra, en la aparición inopinada de una araña, en la presencia constante de las gallinas, en aquel diálogo que suena tan extraño, en aquel giro argumental francamente excéntrico y en ese sueño que aparece de improviso, que detrás de todas esas convenciones se asoma la desconcertante pero inconfundible provocación surrealista. Déjenme romper lanzas, pues, por el melodrama campirano Susana (Carne y demonio) (1951), por la gozosa road movie Subida al cielo (1952) y por la deliciosa comedia barriobajera La ilusión viaja en tranvía (1954).
Luis Buñuel no siempre tuvo el mejor de los repartos, no pudo acceder a todos los recursos de producción que necesitaba e, incluso, por lo menos en una ocasión, a su productor, Gustavo Alatriste, no le alcanzó el dinero para terminar la película, como pasó con Simón del desierto (1965), su última cinta mexicana. No importa: con esos bueyes y en esta árida tierra, Luis Buñuel aró y lo hizo muy bien. Buñuel del desierto. ~