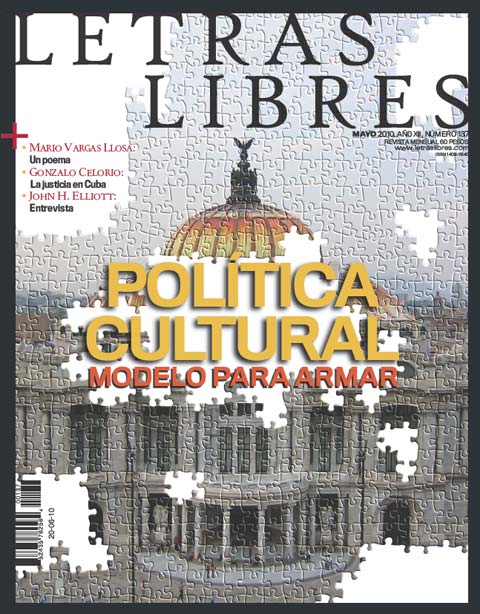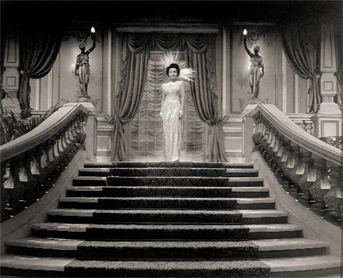Mientras en otras partes del mundo la intelectualidad parece convertirse en una especie en peligro de extinción, en México la caída del antiguo régimen autoritario ha impulsado una enorme expansión de los espacios intelectuales. La época de las capillas de escritores y de los caudillos intelectuales ha terminado, para dar lugar a una extraordinaria ampliación del número de voces que expresan sus ideas, sus interpretaciones y sus predicciones. Los diarios, las revistas, la radio y la televisión aceptan en sus espacios a una multitud de intelectuales que, siguiendo una vieja tradición, están convencidos de que tienen algo que decir sobre cualquier cosa y que todo puede someterse a sus inclinaciones y gustos. Desde luego aquellos que se consideran “expertos” en algún tema ven con angustia cómo sus tradicionales dominios especializados –en la academia o en los espacios tecnocráticos– son invadidos por una avalancha de opinadores que se cuelan por todos los resquicios. Ciertamente esta masa de opinadores –ha sido llamada despectivamente “opinocracia”– es muy heterogénea y variada: hay allí escritores con ambiciones académicas, periodistas intelectualizados, políticos escribidores, profesores politizados, artistas desplazados y toda clase de gente que alimenta su fama y su vanidad mediante su presencia en los medios masivos de comunicación. Mal que bien, configuran una gran multitud de intelectuales públicos que anima con sus discursos la vida política.
Me parece que esta masa variopinta de intelectuales es una criatura de la transición democrática. Por un lado (el lado optimista), constituye el embrión de la saludable masa crítica que todo Estado democrático requiere. Pero, por otro lado (el lado pesimista), este grupo social integra una peculiar picaresca propia de las democracias que carecen de una tradición histórica. Encontramos allí toda clase de personajes, una verdadera corte de los milagros compuesta por escapados de la academia, periodistas con ínfulas, prófugos de la literatura, ideólogos desahuciados, tecnócratas desempleados, políticos insensatos, burócratas exquisitos, y muchos otros especímenes que son vistos con alarma por una clase media timorata frente a los retos de la democracia y con desprecio por las nuevas élites políticas de derecha. Es cierto que, estrictamente hablando, no todos pueden considerarse como intelectuales. Pero, si no lo son, al menos forman parte del enjambre mediador que siempre ha rodeado a quienes por su actitud reflexiva ostentan el título.
Uno de los problemas más graves de la cultura mexicana es que muchas de estas pícaras criaturas de la democracia desprecian o desconfían de la madre que las parió, y se sienten abandonadas en un México melancólico, cargadas de penas y pecados. Quiero decir que diez años después de que la alternancia política marcó con fuerza una era de transición, una gran parte de la intelectualidad cree que la democracia no ha llegado aún, que ha nacido malformada, que es meramente formal, que se ha paralizado, que es de baja calidad, que está bloqueada, que cobija a una oligarquía o que está anclada en el pasado.
Esta peculiar melancolía se manifiesta de muy diversas maneras, desde la más elemental queja contra la democracia porque no nos saca de la miseria y el atraso, hasta las alambicadas propuestas de reforma política diseñadas para volver a una situación en la que el señor presidente tenga mayoría en el Congreso, como en los viejos tiempos del régimen autoritario. Desgraciadamente esta melancolía está teñida de una vaga añoranza por un pasado en el que, supuestamente, un benevolente Estado protector y un comprensivo partido oficial hegemónico velaban por la salud de los ciudadanos.
Muchos creen que hemos transitado de una intelectualidad nacional acarreada, oportunista, mafiosa y sólida a una intelectualidad posmoderna, marginada, depresiva, fragmentada e incoherente. Acaso sea una exageración, pero esta visión refleja aspectos de la nueva realidad. Ahora surge la pregunta: ¿cómo se relaciona esta nueva intelectualidad con el poder?
La forma más evidente ya la he descrito: de esta intelectualidad emana un flujo de opinadores que a través de los medios masivos de comunicación derrama ideas sobre una parte de la sociedad y sobre la clase política. Se trata de influir en las instancias del poder, directa o indirectamente. Pero ahora se agregan problemas nuevos: las peculiaridades de la lucha electoral democrática vuelven muy incierta la función política de los intelectuales, que cada vez más tienen que sustituir las viejas intrigas y grillas por definiciones públicas más o menos claras. Esto obliga a muchos a mantener una relación más descarnada y abierta con el poder político. Un intelectual de izquierda ya no puede simplemente hacer crónicas en clave, llenas de guiños y señas, o publicar sesudos análisis llenos de logogrifos estructuralistas sólo comprensibles para los iniciados. El escritor de íntimas inclinaciones derechistas ya no puede como antes soltar discursos nacionalistas y revolucionarios para, por debajo del agua, cobrar por los servicios de asesoría y acarreamiento. Además, los viejos mecanismos de cooptación están estropeados o anquilosados, aunque han revivido en el entorno de muchos gobiernos regionales. Ciertamente, hoy los intelectuales críticos más autónomos gozan de mayores espacios, aunque tengan que sufrir las tradicionales cuotas de marginalidad y ninguneo.
En estas nuevas condiciones hubo un fenómeno significativo que ha provocado consecuencias que todavía no podemos medir. Me refiero al hecho de que en las pasadas elecciones presidenciales una gran parte de la intelectualidad sufrió una irresistible atracción por acercarse al poder político. El imán del poderoso gobierno del DF y la fascinación por arrimarse al que se consideraba como seguro ganador de la elección presidencial provocaron un gran remolino que se tragó a un importante segmento de la intelectualidad. Este extraño fenómeno puede atribuirse a que la intelectualidad se hallaba sumergida en tristes humores negros que la llevaron a tratar de repetir lo que la vieja intelectualidad hacía en tiempos del régimen autoritario. Pero ahora ello tuvo que ocurrir a la luz del día, en público y bajo los reflectores de los medios de comunicación. En lugar de, como anteriormente, establecer conexiones soterradas y discretas con el poder, ahora era necesario incluso plantarse en el Zócalo a apoyar a quien todos veían como el futuro presidente.
La dificultad de entender la derrota, combinada con el descubrimiento de que los había deslumbrado el populismo rancio de un cacique, ha sumido a muchos intelectuales en una desesperada tristeza política. Ha sucedido lo peor: atraídos por el poder, quedaron con las manos vacías después de haber sacrificado sus ideales en el altar de un mito marchito. La amargura del fracaso se ha ido imponiendo sobre la cólera de un fraude electoral cuya existencia nunca fue probada de manera convincente.
Me parece que esta amargura es uno de los motores que bombea un denso flujo de decepción y melancolía hacia un sector importante de la opinión pública. A ello se agrega el malestar creado por la confrontación espectacular con los narcotraficantes, por la inhabilidad de los gobernantes y por la incongruencia de los partidos políticos. La crisis económica agregó más amargura al panorama.
Debido a todo esto puede parecer extraño que alguien se atreva a decir que la intelectualidad ha incurrido en una seria irresponsabilidad al no impulsar un orgullo, o al menos un gusto, por el hecho de que el país logró escapar de las redes autoritarias en que se mantuvo preso durante casi todo el siglo XX. Gran parte de la intelectualidad –que en buena medida impulsó con su actitud crítica los cambios democráticos– ha renunciado a colaborar en la construcción de una nueva cultura política democrática. El miedo se ha apoderado de muchos: un terror a ser asimilados a la derecha que encabezó los primeros gobiernos de la alternancia ha paralizado a quienes deberían impulsar racionalmente un orgullo democrático en sustitución del patrioterismo autoritario. El impulso racional ha sido muy débil y por ello demasiados intelectuales siguen mirando hacia atrás. Presiento que no se comunican con las nuevas generaciones y que quedaron varados en el siglo pasado. ~
Es doctor en sociología por La Sorbona y se formó en México como etnólogo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia.