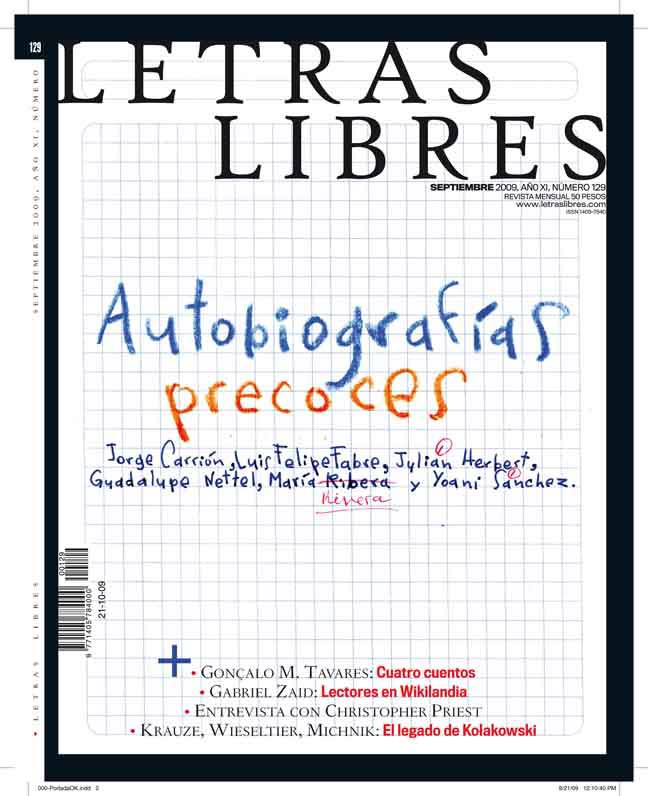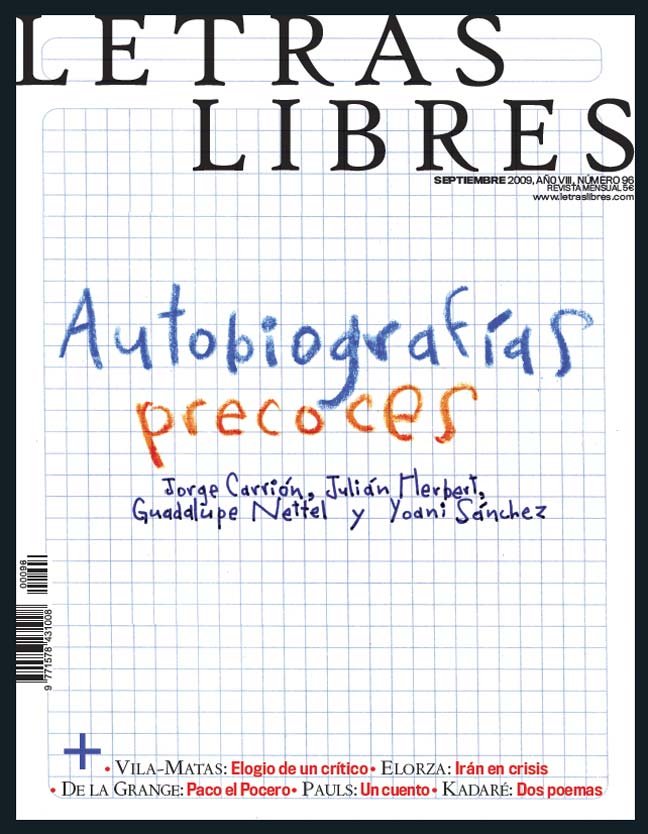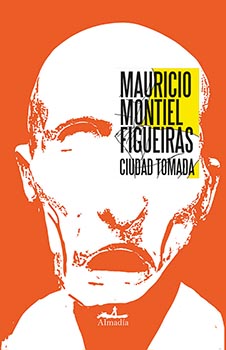Tanto si se trata de su narrativa como de sus ensayos los libros de Milan Kundera tienen, como suele decirse, un “inconfundible parecido de familia” que seguramente no les viene de su estilo, puesto que ya sabemos que el estilo de un autor rara vez consigue conservarse en la traducción, por buena que esta sea; y como sólo podemos leerlo en versiones traducidas, la integridad literaria de la obra de Kundera (Brno, 1929) ha de responder a pautas que no son estilísticas. El parecido de familia tampoco es lo que la jerga periodística denomina una “problemática común”, aunque es evidente que hay asuntos que se repiten en los textos del escritor checo: las mujeres bellas y los amores más o menos apasionados, los adulterios y los ménages à trois, el drama del exilio y el ambiguo compromiso o rechazo del régimen comunista, la condición solitaria del escritor, lo cómico y la ironía, las referencias nacionales (la obra de Kafka, la música de Janáček) y la relación del propio Kundera con la lengua y la cultura de su patria de adopción, la Francia posmoderna, etcétera.
No, el parecido es otro y se deja ver en un registro muy característico: la propia presencia –omnipresencia– del autor en todo lo que juzga o lo que observa. Ya se trate de un relato, de la obra de un escritor clásico o contemporáneo, de pintura o de música, Kundera se las arregla para que su característica mirada, alejada y desentrañada, se haga presente a los ojos del lector; esa mirada que a veces se muestra deliberada o impostadamente perversa y que, al mismo tiempo, tiene una distintiva humanidad que enseguida nos hace cómplices de sus inclinaciones o caprichos. Sus novelas y ensayos no suscitan adhesión ni autorizan una toma de partido sino que provocan pura y simplemente complicidad. Kundera narra o comenta no sólo para dar testimonio sino para dejar impronta de su personal intervención, de tal modo que no es el objeto de su atención lo que prima en el relato o la crónica que escribe, como tampoco es un propósito definido, sino que es siempre él mismo, como necesario vértice de la observación. Así, sus comentarios son un mero pretexto para mostrarse obscenamente delante del lector. Kundera no tiene inconveniente alguno en describir sin tapujos sus propias debilidades o las de sus álter egos personificados en los protagonistas de sus relatos. Está él mismo en el momento en que alguno de sus personajes cae presa de la lisonja y la adulación o cuando confiesa miseria moral o urde alguna traición deliberada. Es Kundera quien habla en boca del seductor que le miente a una joven indefensa o quien trama las típicas artimañas del arribista sin escrúpulos o muestra el rencor inconsolable que asoma en su alma de intelectual expatriado. Kundera es único cuando nos hace participar de esa humana condición en la que casi todo el mundo puede reconocerse y que hace que sus libros, tan moralistas –y paradójicamente, tan inmorales–, resulten inmediatamente próximos. Kundera es nuestro cronista de la bajeza.
En este volumen se reúne un abanico de contribuciones varias sobre escritores, pintores y compositores, en su mayoría contemporáneos, de tal modo que esta pauta sesgada y personal es aún más evidente que en otras obras. Pasan, en una agradable y entretenida secuencia de piezas breves, comentarios agudos y originales acerca de Bacon, Beckett, Roth, Goytisolo, Rabelais, Xenakis, Schönberg… Hay algún texto parecido a un toma y daca entre pavos reales –el dedicado al cumpleaños de Carlos Fuentes–, algunos ajustes de cuentas (Brecht, Barthes y el desdichado Cioran, que recibe el calificativo de “dandy de la nada”) y un texto memorable, argumentado à rebours, sobre el olvidado Anatole France, autor en que se cebó la tradición surrealista hasta finalmente conseguir que quedara casi borrado de la historia de la literatura. No sería extraño que, en este inusitado alegato en favor de Anatole France, Kundera haya querido anticipar una especie de autodefensa frente a la muy probable descalificación que caerá sobre su propia obra tras su muerte. En cualquier caso, el homenaje revela, por otro lado, cuánta veleidad se da en los juicios que fundan el prestigio (o desprestigio) de un autor en la República de las Letras.
Y, sin embargo, este es un libro que reúne juicios muy veleidosos de un autor. Por lo tanto, uno se pregunta: ¿tiene algún método o principio crítico Kundera? ¿Responde a alguna regla del arte que no sea un anacrónico elogio de la forma novela? Ninguna. Se diría que su fórmula es siempre la misma, una especie de autoposición. Él mismo la desvela cuando declara:
Cuando un artista habla de otro, siempre habla (mediante carambolas y rodeos) de sí mismo, y en ello radica todo el interés de su opinión.
O sea, la conocida fórmula del genio romántico, sostenida en el prejuicio acerca de la divinidad del Artista y la no menos romántica idea del Arte como experiencia inefable, que abona la idea de que sólo un auténtico artista es capaz de apreciar –o no– la obra de otro artista.
Naturalmente, esta es una vieja triquiñuela de los vanidosos. Como Kundera es, a fin de cuentas, un escritor inteligente, cabe perdonarle que se muestre tan vanidoso, al punto de hacer gala –como sucede en algún pasaje de este libro– de la propia vanidad. Lo que ocurre es que también da mal ejemplo; y ya sabemos que en la República de las Letras la vanidad es harto habitual, pero la inteligencia no tanto. ~