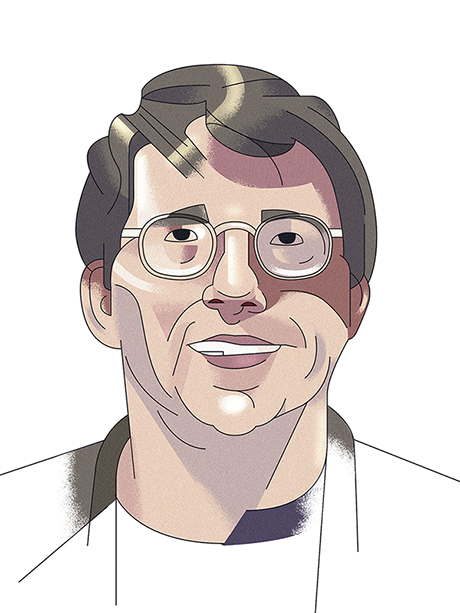El próximo día de elecciones”, me dije resuelto y sintiendo el bullicio de la malicia recién hirviente en el estómago, “voy a colgar en el balcón un letrero que diga Se Vende Voto”.
La idea me vino cuando recordé que la casilla electoral de mi distrito se ha instalado varios años en la cochera de la casa frente a mi departamento, el cual tiene un balcón panorámico.
Veía yo uno de los demasiados programas en los que periodistas de tercera invitan a especialistas en todo de segunda para “analizar”, en este caso, la elección presidencial en turno, para la cual faltaban dos domingos. Son un fastidio porque no hay otra cosa que ver. Sí, podía coger un libro pero aquí no viene a cuento por qué no lo hice. Mejor.
Peroraban con sonrisitas que se querían sardónicas tres hombres y una mujer. Ellos de trajes muy finos, dos con corbatas de seda y el otro sin una, mientras que la comentadora tenía una camiseta Polo con un suéter sobre los hombros. Juntos elaboraban una atmósfera pretendidamente relajada gracias a que hablaban con un desdén que de manera obvia sienten por todo cuanto los rodea, y es que pertenecen a esa franja divina de quienes saben todo. ¿El tema es la economía, la sociología, la política, la demografía y hasta el futbol? Siempre están en la pantalla tres o cuatro de la veintena que pulula alrededor de los mismos periódicos y programas de opinión porque son expertos en lo que se ofrezca.
Oyendo la lluvia y con la mente a trote, recordé una ocasión en que me tocó caminar por Bucareli entre un mitin frente a la Secretaría de Gobernación. En una ventana de uno de los edificios al otro lado de la calle había un letrero que rezaba “W.C. 5 pesos”.
Cuando mi oído captó el enésimo “este país” pronunciado por uno de los eruditos de pacotilla, además de remitirme como siempre al texto casi homónimo de Mariano José de Larra, tomé la resolución de devolverle la bofetada a ese sistema que la gente llama democracia sin tener idea de qué es y que tanto se había cacareado durante una década, en primer lugar, por los expertos de la televisión que, no casualmente, habían modificado sus parámetros durante el año previo para hablar de democracia “incipiente” y vender así a la sociedad el término “transición” –en referencia a España, claro.
■
El fin de semana previo al electoral compré la cartulina blanca más grande que hallé en la papelería y dos marcadores, uno rojo y uno azul, con punta gruesa, para hacer muy elegante y llamativo mi cartel. El nombre de Edgar Allan Poe iba y venía con frecuencia en mi mente, no sé por qué.
Cenando unos tacos ese sábado, se me ocurrió que podía mejorar mucho mi idea y extender el impacto de mi escupitajo contra la vulgaridad política y social de… este país: el sábado y domingo siguientes pondría un anuncio en el periódico más leído, pero no una de esas mirruñas que se pierden entre cientos de otras, tipo edicto, sino uno vistoso, de varias líneas ágata. El lunes temprano llamé para averiguar cuánto me costaría el chistecito. Me habían liquidado de mi trabajo dos meses antes, de modo que me privaría de algunos gustos para reunir la cantidad; supe que iba a valerlo.
Me tomó tres horas redactar el anuncio la noche del miércoles porque en las incontables versiones que hice siempre había algo que consideraba impreciso, lo cual me ponía nervioso y me desconcentraba. La final me dejó bastante satisfecho.
Así, la mañana del jueves me dirigí al edificio del periódico –desconfiaba de las agencias, podía suceder que el dueño fuera un pobre demócrata que cree que todos somos iguales, que se ofendiera e hiciera perdedizo mi anuncio–, en las orillas del Centro. Al llegar había poca gente y cuando tocó mi turno me atendió una señorita regordeta a quien saludé con una sonrisa y le extendí el papel donde también había anotado las características que deseaba. Su ceño se frunció conforme leía y cuando terminó levantó su mirada profundamente escudriñadora.
–No estoy segura de que podemos publicar esto, señor –me dijo con fraseo titubeante.
–¿Por qué? –respondí fingiéndome sorprendido y en guardia: había contemplado esa posibilidad, pero mi defensa infalible sería alegar que este es un país libre, por no hablar de la resobadísima libertad de prensa.
–Es propaganda política y la ley lo prohíbe. Pero permítame ver –dijo al darse vuelta y encaminarse a una pequeña oficina al fondo del salón–, voy a consultarlo.
Permanecí a la espera bastante inquieto, nervioso inclusive. Qué pena y dolor, verdadero dolor, que mi lección práctica de política se frustrara en el primer paso, de narices contra una de las infinitas capas de burocracia que envuelven al país en que nací. La dependienta tardó unos cinco minutos en regresar.
–Está bien, señor, no va a haber problema. Solamente tenemos que verificar sus datos.
Iba prevenido por mi bien. Llevé todas mis identificaciones, comprobantes de domicilio, acta de nacimiento, etcétera. Una vez que la muchacha quedó conforme, hice una aclaración fundamental:
–Lo estuve pensando y prefiero publicar mi anuncio en la primera sección, en la página dos.
–¿Está usted consciente de lo que le va a costar? –preguntó tratándome ya de plano como a un loco.
–Desde luego. Eso no es problema.
Le dije que llevaba conmigo el anuncio formateado como yo quería en un USB y me lo pidió. El trámite debía ser expedito. Diez minutos más tarde, luego de pagar, estaba en la calle, muy excitado, y decidí ir a buscar a unos amigos periodistas que suelen reunirse al mediodía en el Bar Bellas Artes, a tres cuadras de distancia, sobreviviente de la época en que se concentraban casi todos los periódicos en la zona. Con ellos se podía hablar bien de política. Sin embargo, no encontré a nadie, me tomé una cerveza y luego me fui a mi casa.
■
No soy virgen en el terreno de la votación. Voté una sola vez, como la celebración más inmediata de mi mayoría de edad. Antes de entrar a estudiar Ciencias Políticas ya tenía claro que la democracia, con el cuento de la igualdad, es la manera más eficaz de las sociedades modernas de mantener las estructuras de dominación de los sectores ignorantes (en el caso nacional, todos). Entendía bien que no es justo que el voto de una persona iletrada valga lo mismo que el de alguien mínimamente ilustrado. La democracia nació en Grecia como medio de convivencia entre los iguales: los hombres libres; los demás estaban excluidos y esto no ha cambiado sino que se trasvistió en la Francia de los descalzonados, donde los desposeídos terminaron enjuiciándose y guillotinándose para dar paso al canallita Bonaparte. Desde entonces, por desgracia, no es claro para todos lo claro: la democracia moderna, como la antigua, es para quien puede pagarla. Punto.
De modo que con esa conciencia en ciernes, por motivos más bien emocionales, temblando de nervios, con mi credencial para votar de primera generación –sin foto ni dirección–, acudí a la casilla que me correspondió para anular mi voto. Al salir, un “vigilante” me embarró el pulgar con una tinta indeleble –la cual aseguraba que no volviera a votar en otro lado y que removí con un poco de alcohol media hora después, pero que no dejó de ofenderme y reafirmarme la impresión de que los demócratas tienen vocación de ganado.
Salvador Elizondo decía que la democracia es el mejor sistema de gobierno para los perros. No hay que pensar mucho para entenderlo. Y a quienes les gusta citar a Churchill en defensa de la democracia como el menos malo de los regímenes, les sugiero que reconsideren si se trata de un halago.
■
Madrugué para comprar varios ejemplares del periódico la mañana en que apareció mi anuncio. Decidí irme a un cafecito a dos calles de mi casa para apreciar el resultado de mi ocurrencia. Llevaba horas regando mi interior con descargas de adrenalina. Esperé a que me sirvieran mi exprés descafeinado doble, cortado, y abrí esas páginas que se extienden como alas para despegar del suelo.
Con un sorbo caliente que paseé por toda mi boca, me abstraje contemplando la concreción de mi bofetada en la página dos de la primera sección, con un marco de doble pleca delgada, sobria, elegante, en la esquina inferior derecha, a un sexto de plana:
VENDO VOTO PRECIOSO. Este 2 de julio,
estrene flamante voto sin usar, comodísimo:
frente a casilla electoral núm. 1279.
Trato directo. Jonathan Swift 524, depto. 6, col. De la Luz.
Tel. 55362863. Sr. Carlos.
Es verdad que mentí sólo un poquito con la falta de mácula de mi voto, pero no tenía importancia; ¿quién iba a saberlo? Era sólo un gancho publicitario del que se abusa para lo que sea. Comí mariscos en el mercado y dediqué la tarde a confeccionar el letrero que amanecería en mi balcón. Tracé con mucho cuidado las palabras “Se Vende Voto”, engrapé el cartel a un bastidor que tenía un viejo póster de Jimi Hendrix y, ya por la noche, lo colgué con amarres de alambre.
■
Repetí el ritual la mañana del esperado domingo, pero ordené una dona de chocolate y otro café para llevar, pues me ganaba la impaciencia de presenciar la apertura de la casilla.
Al doblar la esquina de la calle miré mi reloj: eran las 8:10. Apuré el paso. A pocos metros de la puerta del edificio pude ver que no la habían abierto y que ya aguardaban unas cinco o seis personas, quizás una sola familia. Subí corriendo los dos pisos que me separaban del espectáculo del día, más bien, del sexenio. Cada seis años, los miembros de esta sociedad olvidada de Dios salen a votar en familia creyendo que en eso consiste la democracia; como buena raza placera, se acicalan como cuando se iba a misa. Una vez que emite su voto, la célula social va a desayunar, compra el único periódico que leerá en un sexenio y se mantiene cerca de la televisión a la espera de los resultados nocturnos. Todo mexicano pasa hasta 2,191 días convencido de dos cosas: 1) de que en las elecciones hubo fraude, y 2) de que el presidente que se va lo hace con las arcas de la nación en los bolsillos, pero sigue votando y, durante los minutos que le toma hacerlo, aviva la confianza de que ahora sí van a cambiar las cosas, aunque ignora cómo y para qué. Patético.
Está consignado en los diarios y revistas y no viene a cuento repasar aquí lo que sucedió en los meses previos a las elecciones en cuestión. Sólo recordaré que hubo una concatenación de hechos que acendró los ánimos de toda –y cuando digo toda es toda– la gente, aun de quienes no podían o no pensaban votar. Para los vencedores y sus voceros, fue un milagro que la manipulación cacahuatera que ejerció uno de los candidatos no provocara un estallido mayúsculo –digo, si es que estamos de acuerdo en que la revolución que viene comenzó diez o quince años atrás.
Cavilaba en todo esto mientras masticaba el último bocado de mi desayuno cuando sonó el teléfono.
–¿Ahí es donde venden un voto? –inquirió una voz masculina un tanto aflautada.
–Así es –respondí obligándome a la calma.
–Es usted un cretino. ¿Cómo es posible? En este momento de la historia lo que se necesita es seriedad. El país no está para babosos como usted. ¿Acaso no sabe que está prohibido vender el voto, grandísimo animal?
–¡Está prohibido comprarlo! En este país nadie entiende que se puede despreciar activamente el sistema…
–¡Cállese, grandísimo imbécil! –me interrumpió mi interlocutor, quien comenzó a enfurecer. Casi podía escuchar la saliva que le espumeaba en la boca–. Si no le gusta, ¡lárguese de aquí y deje que los mexicanos nos encárguemos de nuestro país! ¡Apátrida!
Colgó muy secamente, como si me tuviera delante y su auricular fuera un puñal. Me quedé paralizado y unos segundos más tarde me puse a temblar de rabia, con un bombardeo de parlamentos que hubiera querido replicar a semejante patriotero. Me sacó del trance casi histérico el timbre del interfón. Esta vez se trataba de dos personas, dos mujeres para ser exactos, voces de edad avanzada:
–Joven, quite su letrero del balcón.
–Es una grosería insoportable.
–Si no fuéramos solas, nuestros maridos ya le estarían rompiendo su anuncio en la cabeza.
–En esta colonia somos católicos. No tiene derecho a faltarnos al respeto.
Estos dos episodios fueron de los más suaves entre la cauda de telefonazos e interfonazos que se sucedió a lo largo de la mañana.
Yo, simplemente, no entendía. Quiero decir, conocía bien la intolerancia mexicana, en especial la de la clase media, pero confieso que me sentí idiota y peor, ingenuo, cuando reparé en que nunca consideré que podía ser objeto de ella a raíz de una simple ocurrencia. Recibí un par de amenazas de muerte por teléfono, no faltó quien arrojara huevos a mi balcón –mismos que no atinaron al cartel– y, la verdad, acabé por sentir mucho miedo.
También estaba muy indignado: ahora resultaba que los habitantes de un país cuyos partidos políticos han comprado históricamente el voto de la población, bien sea con una torta o con una despensa, o en efectivo, se ofenden cuando alguien pone en venta el suyo. ¡Cuánta hipocresía! ¡Pinche doble moral! La mochería mexicana, me quedaba claro, no es sólo religiosa.
Embargado por la vergüenza, desconecté el teléfono y retiré el letrero. Me había doblegado ese espíritu salvaje de las masas tan vil. Abrí una botella de whisky para pasar los reverberantes malos tragos, puse la radio, encargué una pizza para no tener que salir a exponerme a una agresión más, me senté en el sillón a observar el cansino desfile de votantes y lo único que deseé fue que se acabara pronto el día. Cada vez que pensaba en lo que había gastado rechinaba los dientes.
■
Hacia las cuatro de la tarde, supuse que podía reconectar el teléfono pues no quedaría nadie que viera el periódico a esa hora; además, la casilla iba a cerrar a las seis. Me gusta el sabor de las pizzas pero siempre me caen pesadísimas. Había encargado una grande y me embutí más de la mitad. El whisky no alcanzaba a mitigar el ardor in crescendo de las agruras inmisericordes. Tomé dos pastillas de antiácido y mientras las masticaba sonó el teléfono pero, abstraído en mi malestar, tardé en atender, lo que hice con recelo.
–El voto ya se vendió, lo siento –se me ocurrió decir sin esperar a saber quién era.
–¡No me diga! –respondió una voz de hombre joven–, me interesaba muchísimo.
–¿Cómo? –sentí una enorme turbación: tampoco me pasó por la cabeza la posibilidad de que hubiera quien se atreviera a comprar un voto, y no me cercioré de que constituyera un delito electoral, por no hablar de la imposibilidad práctica (no se trata de un objeto físico)–. ¿Es una broma?
–¿Su anuncio es una broma?
Sólo entonces recapacité en que nunca había visualizado el hecho de vender mi voto. No era sino una forma muy mía de divertirme. Desde luego, no pensé en recibir llamadas para sostener debates políticos a lo largo del día. Quise que fuera una especie de mensaje cifrado que encerraba una crítica incontestable a la democracia, sistema por el cual sentía un agravio cuya causa había olvidado, si es que la hubo alguna vez. Para ser franco, la política sólo me había importado en la adolescencia y supe que cometía un error cuando me inscribí en Ciencias Políticas en la universidad; yo quería estudiar filosofía pero no morirme de hambre. Ahora, un 2 de julio que normalmente hubiera transcurrido en la aburrición, me encontraba confrontado a mí mismo en un lugar recóndito de mi historia, por medio de la llamada más excéntrica de mi vida.
–No, no es broma –contesté en automático, sin poder calcular adónde iría la conversación.
–Pues no le creo que haya vendido su voto. A ver, dígame cuánto le dieron por él.
La urgencia de mantener mi mente en equilibrio fue mayor que mi capacidad de improvisación. Me sentí atrapado en esa fantasía recurrente en la que al abordar el Metro reparo en que se me olvidó ponerme los pantalones. Hube de admitir que no lo había vendido.
–Muy bien, pues estamos a tiempo. ¿Cuánto quiere por él?
–No sé… –en verdad no tenía la menor idea de cuánto se podía pedir por un voto, y ¿cómo…?–. ¿Quién habla? –inquirí en un intento de defensa tipo ajedrez cuando no se está seguro de lo que se hace.
–Eso no se lo voy a decir por teléfono. Respóndame cuánto quiere por su voto. Estoy estacionado frente a su casa y si nos arreglamos lo acompaño a que vote y entonces le pago.
Necesitaba pensar siquiera un poco. Le pedí al hombre misterioso que me diera un minuto. Me asomé a la calle con cuanta discreción pude. Formadas en fila en la casilla debía haber unas quince o veinte personas y los coches estaban en movimiento constante, en más de tres estaban sus conductores, todos hombres. Uno de ellos, dentro de un Ford, volteó hacia mi casa. Me metí de inmediato, seguro de que me había visto. Me sentí atrapado. ¿A qué peligro había dado pie con mi estupidez? Todo pintaba demasiado truculento. No podía decir que siempre no vendería mi voto, corría el riesgo de ser amenazado con denunciarme y quién sabe cuál era la pena, o de ser chantajeado. Entonces, ¿qué o cuánto pedir? Podía verlo como negocio, a final de cuentas se trataba de un miserable voto cualquiera; visto desde todos los ángulos, con frialdad, en el fondo, un voto siempre es una mercancía.
–¿Cuánto ofrece? –pregunté tratando de sonar ecuánime.
–¿Usted fuma?
–Así es.
–Entonces le doy un paquete de cigarros.
–No me insulte, por favor –alegué con indignación contenida–. ¿Tiene idea de cuánto vale mi voto? Soy un ciudadano educado y crítico…
–Pues lamento decirle que su voto no vale más que el de un campesino o el de un empresario. Decídase que no puedo perder tiempo, falta poco para que cierren las urnas. Si le parecen poco los cigarros, puedo ofrecerle una botella de su licor favorito.
Me estaba empezando a sentir verdaderamente contrariado. Me urgía que ya se acabara el día, que se acabara al menos en esta parte del mundo.
–Está bien. Que sea un Johnnie Walker etiqueta negra.
–Lo veo aquí abajo en dos minutos, estoy en una Caribe naranja.
Encendí un cigarro y bajé a toda prisa. Mi sensación del transcurso del tiempo se estaba alterando. Todo era veloz pero pautado: vi bajar a un hombre corpulento de la Caribe naranja quien, pese a que hacía calor, usaba una cazadora de gamuza, se acercó a mí y en lugar de estrechar mi mano sostuvo mi codo; en el camino a la casilla me dio instrucciones de cómo votar –para presidente, un partido; para diputado, otro partido; para senador, el mismo del presidente; para delegado, el de un tercer partido; inimaginable: ¿para qué oscura fuerza operaría ese tipo?–, los “vigilantes” de la casilla me reconocieron y me preguntaron con sorna si iba a votar limpiamente, fumé un segundo cigarro antes de que fuera mi turno, extendí mi inmaculada credencial de elector con fotografía; taché lo que tenía que tachar en el cubículo individual, deposité las papeletas en las urnas correspondientes, recogí mi credencial con un agujero, me pasaron una tinta indeleble por media mano derecha y salí. El hombre estaba junto a su carro. Mientras me aproximaba, abrió la portezuela y se metió; encendió el motor y sacó el brazo izquierdo; arrancó despacio, se me acercó extendiendo la mano como cuando se da una propina en un estacionamiento de supermercado.
–Tenga doscientos pesos y diga que hizo un buen negocio.
En mi mano derecha quedó un billete verdoso que miré con desolación unos segundos. Cuando reaccioné, el motor distintivo de la Caribe sonaba cada vez más agudo, el efecto Doppler.
Subí a mi casa completamente devastado. Acababa de vender mi voto por poco más que una torta o una despensa. Era tan igual como el que más, por mano propia.
Después de unas horas de reflexión obsesiva, se me aclaró la mente y pensé en que, si a toda acción corresponde una reacción, un loco que pone un anuncio vendiendo su voto tiene que encontrar, por necesidad, a otro loco dedicado a comprar ese y otros votos aislados, al margen del aparato de los partidos que los adquieren en bola.
■
Hubo tres candidatos fuertes a la Presidencia en aquellas elecciones, cada uno peor que el otro. A las once de la noche del propio domingo, cuando se dan los resultados de los conteos rápidos, se divulgó que las votaciones habían resultado muy cerradas entre dos candidatos. Tres días más tarde, el conteo de actas arrojó un resultado que puso fin al sentido de mi vida intelectual analítica: el candidato por el cual se me indicó votar, un auténtico desquiciado, había ganado por un solo voto. Dejaba el poder un oligofrénico y al país le esperaban seis años de peligro verdadero. ~