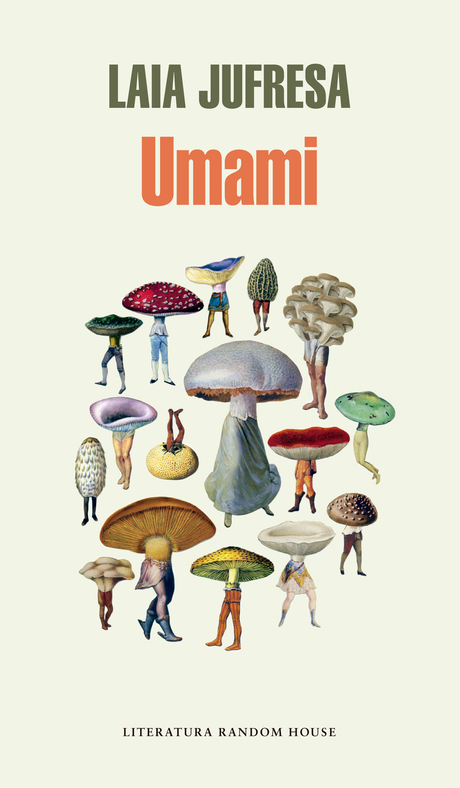El Nexus Institut de Tilburg, Holanda, es probablemente el think tank más serio y activo de Europa. Por sus aulas y salones de conferencias han pasado, entre otros, Mark Lilla, Roberto Calasso, Leszek Kolakowski, Avishai Margalit, Ian Buruma, J.M. Coetzee, George Steiner y Mario Vargas Llosa. El pasado mes de noviembre su director, el filósofo e intelectual holandés Rob Riemen, estuvo en México, invitado por la editorial El Equilibrista, para presentar su libro Nobleza de espíritu, un alegato, de la mano de Thomas Mann, a favor de la cultura humanista en Europa y contra sus enemigos, tanto abiertos como enmascarados. La presente conversación tuvo lugar en su suite del hotel Four Seasons de Paseo de la Reforma, espejo ligeramente distorsionado de la realidad nacional.
●
El siglo XX es el siglo de la “traición de los intelectuales”. Creo que tu libro es un alegato sobre el papel que los intelectuales deben tener en el mundo moderno. Querría empezar con una pregunta como de abogado del diablo. En tu libro dices que la esencia del trabajo intelectual es el amor al lenguaje, que equivale al amor a la verdad; ¿cómo juzgar en ese sentido a Céline y Drieu La Rochelle, por un lado, y por otro a Aragon y Neruda? ¿No hicieron grandes obras artísticas independientemente de que traicionaran la verdad? ¿Cómo juzgas este legado?
Es una excelente pregunta. Creo que debemos tomar en cuenta lo siguiente: es cierto que hago la conexión entre lenguaje y verdad, y afirmo que el lenguaje poético en su más alta forma ofrece o presenta cierta verdad, cierto significado. Este es un fenómeno quintaesencial, es decir: si el lenguaje ya no representa el significado, estamos perdidos. Si el lenguaje en su peor forma es sólo caparazón, charla vacía en torno a nada, entonces perdemos la comprensión profunda del significado de las palabras. Ahora bien, tu pregunta es qué hacer con esos escritores, esas personas con el don de la palabra, que usan el lenguaje para presentar un mundo determinado y cuya empresa resulta hasta cierto punto inútil. Tienes toda la razón: Céline escribió grandes novelas. Pero una de las cosas que descubrió Thomas Mann, y esa fue su primera reacción ante la politización de la inteligencia, es que en el arte está presente el demonio de la mentira. Hablamos de Céline pero también podríamos hablar de Dostoievski, cuyas opiniones políticas eran, digámoslo así, horribles; no creo que a ninguno de nosotros le hubiera gustado vivir en el mundo político de Dostoievski, y sin embargo es uno de los grandes novelistas de la historia.
A caballo entre el nihilismo y la religión.
En efecto, pero debemos aceptar que hay una diferencia fundamental entre la creación incesante de mentiras –no mentiras en la acepción moral, sino mediante el uso de un lenguaje sin sentido, como hacen los medios masivos de comunicación, que vacían las palabras de significado– y esa franja del mundo del arte que nos presenta los rincones más oscuros del alma humana. Céline dio un paso más allá, sacó conclusiones políticas de diversos asuntos, al igual que Drieu La Rochelle, pero ambos dirían que deberíamos apreciarlos por indagar en el lado oscuro del hombre, y estarían en todo su derecho. Thomas Mann también lo señaló: necesitamos el modo en que Tolstói creyó en las cosas más bellas y nobles, pero necesitamos también al poeta enfermo que nos puede presentar el rostro demoniaco de nuestra naturaleza. Wagner es otro ejemplo perfecto. Mi tesis, así, es que la verdad puede ser también una verdad oscura, la verdad puede ayudarnos a aclarar la oscuridad de nuestra condición. En este aspecto, artistas como Dostoievski o Wagner tuvieron un papel central.
Es como si el mundo del arte tuviera una lógica propia, distinta a la de la razón.
Por supuesto: para eso existe el arte. Hay una famosa frase de Wittgenstein que me gusta citar: “Sentimos que, aun cuando todas las posibles cuestiones científicas hayan recibido respuesta, nuestros problemas vitales todavía no se habrán rozado en lo más mínimo.” Esa es la razón: lo sabían Wittgenstein y Pascal, Thomas Mann y Joseph Brodsky. La razón es esencial, aunque es sólo una parte de la vida. Pero nos referíamos a los artistas con los que no coincidimos políticamente porque se volvieron un instrumento de la ideología: ese filón no tiene por qué hablar de la calidad del arte que produjeron.
Es como si el problema no radicara en la creación del arte en sí mismo, sino en el papel público que el artista tiene en la sociedad. Quiero decir: Céline escribió novelas que nos muestran el lado oscuro del alma humana y que tienen una gran importancia, pero el papel que adoptó al apoyar al partido nazi es execrable.
Ese es uno de los motivos por los que, en una parte de mi libro, coincido por completo con Thomas Mann en términos del papel que representan los intelectuales. Mann descubrió que los intelectuales sí tenemos una responsabilidad con la sociedad, que debemos estar enterados e informados de lo que ocurre en el mundo de la política y de lo que publica la prensa. No podemos desatenderlo, no podemos decir: “Eso es sólo para políticos, yo quiero seguir leyendo grandes novelas.” Tenemos, insisto, una responsabilidad. Pero hay una diferencia fundamental entre aceptar que debemos atender lo que sucede a nuestro alrededor y volvernos sus críticos en el sentido griego de la palabra. Debemos ser capaces de hacer distinciones y señalar desde nuestra distancia: “De acuerdo, el señor presidente puede decir esto y lo otro, pero es una mentira; quizá no hay nada que hacer, pero está mintiendo”, en lugar de volvernos parte del sistema político. No estoy criticando la política: el hecho de ser un político conlleva un gran honor pero es un papel distinto. Y cuando los intelectuales se convierten en ideólogos o políticos, renuncian a su devoción por la verdad a favor del juego del poder.
Esa es la enseñanza central del siglo XX: los intelectuales cometieron un terrible error al convertirse en ideólogos. Aunque, claro, no todos: tenemos, por ejemplo, a Camus y a Orwell.
Así es, aunque Camus tuvo su gran momento cuando abandonó la política. Mi problema con buena parte del mundo de los intelectuales –y por eso inventé la figura del sacerdote fascista– es que algunos han creado sus propias capillas con un evangelio propio que predican constantemente, y si no eres parte de ese evangelio o no crees en él te conviertes en un hereje que debe ser fusilado o crucificado. Y esto ocurre en la derecha, en la izquierda, por doquier. Ahora bien, como Camus anota en El hombre rebelde, la esencia de toda sociedad civilizada es el arte de la conversación, pero por desgracia nos hemos deslizado hacia una sociedad donde sólo hay gritos e insultos: basta encender la televisión para constatarlo. Cada vez hay menos lugares en el ámbito intelectual donde la gente puede tener un desacuerdo profundo y a la vez respetuoso.
Los propios intelectuales han renunciado a la polémica razonada sobre ideas disímiles, al hecho de que la mejor idea es la que debe prevalecer, y para saber cuál es la mejor hay que confrontar diversas ideas, una cuestión que ya había planteado John Stuart Mill y que se relaciona con la traición de los intelectuales: nos sentimos tan relegados a una esquina que cultivamos una especie de resentimiento. Hay varios hechos obvios: para empezar, la época de Alexis de Tocqueville y Chateaubriand ha terminado. En un escenario político diferente podríamos tener ese tipo de intelectual consagrado únicamente a generar ideas, pero en la democracia resulta mucho más difícil. Amigos como Michael Ignatieff, Mario Vargas Llosa, Jorge Semprún y Luc Ferry, entre otros, han caído en la tentación de la política por diversos motivos. Pero, como ya dije, la política es un arte distinto: los intelectuales en general no poseen esa habilidad. El intelectual debe estar comprometido con el mundo de la política pero sólo como intelectual: si desea representar el papel que le atañe, si desea ser eficaz e incluso influyente, debe permanecer fuera de la política.
Quiero seguir como abogado del diablo. En tu libro hay una explícita y emocionante defensa de Sócrates, pero hay que tomar en cuenta que la Atenas de Pericles estaba en guerra y en peligro. ¿No es justamente el papel que tuvieron ciertos intelectuales contemporáneos en el 11-S, cuando, pese al peligro que enfrentaba Estados Unidos, siguieron criticándolo?
No creo que haya conexión alguna entre Sócrates y nuestros colegas intelectuales. En mi opinión –bueno, no sólo es mi opinión: la vimos también en Le Monde, en London Review of Books, en todas partes–, era innecesario hallar una justificación a la matanza de tres mil personas inocentes. Es decir: Sócrates nunca justificó un solo asesinato, su único compromiso era con la verdad y estuvo dispuesto a morir por ella. Esto es muy distinto al intelectual que está sentado cómodamente en su escritorio, sin ninguna responsabilidad y sin correr riesgo alguno, y se dedica a escribir cosas estúpidas como: “Quizá no es muy bonito matar a tres mil personas, pero uno debe comprender que bla, bla, bla.” De modo que, insisto, no hay relación alguna entre Sócrates y los intelectuales contemporáneos. Al contrario: Sócrates criticó su propia sociedad porque esta perdía terreno y ya no tenía interés en la verdad y pasaba el tiempo dedicada a asuntos triviales como ganar dinero; esto fue lo que dijo cuando tuvo que defenderse. Lo que nuestros colegas intelectuales argumentan hasta el cansancio es un error terrible; no se puede hacer una crítica legítima, absolutamente esencial y necesaria de lo que ocurre hoy en Occidente sin tomar en cuenta un factor de mucho mayor peso: la diferencia moral entre el bien y el mal.
Escribí el “Preludio” de Nobleza de espíritu porque la Universidad de Yale aceptó mi libro, entonces quería narrar una historia muy personal, de mi estancia en Nueva York poco después del 11-S. Tu trabajo, el mío, el de nuestros colegas, se basa en un principio de fe: la cultura es importante. Importa que la gente lea libros, oiga música, piense, vaya a la ópera o al teatro: la cultura es fundamental. Ahora bien, ¿cómo podemos seguir viviendo de acuerdo con este principio si varios de los más grandes intelectuales –Susan Sontag, Norman Mailer, Dario Fo–, que son extremadamente agudos y han leído una cantidad de libros que ni tú ni yo leeremos jamás, y conocen a Bach y Schubert de memoria, son incapaces de hacer la más simple distinción entre el bien y el mal? Es eso por lo que la gente se pregunta: ¿por qué me debe importar la cultura? ¿Por qué debo escuchar a los intelectuales?
Digamos que los intelectuales afectan los cimientos de nuestra civilización en la medida en que no la defienden.
Sin duda. Lo que quiero decir es esto: Sócrates consagró toda su vida a defender cuestiones y verdades morales por excelencia.
¿Defenderlas de quiénes?
De los políticos, por supuesto. Como expliqué, la política es siempre y por definición una reducción de la realidad, sea de derecha o izquierda. Así, ¿qué pasa cuando un intelectual se transforma en un ente político? Adquiere una visión maniquea de quiénes son los buenos y quiénes los malos –los buenos son por lo general de izquierda, los malos de derecha, etcétera– e intenta justificar algo que siempre será injustificable. Aquí está el meollo de la democracia civilizada. Mi padre fue líder sindical, así que sé un poco de lo que hablo: esa gente luchó su vida entera por cambiar nuestra sociedad, por los derechos humanos, sin recurrir a la violencia. Digan lo que digan, hoy vivimos en una democracia libre… Pero volvamos al punto: el intelectual convertido en político corre el riesgo de no cumplir con la función que le atañe, intenta justificar lo injustificable y –lo peor de todo– está minando la quintaesencia de nuestra labor: tratar de dar a la gente los instrumentos del mundo de la cultura para enriquecer sus vidas.
Para redondear el retrato de esta traición, yo diría que estos intelectuales viven además disfrutando de las libertades que no defienden y con todas las comodidades, con un público que les festeja sus tonterías. Gabriel Zaid tiene un apotegma que dice: “México es un país donde el radicalismo aumenta con los ingresos.”
Eso sucede en todas partes, y quizá esa fue la razón principal que me llevó a escribir Nobleza de espíritu. Luego del 11-S, pensé que tal vez habíamos llegado al fin de la llamada vida intelectual: no creo que sea difícil entender que matar a tres mil personas inocentes es un acto de maldad absoluta. Al cabo de leer varios libros estúpidos que no podían asumir algo tan sencillo, me dije: no quiero vivir una mentira, no quiero estar en la posición de decir a la gente que se suscriba a tal revista o recomendarle determinada lectura; ¿para qué? Así que pensé: si esta es la verdadera situación, mejor busco otro trabajo. Aprendo a cocinar y pongo un restaurante, o bien me vuelvo médico o banquero. Tenía que hallar una respuesta, como hizo Thomas Mann en determinado momento. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, él era el escritor e intelectual conservador por excelencia, alguien que podría haber dicho: “Mientras pueda seguir gozando a Bach y Wagner, lo demás no me importa.” La lectura de Goethe logró ponerlo en el camino correcto: Mann tuvo que escribir tanto Consideraciones de un apolítico como una versión totalmente nueva de La montaña mágica. Esta obra había sido planeada originalmente como una novela breve en tono humorístico, para satirizar a los humanistas, pero Mann comenzó a preguntarse cuál era la legitimación de su propia existencia: primero, los seres humanos son la única especie capaz de reflexionar sobre el propósito de su vida; segundo, los intelectuales, esa gente sumamente privilegiada que no tiene que levantarse a las cinco de la mañana para trabajar en el campo, puede vivir la vida de los libros y su mayor responsabilidad es proyectar el mundo tal como es. De ahí que hablemos de una traición de los intelectuales, que buscan legitimarse en la derecha o la izquierda: ser independiente no es una posición fácil. Eso lo padecimos en el Nexus Instituut, donde durante muchos años nos fue imposible conseguir financiamiento porque queríamos mantener nuestra independencia. El intelectual debe ser independiente.
En una parte de tu libro dices que el papel de los intelectuales es conservar el legado de la tradición, conectar el presente con las grandes obras del pasado. En cierto sentido es lo que haces en Nobleza de espíritu al acudir a Sócrates, Spinoza, Thomas Mann, etcétera. Pero están asimismo los intelectuales o artistas cuyo trabajo consiste más bien destruir el mundo que conocemos para dar un paso adelante hacia nuevas visiones, nuevas lecturas. Pienso, por ejemplo, en Malévich y la pintura abstracta, Mallarmé y la destrucción de la página en blanco…
Picasso, Schönberg…
¿Qué piensas de este tipo de contradicciones?
Desde mi perspectiva no hay tal contradicción. Mi visión del mundo está determinada por el pensamiento de Thomas Mann, que no era alguien como Joyce, Kafka o Beckett, sino una mente mucho más conservadora. Era plenamente consciente de lo que estaba yendo mal, de modo que regresó al ideal del mito, sobre todo en José y sus hermanos y Doctor Fausto. Por razones de peso, tuvo que tratar con Schönberg en un momento en que se creía que la tradición no podía continuar porque se generaría un vacío: sería una traición que un compositor del siglo XX escribiera música como Beethoven. Mann siempre receló de esta clase de oscurantismo, así que se empezó a preguntar cómo lidiar con las nuevas realidades…
O cómo desafiarlas.
Por supuesto. Esa era justo la idea de Mann, pero la vi confirmada en Picasso, Breton, Joyce, etcétera: pudieron hacer lo que hicieron sólo gracias a la tradición. Ahí están también Mondrian y Boulez, y sobre todo Schönberg, que estudió intensamente a Bach. El caso es que la idea de Mann, tomada de nuevo de Goethe, era la siguiente: la única dirección que hay que seguir es hacia adelante. Ahora bien, cada artista debe encontrar su propio lenguaje, para poder avanzar y presentar algo nuevo. Sin embargo, estoy seguro de que en todo lenguaje que busca atender los problemas de nuestro tiempo de forma significativa, en toda creación que quiere ser importante, está presente la tradición. No creo para nada que las cosas que hoy vemos en los museos de arte contemporáneo, obras que la gente admira y por las que puede pagar miles de dólares, vayan a perdurar: no pasaron primero por la tradición. Pensemos otra vez en Mondrian o en Joyce, que escribió el Ulises con todo el peso de la tradición.
O en el Picasso anterior al Guernica…
Efectivamente. La clave, y hasta Primo Levi escribió al respecto, es muy sencilla: la tradición es parte intrínseca de nuestra identidad. Uno no puede desarrollarse como artista y crear algo nuevo así como así, de la nada.
Es también una idea de Octavio Paz: la ruptura sólo es posible desde la tradición. Esto nos lleva a otro asunto: el canon. Creo que tu libro es un intento por establecer un canon intelectual, rescatando a figuras como Manès Sperber, George Orwell y Arthur Koestler frente al canon que pondría a Sartre o los ideólogos. Es decir que el canon, la tradición, no es algo establecido sino algo vivo, cambiante, por lo que hay que pelear.
La historia más maravillosa que conozco al respecto tiene que ver con La Pasión según San Mateo de Bach, que cayó en el olvido durante más de cien años hasta que Mendelssohn la rescató.
Algo similar sucedió con Góngora, que estuvo olvidado durante dos siglos y medio.
¿Qué significa entonces ser parte del canon? Todo lo que juzgamos importante o trascendente está condenado al olvido. Hay una pregunta que me planteo desde hace tiempo: ¿por qué tantos talentos magníficos, tantos artistas grandiosos, no han sido reconocidos en su propia época? Eso fue lo que ocurrió con Bach, Mozart, Kafka y muchos más; Goethe y Thomas Mann fueron verdaderas excepciones. Así, una de las mayores obligaciones intelectuales es mantener viva la herencia cultural, resguardar los orígenes y tesoros de la tradición –porque eso es justo lo que son: tesoros– y rescatarlos en el instante adecuado. Baltasar Gracián, Camus, Chiaromonte: todos ellos tienen algo que decirnos, de modo que hay que tratar de volverlos parte del canon. Creo que el canon es algo que se debe ampliar todo el tiempo.
¿Por qué no nos hablas un poco acerca de la transformación de Thomas Mann, que abordas en tu libro, y que va del personaje apolítico al comprometido con la causa antinazi, del pangermanista que piensa que el corazón de la cultura europea se manifiesta en Alemania al defensor de los valores universales? ¿Cuáles son las causas de esta metamorfosis y cuál es tu lectura personal al respecto?
Fue una transformación fundamental, ya que logró hacer de Thomas Mann una figura creíble; sin este proceso, él jamás habría sido el hombre que conocemos. Es un buen ejemplo de lo que significa la integridad intelectual: si uno no tiene la capacidad de transformarse, carece de esta cualidad. Lo que le ocurrió a Mann fue lo siguiente: nació en 1875 y creció en un círculo social orientado hacia Wagner, que fue su gran ejemplo; en un inicio Goethe no le atraía demasiado: Wagner, Schopenhauer y Nietzsche conformaban su pensamiento. Otro aspecto esencial es que era protestante y, como tal, se interesaba más por los principios de su propia existencia, si estaba o no justificada. En 1911, sin embargo, ya estaba lidiando con el dilema del arte y el espíritu: sabía que no era un artista a la manera de Tolstói, capaz de concebir grandes epopeyas y construir escenarios fastuosos, sino una mente más crítica. Pero ser una mente crítica en aquella época lo convertía en un intelectual, una persona conservadora, y no en un auténtico poeta, así que empezó a escribir para resolver la duda de si en realidad era un artista. Porque no se consideraba como tal: se inclinaba más hacia el lado intelectual, el lado crítico. Y entonces descubrió a Goethe. Ese mismo año escribió a un amigo una carta donde decía: “En términos de poesía, futuro e integridad deberíamos elegir a Goethe, pero presiento que a final de cuentas todos los alemanes acabarán escogiendo a Wagner.” Recordemos que esto sucedía en 1911.
Luego vino la Primera Guerra Mundial y la tremenda disputa con Heinrich, su hermano mayor, con quien cortó toda comunicación durante siete años; la controversia se centró en un tema: ser cien por ciento apolítico en esta época equivale a ser amoral. Ese es un punto señalado también por Octavio Paz: toda crisis política es esencialmente una crisis moral. Thomas Mann no lo entendió en ese momento y se sintió profundamente herido, pero sólo nos podemos sentir así cuando sabemos que hay algo de verdad en aquello que nos hirió. Años después, en 1918, publicó sus Consideraciones de un apolítico, donde queda claro que creía que la única forma de proteger la verdad, la libertad, la belleza y la cultura era interviniendo en el orbe de la política, las mentes politizadas y la democracia: quería proteger ese mundo. Ahora bien, el error que cometió y del que se dio cuenta en cuanto se lanzó el libro fue que su concepto de cultura se conectaba con un conservadurismo político. ¿Qué pasa entonces? Sale el libro, lo lee, le gusta, pero al llegar a la segunda parte empieza a sentirse incómodo: descubre que sus ideas pueden tener serias repercusiones. Y luego, en 1922, viene el asesinato de Walther Rathenau, ministro de Asuntos Exteriores de la República de Weimar. La incomodidad de Mann aumenta: cree que su libro puede ser utilizado para legitimar la violencia.
Hace poco, no obstante, descubrí algo muy hermoso. Cuando Mann tenía dieciocho años murió su padre, un suceso que obviamente lo afectó y que acabaría por abordar en Los Buddenbrook, donde está presente la noción romántica de que hay más belleza en la muerte que en la vida: una noción que proviene del mito de Tristán e Isolda y llega hasta Schopenhauer y Wagner. En esa época, Mann lee un poema de Goethe escrito con motivo de la muerte de Schiller [“Epílogo a la ‘Campana’ de Schiller”], donde hay un verso que lo sacude y cuya idea es la siguiente: sólo el valor de la vida puede vencer a la muerte. Mann era muy joven y no podía comprender el significado de esa línea; en ese momento, además, sus ideales eran Wagner, Nietzsche, Novalis, etcétera. Pasaron los años y alrededor de 1921, poco después de la creación de la República de Weimar, recordó de golpe ese verso que terminaría incorporando a La montaña mágica, durante una de las discusiones finales entre Hans Castorp y Settembrini. En alguna parte Castorp señala: “Toda esta gente en el restaurante es tan ordinaria que ni siquiera merece morir”, y Settembrini responde: “Mira, pequeño estúpido, debes entender que no se trata de la muerte sino de la vida y la muerte”, y entonces cita el verso de Goethe. ¿No es una anécdota maravillosa? Mann lee ese verso en su juventud, no cree en lo que dice, lo recuerda en 1921 y lo usa en su novela en un instante revelador para Hans Castorp. A partir de La montaña mágica, Thomas Mann se vuelve el escritor y el hombre que hoy conocemos.
Otro aspecto que me interesa de tu libro es que hay una crítica implícita a la academia y la universidad: como si la actuación que reclamas a los intelectuales debieran tenerla los académicos, y no lo están haciendo. ¿Cuál es la esencia de tu crítica al discurso académico?
Hay un académico que admiro profundamente, Harry Austryn Wolfson, que fue profesor de filosofía de la religión en Harvard durante casi cincuenta años. A principios del siglo XX se trasladó a Europa y copió el manuscrito de un erudito judío medieval, que luego tradujo añadiendo sus propios comentarios; fue tal el empeño que puso en este trabajo que acabó convirtiéndolo en su tesis. Wolfson lo sabía todo, y creo que no podría haber vida intelectual sin este tipo de académicos. Para mí –y no sólo para mí: esta crítica se remonta a Goethe y Schopenhauer–, el problema comienza con la institucionalización de la vida académica, porque quienes se han rendido a ella no tienen nada que ofrecer. Primero, su lenguaje es incomprensible, no pueden escribir, y en esto coincido justo con Schopenhauer: aquellos que no pueden escribir tampoco pueden pensar, al menos con claridad. Segundo, empezaron a creer en un concepto completamente científico de verdad y significado. No hay nada malo con los científicos, que son tremendamente importantes, pero cuando los académicos del mundo de las humanidades buscan imitar esa clase de pensamiento no llegan a buen puerto. Sabemos que ese fue el debate principal entre Vico y Descartes, y que este último lo ganó, pero Vico dijo después que el precio que pagaríamos sería la pérdida de la sabiduría: ya no habrá ideas, ya no habrá entendimiento. Así que soy muy escéptico en cuanto a lo que las universidades en general pueden ofrecer en nuestros días: no tienen nada que ver con el ideal de universidad, se han vuelto instituciones huecas y utilitarias donde impera el desorden.
Hay que atesorar a los académicos que lo saben todo, como Wolfson: son ya una especie en extinción. Pero cuando se trata simple y sencillamente de elaborar una teoría literaria, ¿qué tiene eso que ver con la idea original de Platón, que fundó la primera academia bajo el principio de la educación liberal? Las universidades deberían ser el lugar idóneo para impartir este tipo de educación; ellas eran nuestro pilar, y su desaparición es una de las razones por las que ya no hay una identidad europea. Nietzsche escribió y se quejó de que las universidades existan sólo para preparar para cierta profesión que debe ser práctica, orientada hacia los negocios. El mundo académico es una broma absoluta.
Entiendo dos ejes centrales de tu crítica: la pérdida de la esencia de la universidad, que es la educación liberal, y el intento de transformar el lenguaje humanista en lenguaje científico, con el oscurecimiento o empobrecimiento que resulta de ello. Pero hay un tercer eje, siguiendo las ideas de Gabriel Zaid, que me gustaría abordar para redondear este tema: el conocimiento para un grupo cerrado que reparte privilegios, que es también una forma del ascenso en la pirámide social. Es decir, si se tienen ciertos atributos académicos se puede ir subiendo en la escalera, lo que conduce a algo aún más triste: el conocimiento no es para todos sino para un grupo que lo usufructúa en su propio beneficio.
Cuando yo era estudiante tuve la enorme fortuna de contar con dos excelentes maestros que me dieron toda la libertad: durante diez años me dediqué únicamente a leer libros en mi casa. Si quieres volverte un científico experto, tienes que consagrarte en cuerpo y alma a ello. Lo interesante de la ciencia es que de inmediato queda claro si eres estúpido y cometes errores: tu teoría simplemente no funciona; lo mismo ocurre cuando eres arquitecto y tu edificio se viene abajo. El problema es si eres un académico que quiere transmitir conocimiento y sucumbes a la tentación, o mejor, a la perversión de ser un político. Hace poco tuve que tratar con un académico muy reputado que pertenece al mundo de las humanidades y que empezó a argumentar que los grandes libros no sirven para nada. ¡Por supuesto!, pero lo que debería entender es que estamos en el camino incorrecto si pensamos que la literatura debe ser útil o práctica. Los autos y muchas otras máquinas son útiles, pero no así el arte o la belleza. Esta politización de la esfera académica, aunada a la pretensión de que quienes están dentro de ella son académicos auténticos porque piensan en términos de objetividad y teoría, obliga a decir: “Hay que leer libros para encontrar y formular nuevas preguntas.” Esa es la verdadera esencia de la vida intelectual y filosófica: tratar de entender. La culpa es de los académicos pragmáticos, pero también de la sociedad, que reclama con ridiculez que no hay tiempo suficiente: todo se reduce a puntos y horarios, de modo que si para tu tesis tienes que leer Madame Bovary sólo te pueden exigir las primeras setenta y cinco páginas o el resumen de la novela. Quienquiera que entre en el mundo universitario actual debe salir adelante por sí mismo.
De Nobleza de espíritu me interesó mucho el rescate que haces del editor Sammi Fischer y su apuesta por el primer Thomas Mann, ejemplo del legado de la cultura judía europea, barrida por el nazismo. ¿Crees que Europa se recuperará alguna vez de la pérdida de esa cultura? ¿Cómo acercarse a esa amputación, cuál es nuestra responsabilidad frente a ella?
George Steiner dijo alguna vez que Europa se suicidó al matar a los judíos, y creo que tiene toda la razón. Hay otra idea con la que coincido y que viene de Joseph Roth, que en una de sus Crónicas berlinesas dice: “Miren cuáles son los libros que están quemando los nazis: todos son libros judíos. Vean la lista de los grandes libros europeos: la mayoría han sido escritos por autores judíos.” Roth está en lo cierto, y para constatarlo basta repasar la nómina de los autores de la Viena fin de siècle; aunque no todos admitían su condición judía, esa era su ascendencia: Herzl, Kraus, Von Hofmannsthal, Wittgenstein, etcétera. Ahora bien, inicié la revista Nexus con mi amigo Johan Polak, un viejo editor judío que sobrevivió a la guerra con la convicción de que su responsabilidad era transmitir el mundo de la cultura europea que Hitler había querido destruir, así que fundó una editorial donde publicó a Canetti, Nabokov, Yourcenar y muchos otros; era un hombre chapado a la antigua y vio en Nexus otro canal para lograr su cometido. En cuanto al futuro de Europa, soy pesimista ante la situación que se nos presenta actualmente aunque mantengo el optimismo porque creo que podemos modificarla: me niego a creer que este panorama prevalecerá para siempre.
Una de las posibilidades que veo antes de que esto empeore y atestigüemos cosas terribles es que haya más personas como nosotros, que empiezan a asumir que tienen cierto compromiso. Jan Patočka, el filósofo checo, escribió una gran frase que dice que la esencia de la grandeza humana radica en que podemos crear un lugar en que imperen la justicia y la verdad; esta línea resume el sentido de la vida intelectual. Pero volvamos al tema de la tradición y la identidad europeas, que no podrían existir sin el legado intelectual judío. Una de las mayores tragedias –de hecho es algo peor que una tragedia– es que Europa se volvió un sitio donde los judíos ya no se sentían bienvenidos, y por ello tuvieron que buscar un lugar donde refugiarse si las cosas empeoraban. Ese lugar se llamó Israel, que es la herencia de Europa. Por fortuna hay mucha gente como tú o como yo que intenta crear pequeños refugios fuera del sistema; es una metáfora de mi amigo Johan Polak, el editor judío del que hablaba antes, que me dijo que Nexus debía ser un pequeño monasterio secular, un sitio que cumpliera la función de los monasterios medievales: reunir textos para transmitirlos y darlos a conocer. Por eso quise editar la revista no sólo en internet sino en papel: para que dentro de cien o doscientos años haya un registro fiel de este empeño por preservar la cultura.
Quizá la forma en que hoy día se sigue traicionando el legado de la cultura judía es que el viejo antisemitismo se esconde en la crítica total al Estado de Israel, aunque sea criticable por muchas cosas. Decir que Israel está siempre mal es una manera de que sobreviva ese proverbial antisemitismo europeo. ¿Estarías de acuerdo en que muchas de las críticas que se hacen al estado de Israel son en realidad prejuicios ideológicos? Porque siempre se le mide con una vara más dura…
En Europa sigue habiendo un fuerte antisemitismo, sí, pero también hay un fuerte antiamericanismo: existe un hondo resentimiento, que tiene que ver con varias cosas. Lo paradójico de la situación es que el país donde hay menos antisemitismo es Alemania; en los Países Bajos, por ejemplo, uno tenía que acudir a la televisión germana para enterarse de lo que realmente ocurría en Israel, ya que la televisión holandesa sólo transmitía lo que pasaba con los “luchadores por la libertad” de Hezbolá. Lo que vimos alrededor del 11-S fue vergonzoso. El antisemitismo, pues, sigue enraizado en el organismo de la gente. Eso se debe a varios factores, entre otros la incapacidad de lidiar con la culpa y el rencor por el éxito del Estado de Israel. Es un fenómeno muy profundo.
¿No crees que la fragilidad democrática de ciertas zonas, por ejemplo América Latina, tiene que ver con que la democracia exige una conciencia individual que es abolida por los regímenes totalitarios, lo que facilita la obediencia y quita responsabilidad a la persona? ¿Estarías de acuerdo en que las sociedades que carecen de individuos que defiendan sus valores no pueden ser democracias fuertes? Porque, hay que insistir, la democracia exige participación individual en la defensa de sus valores.
Es verdad. Pero, para ser franco, conozco más acerca de la situación democrática en la región donde vivo; con todo, sea donde sea, la democracia puede existir sólo si hay libertad y se respetan nuestros derechos. Ya vimos lo que pasó en Italia. O en Estados Unidos: Bush fue electo presidente no una sino dos veces, un hecho insólito. Ahí está también la implosión de los partidos socialdemócratas en Europa: Francia, Holanda, etcétera. Creo que si queremos argumentar a favor de la democracia global, debemos empezar por hacerlo con la de nuestros propios países. Tenemos que librarnos del impacto tremendo y peligroso de los medios masivos de comunicación. También hay que pensar en el bajo nivel del mundo político y en que hay una gran hipocresía que no dejará de tener consecuencias. Estados Unidos al menos sabe cómo lidiar con el multiculturalismo porque es un país basado en la inmigración, el famoso melting pot; los europeos no tenemos la más remota idea de cómo manejar este asunto, y me aterra recordar que la de Europa es una historia llena de masacres y guerras religiosas y políticas. Está además nuestro espíritu imperialista y colonialista: garantizamos nuestra riqueza regando la pobreza por doquier. Después vienen las dos guerras mundiales, al cabo de las cuales se abre una magnífica ventana de oportunidad gracias a una idea de la que el propio Thomas Mann se vuelve adepto: ahora debemos tener una Europa unida. Nuestra gran tragedia es que estamos perdiendo esa ventana de oportunidad a un paso acelerado. Se puede salir a la calle en cualquier lugar de Europa occidental u oriental y preguntar a diez personas si se consideran europeas: se te quedarán viendo sin saber de qué hablas. Dejamos pasar ese momento de nuestra historia en que podríamos haber tenido por fin una identidad que nos hubiera permitido decir: “Soy católico o protestante, holandés o francés, pero también europeo.” Las identidades se están reduciendo cada vez más. En los Países Bajos, una región tan pequeña, se ha generado una discusión sobre el reconocimiento oficial de otros dos idiomas que se hablan en las provincias, bajo el argumento “debes respetar mi identidad”.
En época de crisis el mejor refugio es la propia tribu.
En efecto. No hay ninguna ley natural que diga que no habrá más guerras tribales en Europa. Y si la situación actual continúa, si no hay un cambio radical en términos no de economía o política sino de pensamiento –por ejemplo: qué significa ser europeo, por qué es importante la cultura–, si vemos que la respuesta no es el multiculturalismo sino el cosmopolitismo, por supuesto que habrá guerras tribales. Ya hay, de hecho, pequeños brotes: en Italia, el sur no se puede comunicar con el norte.
Pese a todo, no quiero ser etiquetado como un pesimista cultural, porque no creo en las moralejas de la historia. Lo que sí creo es que mientras tengamos nuestra libertad, podemos aceptar una responsabilidad social, incorporar cambios, marcar la diferencia.
Me gustaría saber tu opinión sobre la batalla de Ayaan Hirsi Ali y cómo la trataron en Holanda.
Ayaan Hirsi Ali es una mujer sumamente valiente con una misión que no estoy seguro que siempre formule de manera heroica. Pero su importancia es indudable: aclara situaciones y señala lo que está en juego. Desde mi perspectiva, creo que habría sido más eficaz como activista si hubiera estado fuera y no dentro de la política; me parece que esa fue justo una de las razones por las que abandonó finalmente el orbe político. Al ver a gente como ella o Martin Luther King pienso que el activismo no debería mezclarse con la política: lo mismo pasa con los intelectuales. El modo en que Ayaan fue tratada es uno de los momentos más vergonzosos de la historia reciente, la conducta de los holandeses resultó imperdonable; lo que empeoró las cosas, sin embargo, fue que una integrante de su propio partido –que buscaba el liderazgo de este– expuso a Ayaan por un par de pequeños errores burocráticos, y además los vecinos del barrio donde ella vivía empezaron a quejarse porque se sentían amenazados. Pero la mayor tragedia es la siguiente: en 2007 coincidí con Ayaan y asistí a una entrevista pública con ella, y para mi sorpresa pude advertir que su modo de pensar es enteramente holandés. Es una holandesa de cabo a rabo: piensa en holandés, habla holandés, ¿qué más se puede pedir? Holanda, desafortunadamente, ha dejado de ser la patria de la democracia liberal, el refugio de los exiliados: gente como Ayaan, con todas sus complejidades, no puede hallar un sitio seguro en nuestro país.
Pero vamos a contextualizar: hace tiempo, aunque tampoco tanto, hubo un pintor llamado Vincent van Gogh que también tuvo que salir de Holanda; se estableció en Francia, como sabemos, y durante toda su vida no pudo mostrar a los holandeses ninguno de sus cuadros. Hoy, por supuesto, tenemos el Museo van Gogh y toda la parafernalia en torno del artista: es la típica actitud de un país pequeño. Los holandeses no podemos lidiar con la excelencia, una idea que siempre nos ha horrorizado.
Y Ayaan Hirsi Ali tiene que ver justo con la excelencia. Su autobiografía es uno de los libros más conmovedores de los últimos años.
Es increíble lo que ha tenido que sobrevivir y soportar. Insisto: es una mujer extremadamente valiente que sabe que su vida está en riesgo. Es muy deprimente la situación en los Países Bajos, aunque también en el resto de Europa occidental.
Octavio Paz siempre pidió, dado el fracaso de la política del siglo XX, que se intentara reconciliar las dos grandes tradiciones occidentales: el liberalismo y el socialismo democrático. Es decir, el futuro sólo era posible si convergían ambas tradiciones. ¿Quieres especular sobre una posible respuesta a este dilema?
Me gustaría hablar de otras dos ideas que vienen del propio Paz. La primera: quienes vivimos en la modernidad –dice– somos parte sólo de tal tradición, y esta no se emparienta con un nombre determinado; los judíos, el islam, etcétera: todas las tradiciones tienen un nombre salvo la nuestra; el término “modernidad” carece de sentido. Segunda idea: por definición, la democracia intenta contestar las preguntas de Sócrates, que no obstante siguen y seguirán ahí al igual que la búsqueda de nuestra identidad; por tanto, el enfoque final de este asunto debe ir más allá de la política. A este respecto regreso a Thomas Mann, que descubrió el humanismo europeo y juzgó que su esencia era la siguiente: el arte, la moral y la política conforman la totalidad de la vida humana. Creo que no avanzaremos mucho si esas dos grandes áreas, la estética y la ética, no forman parte de nuestro pensamiento. Si queremos tener un futuro como civilización, debemos apelar al mundo del humanismo europeo: no a la religión, ni a la política, ni a las ideologías, ni a la tecnología, ni a la economía. El humanismo europeo, que incluye a Paz y Borges y tantas otras mentes brillantes, es nuestra respuesta. ~
Traducción de Mauricio Montiel Figueiras
(ciudad de México, 1969) ensayista.