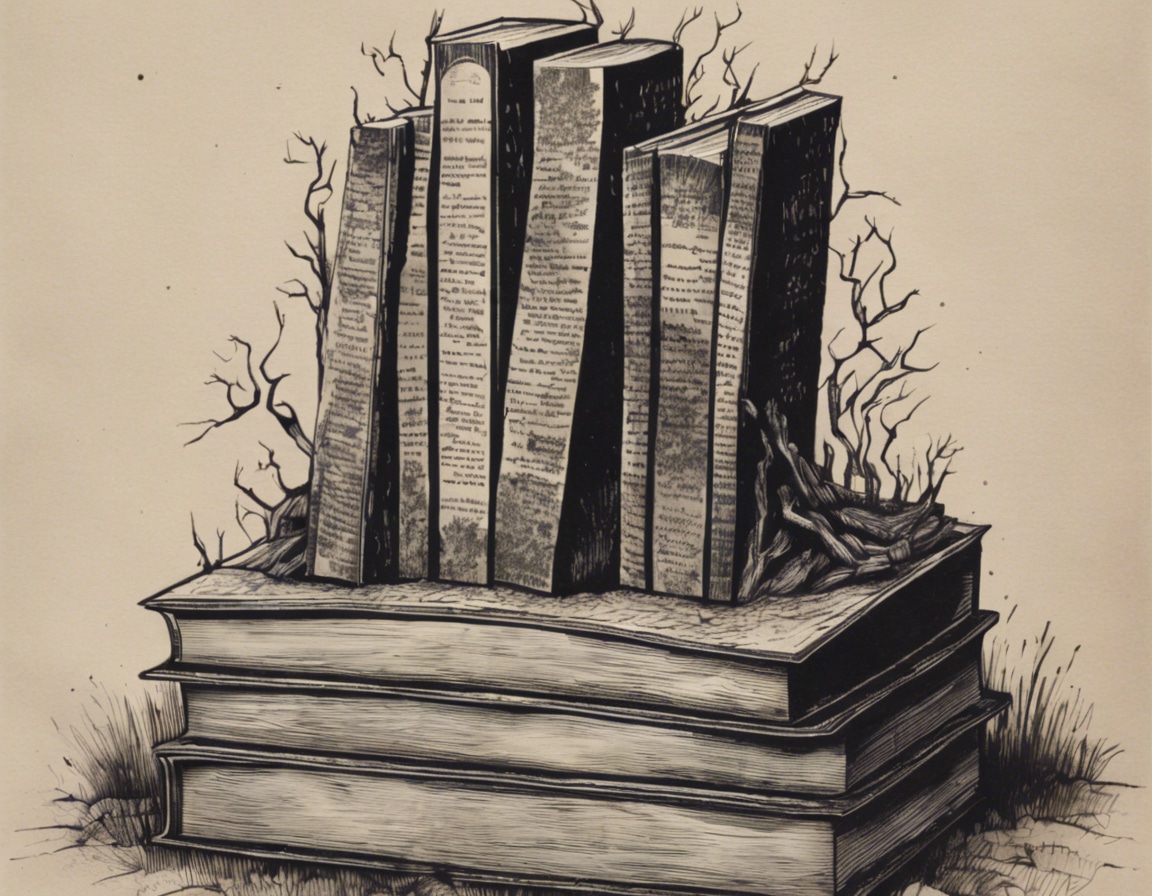En pocas horas tomaré un vuelo que me llevará a la Feria del Libro de Guadalajara. Siempre es emocionante visitar ese enorme espacio lleno de libros, y a la vez es abrumador por el volumen e incluso triste porque nos cae encima la idea de finitud. Tantos libros y tan poca vida. Ars longa, vita brevis.
Según la tabla de expectativa de vida de la ONU, si soy un mexicano promedio, entonces me quedan diez años de vida. En lenguaje de un partido de futbol, le quedan doce minutos al partido. Tendré que elegir bien mis lecturas para estos minutos o años.
En esto envidio a las mexicanas: viven 5.7 años más que los hombres. Ah, lo que no haría por sumarle a mi cuenta esos años, que futbolísticamente son siete minutos de compensación. Suena poco tiempo, pero en el tiempo de compensación suelen darse las acciones más emocionantes.
Cuando a Dostoyevski lo iban a fusilar, pasaron estas ideas por su mente: “¿Y si no tuviese que morir? ¿Y si volviese a la vida? ¡Qué eternidad! ¡Y todo eso sería mío! Entonces yo convertiría cada minuto en un siglo, no perdería nada, a cada minuto le pediría cuenta, no gastaría ni uno solo en vano.”
Mahmoud Darwish versificaba que un año le era suficiente para amar a veinte mujeres y treinta ciudades. Menos radiante suena Jorge Manrique cuando nos dice que “no se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera más que duró lo que vio”. Y no me cabe duda de que llevo más pasado en la memoria que futuro en los proyectos.
Aunque bellos los versos de Manrique, no quiero reducir el valor de los años.
Ved de cuán poco valor
son las cosas tras que andamos
y corremos,
que en este mundo traidor
aun primero que muramos
las perdemos.
Diez años son tres mil seiscientos cincuenta días. ¿Para cuántos libros me alcanza eso? Para pocos, dado que me gustan los libros gordos, me inclino por la relectura, me ocupo de la reflexión antes que de sumar de páginas. ¿Cuántas veces en esos diez años releeré el Quijote? Otra vez me tienta Homero, Heródoto, Tucídides, Platón, Esquilo, Sófocles, Eurípides. Las Vidas de Plutarco, las Vidas de Vasari. Tengo no sé cuántos tomos de Lope de Vega. Otro manojo de Quevedo, otro de Calderón de la Barca. ¿Qué alcanzaré a leer?
Los amigos publican y publican.
Hace poco compré los trece tomos de las obras completas de Benito Pérez Galdós. Pero reconozco que fue un arranque irracional. Sin duda me iré a la tumba sin abrir esas bonitas ediciones. Que me disculpe Proust, pero no lo volveré a hacer.
Apenas antier fui a una librería de viejo y compré ocho novelas y diez libros varios. ¿Qué lectura me llevaré en el avión? Creo que Expedición de Olof Sundman. O quizás Johan Tander, de Tarjei Vesaas. También me regalaron tres libros esta semana. El que más me tienta es un repaso histórico de la cocina de Arequipa, con sabrosos recetarios.
Tengo debilidad por los buenos libros de cocina; no los que hablan de “fácil y sano”, sino de “tradición y sabor”, esos que tienen historia, cultura y también maravillosas fotografías. Son libros que cambian la vida, pues una buena receta la ponemos mañana mismo en práctica, y la compartimos con los amigos, no en redes sociales, sino en la mesa. Vivan los epicúreos.
En cambio he leído a los estoicos y los archivo como una curiosidad mental. No me seduce su filosofía moral. ¿Para qué, entonces, los leo? Los lectores no buscamos el lado práctico de la lectura. Hay un placer en conocer.
En su libro El placer de descubrir, Richard Feynman habla precisamente de eso; si bien desde su mirada científica, pues dice “no tuve tiempo para aprender ni tuve mucha paciencia con lo que se llaman las humanidades”. Sea cual sea el tema, casi todos solemos hallar placer en descubrir o saber o enterarnos o conocer o aprender: cualquier acto que se vea cubierto por estos verbos que están emparentados sin ser sinónimos.
En las mentes más elementales, ese placer se encuentra al leer para enterarse de bagatelas sobre las vidas personales de gente que se vuelve célebre precisamente por ventilar bagatelas sobre sus vidas.
No falta quien, para justificarse, diga que la literatura está compuesta justo por esas bagatelas. Verdad que hay noveluchas que no superan en lenguaje ni argumento los chismes de la farándula, pero gran distancia hay entre los problemas maritales de una pareja de celebridades y aquéllos de Ana Karenina con Alekséi Karenin, tal como hay un infinito entre las miles de crónicas periodísticas de crímenes y A sangre fría.
Pongo el punto final porque debo irme ya al aeropuerto. No alcancé a decidir entre los dos libros y agregué un tercero. Hay que llevar respaldo por si no nos cautiva el libro que elegimos en primera instancia.
Pronto estaré entrando en el recinto de la Fil Guadalajara. Por primera vez en mi vida desearé ser japonés, para que no me resten diez, sino veintidós años o, mejor aún, japonesa, con veinticinco añotes por delante.
David Toscana (1961-2048).