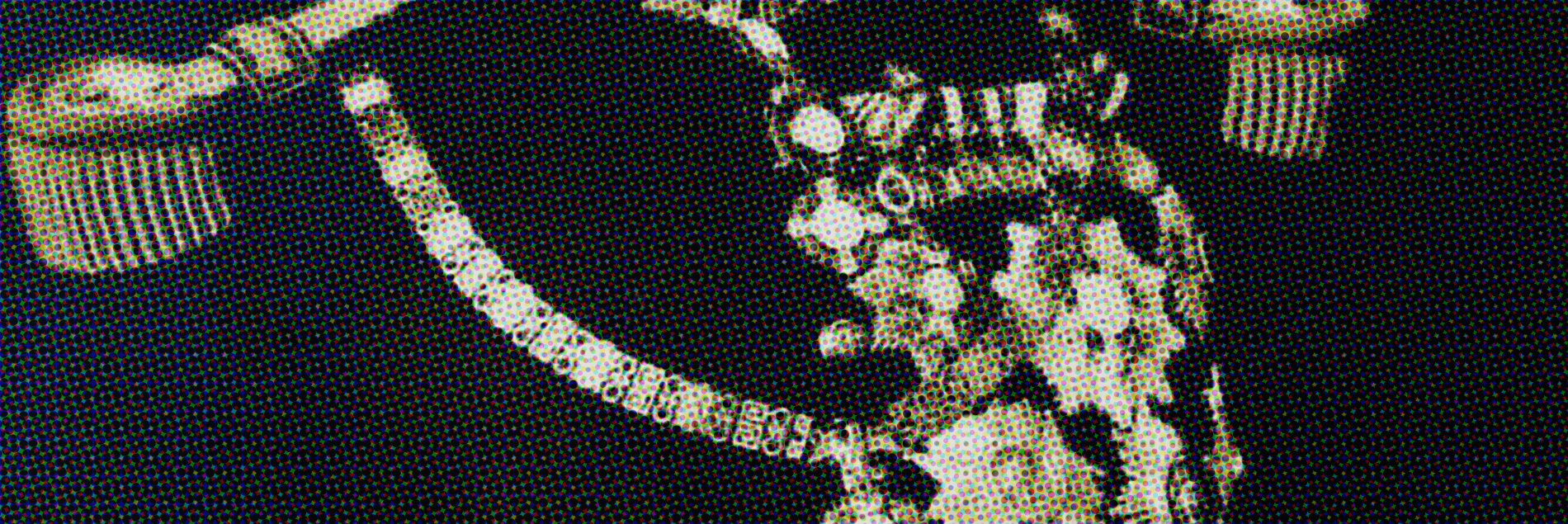I.
Esperanza en Denver Aquí se está escribiendo la historia”, me dijo Daniel, prototipo, con su blazer azul y su corbata a rayas, del joven demócrata bostoniano. Daniel hablaba de Barack Obama como quien describe a un ídolo infantil mientras esperábamos turno para entrar al Pepsi Center, sede en Denver de la Convención Demócrata en la que Obama sería ungido como el primer candidato negro con serias posibilidades de llegar a la presidencia de Estados Unidos. Como muchos otros de su generación, Daniel estaba en Denver para “ayudar”, me dijo, “a que la historia tenga un final feliz”. El discurso de Obama en la Convención de 2004 –reconocido como una de las arengas más extraordinarias de la historia moderna de la política estadounidense– lo había convencido de dedicarse al servicio público. Durante todo 2008, Daniel se volvió parte de la mayor operación de voluntarios jamás puesta en práctica en una campaña electoral de Estados Unidos: había tocado cientos de puertas, repartido miles de volantes, incluso había registrado a nuevos votantes que, como él, antes “no creían en los políticos”. “Ahora sólo nos falta que Barack llegue a la Casa Blanca”, me confesó con una mezcla de entusiasmo y aprensión. La batalla para Obama había sido larga ya, y dolorosa. Hillary Clinton no había tomado bien su derrota en las primarias demócratas y los republicanos habían arreciado la tormenta de ataques. Y, claro, le dije al joven demócrata, siempre está el miedo a un magnicidio. “De eso, la verdad, no se habla”, me confesó de inmediato como quien teme que la sola voz haga posible una tragedia.
Esa tarde, el objeto del arrebato de mi joven interlocutor estaba todavía a cientos de kilómetros de distancia, haciendo campaña en Misuri. Pero la ausencia del protagonista no importaba a los que se amontonaban y empujaban para intentar conseguir un sitio dentro del Pepsi Center. La apuesta era presenciar toda la historia, no sólo el discurso que, tres días más tarde, diría Obama frente a 75,000 personas en el estadio de los Broncos de Denver. El primer capítulo lo escribiría, esa misma noche, Michelle, la esposa del candidato. Alta, distinguida y de opiniones firmes, la señora Obama enfrentaba un reto mayúsculo: presentar a su esposo de la mejor manera posible y persuadir al auditorio –que, por televisión, rebasaría las decenas de millones– de que los Obama no tenían ni intenciones radicales ni cicatrices atávicas. Convencerlos, en suma, de que no representan al “hombre negro iracundo”, como el propio candidato ha descrito la imagen que, de prevalecer en el subconsciente de su país, podría costarle la elección.
Michelle Obama tomó el micrófono en punto de las nueve de la noche. Vestida de un azul suave a la vista, comenzó a desmontar cada uno de los argumentos que los republicanos habían usado ya contra los Obama. “Nací y crecí en el sur de Chicago; soy hija de una ama de casa y de un obrero”, explicó casi en tono de súplica, para luego contar la historia de su padre, un hombre que, a pesar de sufrir de esclerosis múltiple, hizo hasta lo imposible para que sus hijos lograran ir a la universidad. Después, Michelle narró su noviazgo con Obama, a quien conoció, como su subalterno, en un despacho de abogados de Chicago. Tras su primera cita –para ver Do the Right Thing, de Spike Lee– se dio cuenta, dijo, de que compartía muchos “valores” con su colega “de nombre raro”: “uno trabaja fuerte por lo que quiere, la palabra de una persona vale, a la gente se la trata con dignidad y respeto, aunque uno no los conozca, aunque uno no esté de acuerdo con ellos”. Al terminar el discurso, Barack Obama apareció en una pantalla para agradecer a su mujer: “Ahora saben por qué le pedí que saliera conmigo tantas veces aunque ella insistía en negarse. ¡Ustedes tendrán un presidente perseverante!” Fuera de guión, Sasha, la hija menor de Obama, lo interrumpió. Al final, al candidato no le quedó más que sonreír. “Además”, dijo el candidato, “te ves muy bien, Michelle”. A mi derecha Daniel lucía complacido. “La cosa va bien”, me dijo.
“No nos callarán”
Pero no para todos. Al salir del Pepsi Center me encontré con una isla de contrariedad. Cinco mujeres blancas con las ropas pobladas de botones con el rostro de Hillary Clinton discutían entre sí. Con la cara enrojecida, una de ellas me aseguró que, si Clinton no salía postulada, votaría por John McCain. Otra más, de Texas, dijo estar dispuesta a escribir el nombre de Hillary en la boleta antes que sufragar por el hombre que, apenas unos minutos antes, había aparecido en la pantalla desde Misuri: “Obama hizo trampa en mi estado. No tiene integridad y no voy a votar por él bajo ninguna circunstancia.” El supuesto dolo de Obama encendió las opiniones del resto del grupo: “Yo también soy de Texas y recibí amenazas de muerte”, apuntó una; “a mí me llegó un video de la campaña de Obama agrediendo a Hillary”, me dijo otra: “las trampas del equipo de Obama fueron sistemáticas y yo no voy a votar por un tramposo”. ¿Entonces preferirán ustedes a un republicano?, les pregunté. Todas, sin excepción, dijeron que sí. “Yo me considero independiente y a mí me gusta McCain, es moderado y creo que su esposa es una mujer ejemplar. Por supuesto: votaré por McCain”, remató Sonya, ilustrando la que sería, a la postre, la gran interrogante no sólo de la Convención Demócrata sino también de la que ocurriría una semana después, en Saint Paul, Minesota: ¿qué ocurriría con estas mujeres, para las que la derrota de Hillary Clinton vino a ser un agravio histórico, íntimo?
Por la mañana del martes, día en el que Hillary Clinton tomaría el micrófono para hablar en la Convención, me cité con John West, coordinador del movimiento en favor de Clinton durante la reunión demócrata en Denver. Los “clintonistas” habían rentado una habitación en un hotel en el centro de la ciudad desde donde planeaban recabar firmas, repartir volantes y, en caso de sentirse desatendidos, “armar un escándalo”. Muchas hojas con instrucciones tapizaban las paredes: “Cada vez que se mencione la seguridad social, todos debemos agitar nuestros letreros”, decía una, refiriéndose a las banderolas amarillas con las palabras “Health Care” que, en honor a uno de los temas que la señora Clinton ha defendido por décadas, planeaban distribuir en plena Convención. Antes de la entrevista, encontré a West dando indicaciones a Lisa Romaines, una mujer elegante que no llegaba a los cincuenta años de edad y quien, acompañada de su hija, quería que West le explicara qué debía hacer cuando, como delegada de California, ocupara su lugar por la noche en el Pepsi Center. Aunque la petición de una entrevista la incomodó, Lisa finalmente accedió a responder un par de preguntas. “¿Qué sintió cuando Obama resultó el elegido, dejando en el camino a Hillary Clinton?”, comencé. “Hillary ha hecho tanto por las mujeres de este país. No fue fácil verla caer. Fue doloroso. De verdad pensé que tendríamos a la primera mujer como presidente en este país”, me dijo mientras miraba a su hija; “habría sido maravilloso que ella viera, junto conmigo, a una mujer llegar ahí. Pero eso ya no ocurrió. Lo que ahora queremos es que la traten con dignidad, que la respeten, que no la hagan a un lado de manera grosera”.
John West es hijo de republicanos, liberal en la agenda social y conservador en la económica; en suma, un votante típico de centro. Para West, el problema no es tanto que Hillary Clinton haya perdido, como mujer, la posibilidad de hacer historia. Lo que lo irrita, dice de manera enfática, es que Obama ganó haciendo trampa. West me explica que la campaña de Obama presionó a los votantes durante los caucus* en maneras muy parecidas a las que la noche anterior me había descrito el grupo de simpatizantes de la señora Clinton. “Se debe terminar con los caucus, es un sistema que no es democrático”, insistió con evidente molestia. Pero más allá de la presión para modificar un reglamento electoral que, como quedó claro en 2000 y de nuevo en 2008, muestra defectos evidentes cuando la elección se define por márgenes estrechos, el movimiento que encabezaba West en Denver tenía una sola prioridad: “Con esta demostración de apoyo a Hillary Clinton, queremos dejar claro cuán importante es la agenda de la mujer en Estados Unidos y a qué grado el sexismo y la misoginia tuvieron un papel en el proceso electoral. Eso es inaceptable.” Antes de irme, West me regaló un dvd con un documental que, dijo, será ampliamente distribuido para la elección de noviembre. Se llama We will not be silenced [“No nos callarán”].
Desmontando a puma
La amenaza de los simpatizantes agraviados de Hillary Clinton –y la oportunidad que representan para quien logre finalmente conquistarlos– encabezaba la lista de preocupaciones del Partido Demócrata en Denver. Apenas unos días después de que el triunfo de Obama fuera definitivo, un grupo de votantes que había favorecido a la señora Clinton echó por la borda la idea de unidad partidista para formar un grupo llamado “PUMA” o “Party Unity My Ass” (“Unidad del partido al carajo”). A pesar del nombre, el destino del factor PUMA no es cosa de chiste. Con dieciocho millones de votos en su haber, Hillary Clinton tenía –y tiene– en sus manos buena parte del destino de la elección de noviembre. Durante la plenaria de Denver, un sondeo sacudió a los demócratas (y probablemente repercutió en John McCain, que ya para entonces preparaba la bomba política del verano): de acuerdo con ABC News, el 24% de los votantes de Hillary Clinton se decía dispuesto a dar la espalda a Obama y votar, en cambio, por el candidato republicano. Con cuatro millones de votos en entredicho, los demócratas necesitaban blindarse rápidamente. Para conseguirlo, la campaña de Obama confió en la buena fe de Hillary y Bill Clinton. No tardó en quedar claro que, al menos en el caso de la primera, la reconciliación no sería cosa sencilla. A diferencia de los demás oradores de la segunda jornada en la Convención del Partido Demócrata, la señora Clinton habló poco de Obama y mucho de ella misma, además de referirse una y otra vez al botín político que aún llevaba consigo, esos millones de votos capaces de poner de cabeza un proceso electoral. Un día antes, una de las simpatizantes de Hillary me había advertido: “no escuches lo que dice sino trata de ver cómo lo dice; lee entre líneas”. Visto así, el discurso de la señora Clinton parecía más el primer discurso de la campaña de 2012 que el último de la actual. Al terminar me acerqué a Lisa, quien, de nuevo junto a su hija, trataba de evitar las lágrimas: “no esperaba menos de ella –me dijo–, es una dama”.
Para la noche siguiente, Bill Clinton trató de dar un respiro a las preocupaciones de la campaña de Barack Obama. El ex presidente Clinton, quizá el único orador capaz de conmover al graderío como lo hace Obama, marcó una clara distancia entre sus ideas y las de su mujer. Si Hillary se había mostrado reticente a la hora de elogiar a Obama, Bill Clinton habló en detalle de las virtudes del candidato de su partido y, en lo que fue un gesto simbólico de auténtico peso, le entregó a Obama la estafeta de una generación que, para Bill Clinton, comenzó en 1992 con su propia elección: “Hace dieciséis años”, dijo Clinton, “triunfamos en una campaña en la que los republicanos decían que yo era demasiado inexperto y demasiado joven para ser presidente. ¿Les suena conocido?” El aplauso fue ensordecedor. “Nosotros estábamos en el lado correcto de la historia y Barack Obama está en el lado correcto de la historia”, dijo Bill Clinton, insistiendo en la historia como línea narrativa recurrente durante la plenaria de su partido. Con su discurso, Bill Clinton contribuyó a calmar las aguas para que, al día siguiente, Obama pudiera tomar el escenario como le correspondía: el candidato de unidad demócrata.
Cuando Bill Clinton finalmente dejó los reflectores, me dirigí a la delegación de Texas, donde debía reunirme con un par de “hillaryistas”. Faltaron a la cita. Al día siguiente –el jueves de coronación– las llamé por teléfono. Habían abandonado el Pepsi Center antes de que terminara Clinton. Algo, me dijeron, no les había gustado en el discurso. “¿Les pareció que no fue suficientemente justo con su mujer?”, pregunté. “No sé, de verdad que no sé”, recibí como respuesta.
“Amén, Barack”
Fuera del Invesco Field de Denver, el estadio de futbol americano con capacidad para más de setenta mil personas donde Barack Obama aceptaría la candidatura de su partido, varias filas serpenteaban una y otra vez tratando de hallar una entrada. Era una situación imposible: decenas de miles esperando ingresar, al mismo tiempo, a través del embudo creado por las medidas de seguridad, dignas más de un aeropuerto que de un espectáculo de masas. Molestos y deshidratados, los presentes pasaban el tiempo comprando chucherías: muñecos de Obama, botones de Obama, Obama water y alguna de las decenas de playeras diferentes que se vendían en Denver como en México se venden chicles en las calles. Después de caminar un largo rato, me acerqué a un vendedor rodeado de clientes. El hombre había mandado a hacer dos mil camisetas, un millar con una imagen y otro con un diseño distinto. Pero ambos se parecían. En la primera, el rostro de Obama se unía al de John F. Kennedy, en abierta referencia al único otro episodio en el que un candidato había recurrido a semejante escenario para recibir oficialmente la postulación de su partido (Kennedy lo hizo en 1960 en el Coliseo de Los Ángeles). La otra, sin embargo, era reveladora –y, de acuerdo con el dueño del puesto, la que más se había vendido. En ella, Obama miraba seriamente hacia la derecha, al futuro. Detrás aparecía otro rostro. Era Martin Luther King. Debajo de las dos figuras se alcanzaba a leer: “I have a dream”, en letras barrocas. La ilustración no era ninguna coincidencia: Obama aceptaría su lugar en la historia exactamente 45 años después de que King dijera el discurso que cambió para siempre la lucha por los derechos de las minorías en Estados Unidos. Sandra, una mujer que me aseguró haber estado en Washington de pequeña, con su padre, cuando King conmovió al mundo, dijo estar convencida de que Obama haría historia: “El sueño del doctor King va a ocurrir esta noche, va a pasar esta noche. Esto es por lo que luchó Martin Luther King: el momento en el que seremos juzgados no por el color de nuestra piel sino por el contenido de nuestro carácter.” Y con eso, frente a todos, se quitó la blusa que llevaba para ponerse la nueva, con el rostro de Obama justo sobre el esternón.
Para Obama, sin embargo, el legado de Martin Luther King y las otras figuras afroamericanas que han pretendido seguir su lucha desde los sesenta –como Jesse Jackson– es una arma de doble filo. A Barack Obama no le pasa inadvertido el riesgo de que se lo perciba como un emisario de ese pasado doloroso. Esa, entre muchas otras, era una de las minas potenciales que Obama enfrentaba esa última noche en Denver. Otra era la tentación de hablar sólo con el corazón, apostar por la seducción fácil, por la floritura retórica con la que había anunciado su llegada al escenario político de su país cuatro años atrás y que tanta admiración le había agenciado. Al final, Obama consiguió eludir las amenazas.
El sol no acababa de esconderse en Denver cuando Barack Obama, hijo de un keniano “negro como la noche” y una mujer de Kansas “blanca como la leche”, criado en Hawái por sus abuelos maternos y en Yakarta por su padrastro indonesio, primer candidato postracial en la historia estadounidense, tomó la palabra. A lo largo de poco más de cuarenta minutos, Obama demostró que los demócratas por lo menos habían aprendido la lección de 2004: pelearían desde el principio, incluso antes de que sonara la campana. A sabiendas del tono que usarían los republicanos, expertos en la política del resentimiento y la mentira, Obama contó su vida y habló de su proyecto de gobierno. En ningún momento dejó de atacar a sus contrincantes, pero lo hizo con elegancia. A final de cuentas entró a la historia con un discurso digno de la ocasión. Pidió a la gente que lo escuchara, no que le aplaudiera. Pidió al electorado memoria y reflexión, no víscera ni encono. Y pocas cosas rompieron el silencio, por momentos casi reverencial, que arropó la arenga. Viví una de las excepciones de cerca. Detrás de mí, cada cierto tiempo, una mujer afroamericana lanzaba un sentido grito de “¡Amén!, ¡amén, Barack!” Permaneció de pie durante el discurso entero, mirando fijamente el escenario.
Parecía auténticamente hipnotizada. Su tono emocionado, casi musical, me recordó la respuesta de la congregación en una ceremonia gospel. La escena ilustraba, mejor que disertación alguna, la reconciliación que pretende encarnar Barack Obama: un auténtico puente entre siglos.Aun así, había algo en Obama y en el ambiente que presagiaba tormenta. Ahí, bajo la lluvia de confeti y globos en el corazón del Invesco Field, con su mujer y sus dos hijas sonriendo a plenitud, en ese momento histórico, Obama se veía pensativo. Sabía, quizá, que la historia rara vez la escribe la justicia.
II.
Ira en Saint Paul
En la política, el mayor error que un candidato puede cometer es permitirle a su oponente definirlo en el imaginario colectivo. Desgraciadamente, en esta era mediática la mercadotecnia política –la construcción o destrucción de la imagen de los protagonistas– es indispensable para ganar una elección. Como toda buena apuesta mercadológica, la venta de un candidato busca conectarse con la víscera y no con la razón del electorado. En esta nueva manera de hacer política, la batalla entre republicanos y demócratas ha sido desigual desde hace, al menos, una década. Desde poco antes de 2000, el Partido Republicano ha vendido y vuelto a ofrecer un solo producto: George W. Bush. Gracias al genio diabólico de Karl Rove, un hombre que ha hecho por la mercadotecnia política lo que David Ogilvy hizo por la publicidad, la estrategia republicana en las elecciones presidenciales de 2000 y 2004 fue la misma: promover al candidato del partido como un hombre común, cercano a los valores conservadores, sin pretensiones ni pedanterías. La otra variable crucial de la estrategia de Rove es transformar a los contrincantes en el opuesto perfecto de lo primero: patricios desconectados de las preocupaciones del estadounidense típico, vanos representantes de un orden establecido. Nadie como Rove para tomar las mayores virtudes de los rivales y convertirlas, en la percepción del electorado susceptible a ello, en sus peores defectos. Nada de esto, por supuesto, tiene que ver con la verdad detrás de los personajes en cuestión. Así, Al Gore, el intelectual político, pionero de la defensa del medio ambiente e impulsor legislativo de internet, se convirtió en un fatuo, estirado, “abrazaárboles”; una figura profundamente chocante. También así, John Kerry, héroe de guerra en Vietnam, líder del movimiento de veteranos y auténtico liberal de Massachusetts, se volvió, gracias a la campaña negativa orquestada por Rove, un cobarde, mentiroso y encopetado protoaristócrata; antipático por antonomasia. En 2008 Rove está de vuelta.
En la Convención Republicana de Saint Paul, Minesota, Rove se paseaba confiado, con una sonrisa en el rostro, a pesar de ya no tener un cargo formal en el gobierno. El entusiasmo tenía razón de ser. Su mano en la campaña de McCain es evidente, a través de Steve Schmidt, protegido de Rove y estratega responsable de los ataques contra Obama. En los días previos a la Convención Demócrata, Schmidt y Rove trataron de tomar la mayor virtud de Obama –su inmenso poder de convocatoria y auténtica capacidad de inspiración– para transformarla en su mayor defecto: una celebridad más cercana a Paris Hilton que a John F. Kennedy. El ataque, típico de Rove, resultó tan eficaz que tanto Michelle como Barack Obama trataron de desmontarlo en Denver. La reacción de los demócratas debe haber encantado a Rove: en la víspera de la Convención Republicana, sólo le faltaba una pieza. Sin Bush, el títere con el que jugó por ocho años, el Partido Republicano se había quedado sin un producto que vender. A sus 72 años y casado con una millonaria –y una larga trayectoria como senador moderado– McCain no podría conectar ni con la clase media ni con la clase obrera. Los republicanos necesitaban, pues, un nuevo producto para, entre medias verdades y buena música de fondo, empaquetar y enviar a los hogares estadounidenses. En la medida de lo posible, debía tratarse de un político joven, conservador y carismático; una suerte de Obama para la base republicana. Ese producto se llamó Sarah Palin, el coup de grâce de la política del resentimiento perfeccionada por Karl Rove.
El partido de Rove
La Convención Republicana estuvo a punto de no realizarse. La naturaleza, que en 2005 se había encargado de destruir la poca popularidad de George W. Bush al hundir Nueva Orleans, parecía conspirar de nuevo en contra del partido republicano: el huracán “Gustav” se cernía sobre la costa de Luisiana y Texas, y ponía en jaque a autoridades locales y federales. Para la noche del domingo, sin conocer aún las consecuencias del meteoro, el Partido Republicano se encontraba entre la espada y la pared: si cancelaba o abreviaba la coronación de McCain –y de su vicepresidenta– corría el riesgo de perder la invaluable exposición que da una Convención; si proseguía con la fiesta, enfrentaba la posibilidad de un nuevo “Katrina” e, inmediatamente, el final de la elección. La campaña de McCain apostó por la cautela y redujo la agenda del lunes a su mínima expresión. Fue una decisión impecable. Con el presidente Bush obligado a atender lo que antes había descuidado de manera tan flagrante, la Convención Republicana se ahorró un par de presencias potencialmente tóxicas. Dick Cheney, figura macabra como ha habido pocas, ni siquiera apareció. Bush sólo lo hizo a través del video, en los ocho minutos más largos de toda la batalla electoral para John McCain. Al final, “Gustav” no hizo mayor daño en la costa del Golfo, y los republicanos pudieron continuar con una fiesta que habían planeado al dedillo. A partir del martes se dedicarían a atacar a Obama –definiéndolo de acuerdo con las sugerencias de Rove– y a presentar no a John McCain sino a la verdadera estrella de la Convención: una mujer de 44 años sin mayor preparación académica ni intelectual, antigua reina de belleza y campeona de basquetbol, madre de cinco hijos y cazadora de alces. Sarah Palin, gobernadora de Alaska, representaría el papel de anzuelo, con la clase obrera y las mujeres indecisas como presa. Para lograr seducir a ambos grupos, el proceso de venta de Palin debía ser implacable. El miércoles por la noche quedaría claro a qué grado se habían preparado los republicanos para la batalla definitiva.
Sarah Barracuda
A las siete de la noche del miércoles 3 de septiembre, el piso del Xcel Energy Center era un hervidero. El debut de Sarah Palin en la escena política había transformado la Convención Republicana de una reunión de la más sosa gerontocracia a una celebración del espíritu de lucha del partido. Antes de Palin desfilaron por el micrófono dos auténticos perros de ataque de la maquinaria republicana, todos antiguos candidatos presidenciales. Mike Huckabee, pastor bautista y gobernador de Arkansas, atacó a Obama y los demócratas por su falta de valor espiritual. La voz aterciopelada y el tono sarcástico de Huckabee incendiaron la xenofobia de la base republicana: “La gran aventura de Obama por Europa lo llevó a predicar frente a cientos de miles de personas que ni siquiera pagan impuestos aquí”, gritó Huckabee, y la multitud respondió rugiendo. Con la adrenalina del público a tope, apareció Rudolph Giuliani. Nadie como el ex alcalde neoyorquino para jugar sucio. Giuliani se concentró en Obama, disfrutando cada palabra como un niño con una paleta helada: “Barack Obama no ha manejado nada, nunca, nada [este último “nada” lo dijo así, en español]. Al final, esta elección se trata de sustancia contra estilo. Obama es un ‘senador celebridad’.”
Mientras la gente coreaba el nombre de Giuliani, me acerqué a la parte del graderío donde se sentaría la familia de Sarah Palin. Faltando diez minutos para las nueve de la noche, Todd Palin –operador en un campo petrolero y campeón de motocicletas de nieve– llegó rodeado de los suyos. Una de las hijas de los Palin, Willow, llevaba en brazos al pequeño Trig, de cinco meses de edad y con síndrome de Down. En el extremo opuesto estaba Bristol, de diecisiete años y cinco meses de embarazo, tomada de la mano de su novio Levi Johnston, estrella del equipo de hockey de la preparatoria Wasilla y quien, en su página en MySpace, se define como un “pinche campesino”. No menos de cien fotógrafos trataban de conseguir una placa de la pareja. A cinco metros de distancia, el rostro de ambos muchachos parecía de auténtico terror. Johnston trataba de no mirar directo a la lente mientras Bristol volteaba ansiosa a la izquierda, donde la delegación de Alaska agitaba pancartas, saludándola. Y entonces algo ocurrió. Un par de minutos más tarde, Johnston le dijo algo su novia. Era la tercera llamada para comenzar la puesta en escena. En ese momento, Bristol movió la mano para que la prensa pudiera ver –para que el mundo pudiera ver– el anillo de compromiso recién salido de la caja que llevaba puesto. Bristol Palin, menor de edad embarazada, hija de una mujer que no cree en el derecho de la mujer a decidir ni en la evolución, sonrió de oreja a oreja. El teatro de Rove estaba por comenzar.
“¿Cuál es la diferencia entre una mamá que gusta del hockey y un pitbull?”, preguntó Sarah Palin al poco tiempo de empezar su primer discurso frente a millones de personas: “El lápiz labial.” Conforme avanzó la noche, quedó claro que la frase no era una ocurrencia sino una declaración de principios. La noche del miércoles, 24 horas antes de que John McCain tomara la estafeta de manera oficial, Sarah Palin tenía dos encomiendas: golpear a Obama y a Joe Biden, su gris compañero de fórmula, quien para entonces había ya desaparecido de la cobertura mediática, y convencer a las mujeres de clase media y a sus maridos de que ella, con su familia numerosa y su vida de pueblo pequeño, era “como ellos”. Escritas por Matthew Scully, autor de muchos de los discursos del presidente Bush, las palabras de Palin resultaron profundamente efectivas. Leyendo las líneas de Scully, Sarah fue de nuevo “Sarah Barracuda”, como la llamaban sus compañe-
ras de básquetbol escolar por su fiereza en la cancha. “Nuestra familia tiene los mismos vaivenes que cualquier otra”, prosiguió, mirando tiernamente a la cámara: “tiene los mismos retos y las mismas alegrías”. Palin habló después de su hijo Trig (concebido a los 43 años de la madre, cuando las posibilidades de sufrir una complicación son elevadísimas): “Yo me comprometo a defender los intereses de las familias que tienen hijos con necesidades especiales”, aseguró Palin con un nuevo guiño a la cámara. Habiendo conmovido a todos los propios y a no pocos extraños con su vida personal, Palin concentró las baterías en sus contrincantes y, al hacerlo, hizo evidente –y definitivo– el tono que adoptaría el Partido Republicano con tal de no perder la presidencia. Sin ningún recato, Palin se burló de Obama y su experiencia como organizador comunitario; lo acusó de promover una agenda de reforma y cambio sólo para “proseguir con su carrera”; insistió en que Obama es más una celebridad que un hombre de Estado. Y lo hizo todo sin dejar de sonreír.
Al final del discurso, la familia Palin en pleno subió al escenario. Sarah besó discretamente a todos y tomó en sus brazos a su hijo más pequeño. Dando de nuevo la cara al público, Palin volteó al niño para que a nadie le quedara duda de la vida que enfrentaría y de la valentía de sus padres. Y así, con un niño de cinco meses de edad con síndrome de Down utilizado como peón en el ajedrez electoral, la Convención Republicana llegó a su punto culminante.
“Asuntos de cocina”
Que John McCain haya aparecido al día siguiente de la puesta en escena de “Sarah Barracuda” importa poco. Después de que Palin había hecho el trabajo sucio de seducir a la clase obrera y de convencer a la derecha de salir a votar –tareas complicadas para McCain–, el candidato presidencial republicano intentó, la noche del jueves, acercarse al centro. Enfatizó que lo suyo nunca ha sido dividir, que creía que ya era tiempo de la concordia. McCain –que nunca ha sido un gran orador– titubeó varias veces y trastabilló otras. En el fondo, quizá, el político auténticamente independiente que lleva dentro le cobraba una factura.
En la mañana de ese mismo día, Karl Rove había publicado un análisis del discurso de Sarah Palin. Entre muchos intentos por restar importancia a la selección de un vicepresidente, Rove había soltado una perla: “La historia de la señora Palin podría llevar a los votantes a verla como alguien que entiende los asuntos que se discuten en la cocina […] Y con las mujeres más indecisas que los hombres, Palin podría sumar uno o dos puntos al total de McCain, diferencia que podría ser crucial en esta elección.” Una semana más tarde, en el primer sondeo de Gallup posterior a la temporada de Convenciones, John McCain aparecería por primera vez por encima de Barack Obama. En otra encuesta, esta de ABC News, McCain había pasado de perder el voto de las mujeres blancas por ocho puntos a ganarlo por doce. La ira de Saint Paul había funcionado a las mil maravillas.
El deseo de Sally
El miércoles 3 de septiembre, apenas unas horas antes de que Sarah Palin dijera el discurso que marcaría el rumbo de la elección, me encontré con un grupo de jóvenes que, a no más de doscientos metros de la Convención, gritaban su apoyo por Barack Obama. En un sentido, parecían llegados de otra época: ellas con flores pintadas en el rostro, ellos con el pelo largo. Pero, al escucharlos, comprendí que su esperanza era completamente contemporánea. Eran los hijos del 11 de septiembre y de George W. Bush, no los de Vietnam. Uno de ellos me dijo que McCain representaba a otra generación: “esta es la elección de lo viejo contra lo nuevo”. Otro más de los muchachos se unió a la conversación: “creo que McCain se va a morir al poco tiempo de llegar a la Presidencia”, nos compartió. Mientras platicábamos se acercó Sally, una chica de no más de veintiún años. “Yo voy a votar por Obama porque nos merecemos algo mejor, nosotros, los jóvenes”, me dijo. Al poco tiempo, cuando se dio cuenta de que su entrevistador era mexicano, anunció que trataría de explicarme su posición política en español. Y entonces, con un gesto pícaro, tomó la grabadora y confesó, en su castellano entrecortado: “Yo deseo un presidente de Obama por las personas de Estados Unidos, y México y Europa y África.” ¿Qué piensas de Sarah Palin?, le pregunté para terminar. “¿Quién?”, me contestó, ya en inglés, como quien se quita de la solapa una pelusa.
Si la política se entiende como el ejercicio responsable del servicio público, la selección de Sarah Palin como candidata a la vicepresidencia no sólo resulta incomprensible sino profundamente irresponsable. En los días posteriores, cuando Palin ya era un fenómeno mediático sólo comparable a Obama, algún republicano defendió a la gobernadora de Alaska recordando que aquel estado está cerca de Rusia, consagrando así la primera ocasión en que un político obtiene experiencia por proximidad geográfica (“Puedo ver Rusia desde mi casa”, diría Palin, confiada, en su primera entrevista, con un exasperado Charlie Gibson, de la ABC). Pero, desde hace tiempo, la política en Estados Unidos no se juega en el tablero de las decisiones responsables: todo se reduce a triunfar el primer martes de noviembre. Y, para ello, todo se vale. Desde que los estadounidenses prefirieron a Bush antes que a Gore, la suerte estaba echada.
Al final, la elección del 4 de noviembre de 2008 será un nuevo examen del espíritu de Estados Unidos. ¿Se presentarán los jóvenes a las urnas para defender el cambio generacional del que me hablaba Sally en Saint Paul? ¿Se inclinarán los indecisos por McCain? ¿Preferirán las mujeres blancas y las hispanas a Palin, aunque no compartan buena parte de su agenda social, como me anunciaran las dolidas hillaryistas en Denver? ¿Se resistirá el electorado estadounidense a la estrategia del titiritero Rove? Y, sobre todo, ¿está listo Estados Unidos para elegir a un hombre negro como presidente? Para Barack Obama, la decisión final será también una sentencia sobre su propia vida. Es difícil imaginar un dolor más grande para un hombre que ha tratado de trascender las cicatrices de su patria que ver a ese mismo país darle la espalda precisamente por aquellas heridas. Si así ocurre, Obama no será el único agraviado. ~
– León Krauze
notas
1. Asambleas de votantes donde la gente manifiesta en público su predilección, y que se usan en un buen número de estados durante las primarias, muchos de ellos ganados por Obama.
(Ciudad de México, 1975) es escritor y periodista.