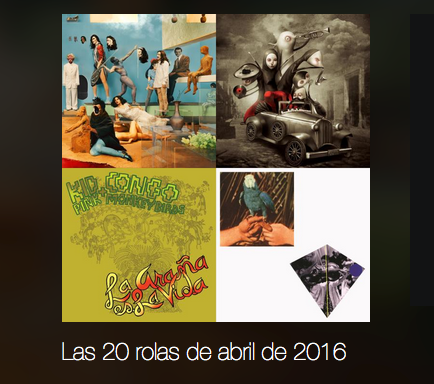Los aspirantes a la presidencia de México pronto tendrán que tomar una postura en torno al dilema de la seguridad de nuestro país: la sociedad pide paz, terminar la guerra, pero, al mismo tiempo, México enfrenta el enorme reto de consolidar el poder del Estado frente a otras formas de violencia organizada con las que compite por el control de su territorio, un proceso que implica, de una u otra forma, continuar el uso de la fuerza.
La solución no puede ser dicotómica como hasta ahora ha sido en el debate mexicano entre pacifistas ingenuos y militaristas irreflexivos. Los primeros hablan de “seguridad sin guerra”, eslogan bajo el cual se arropan los activistas que buscan acabar con el uso de las fuerzas armadas en territorio mexicano y que abogan por salidas de justicia alternativa y policías civiles, una especie de defund the military. Los militaristas, por su parte, suelen caer en una trampa común: comparan al peor y más corrupto de los policías con el mejor de los soldados y llegan a la falsa conclusión de que la única salida es militarizar al país.
Ambas posturas son miopes de una realidad que indica una problemática compleja. México experimenta dos fenómenos distintos que en principio no deberían coexistir, pero lo hacen. Tenemos, por un lado, un reto de seguridad ciudadana, natural en cualquier país en desarrollo, que es el de miles de crímenes que afectan a individuos y familias, para los que no se necesitan a los militares, sino instituciones civiles eficaces que reduzcan los niveles de impunidad. Pero también enfrentamos un problema de seguridad nacional, un asunto que podríamos calificar incluso como premoderno: dentro de nuestras fronteras hay auténticas milicias armadas en conflicto, es una crisis de hegemonía territorial del Estado para la que no podemos prescindir de la capacidad disuasiva de los medios militares.
En México, debemos entender de una buena vez que, en algunos lugares, pacificar implicará seguir usando a las fuerzas armadas, aunque de forma más estratégica, pero también que en muchos otros territorios su presencia no corresponde a las necesidades de administración de justicia y, por lo contrario, empeora las cosas. Para ser claros: no podemos usar los mismos instrumentos para combatir a una banda de robacoches en Iztapalapa, Ciudad de México, que para desarticular a un grupo paramilitar en la sierra norte de Jalisco.
El problema es que no hemos hecho esta distinción clara desde la Constitución y nuestras leyes. México no asume con plenitud una agenda de seguridad interior ni establece las herramientas para atenderla. Hasta ahora, no hemos logrado definir qué son los cárteles que se comportan como guerrillas: ¿es un asunto de seguridad pública o nacional?, ¿son delincuentes o son enemigos del Estado? La diferencia no es solo semántica. Definir algo como amenaza para la seguridad nacional implica usar otro tipo de herramientas de inteligencia, tipos penales y reglas de uso de la fuerza. La realidad supera a nuestras leyes: al usar las fuerzas armadas en nuestro territorio, en los hechos, hemos asumido que enfrentamos un problema de seguridad nacional, pero no lo hemos regulado y, cuando lo hemos querido hacer, los pacifistas se oponen al creer que se trata de la formalización de un modelo antidemocrático.
Así llevamos décadas de simulación; donde militaristas expanden su poder sin restricciones legales y pacifistas juegan al todo o nada. La consecuencia de esta indefinición ha sido la puerta abierta a la arbitrariedad; hemos pasado de la militarización de la seguridad pública al militarismo. Ahora el ejército no solo hace labores de seguridad, sino que se expande como el gran empresario y actor burocrático del país. Por su parte, la Guardia Nacional, supuestamente dedicada a temas de seguridad pública, está administrativamente en la Secretaría de la Defensa. En suma, tenemos un bodrio institucional que refleja perfectamente nuestro extravío estratégico en materia de seguridad.
La elección de 2024 puede ser la coyuntura ideal para dar un paso decisivo: crear una Secretaría de Defensa y Seguridad Nacional que ponga bajo una misma dependencia al ejército, a la marina y a la fuerza aérea como encargadas de la defensa exterior; a la Guardia Nacional como encargada de la defensa interior; y al Centro Nacional de Inteligencia como instancia de detección y seguimiento de amenazas. Una dependencia al mando de un civil o de un militar en retiro, lo que resolvería el debate del control sobre la Guardia Nacional y, además, liberaría a los militares de tareas burocráticas y políticas que no solo son antidemocráticas, sino que distraen recursos operativos y tácticos que pueden ser esenciales para recuperar la paz.
Bajo ese esquema, la Guardia Nacional sería la fuerza intermedia que prevenga amenazas a la seguridad nacional de carácter interno, desplegándose en zonas rurales y caminos del país donde se expresa la crisis de hegemonía estatal. Su presencia sería como mediadora de la violencia, una especie de peace-keepers. También permitirá llevar otro tipo de esfuerzos estatales como servicios públicos, programas de desarrollo económico y de sustitución de cultivos (o legalización, como puede ser el caso de la amapola) que ordenen esos territorios de la mano del mercado. Adicionalmente, esta corporación requiere de una división itinerante –que hoy no tiene– que sirva como fuerza de intervención en territorios bajo situación de amenaza o alta conflictividad, como lo ha sido Zacatecas. En cuanto a las fuerzas militares, se debería retomar una idea que quedó en la fallida Ley de Seguridad Interior, pero que ahora debería tener mayor sustento constitucional: las declaratorias de amenaza, para que los militares intervengan en misiones específicas de apoyo a la Guardia Nacional de forma temporal y supervisada; ellos serían los peace-enforcers.
Al igual que esas declaratorias, deberíamos explorar la idea de designar organizaciones como amenazas a la seguridad nacional, primero, para prevenir que Estados Unidos lo haga unilateralmente con su listado de terroristas, pero también para que las agrupaciones que cruzan ciertas líneas rojas sean objeto de penas y reglas de uso de la fuerza distintas. Esta sería la amenaza creíble que el Estado hoy no tiene para disuadir a las organizaciones criminales de comportarse como grupos armados. De esta forma, la capacidad punitiva se usaría condicionalmente contra quienes más inestabilidad generen.
En suma, en materia de seguridad nacional, la agenda urgente es poner límites al uso de esta esfera como espacio de arbitrariedad gubernamental; reordenar las relaciones civiles-militares, llevar la presencia del Estado adonde más urge y recuperar su capacidad disuasiva para que los grupos criminales se contengan.
Ahora bien, como se dijo antes, esto no resuelve los problemas del resto del país donde también puede haber crimen organizado, pero este no necesariamente se comporta como milicia armada. Según cálculos gubernamentales, poco menos de la mitad de los asesinatos corresponden a delitos que son producto de robos, pandillerismo, narcomenudeo, o conflictos en los barrios y en las familias. A su vez, la mayoría de los asesinatos se concentran en las 170 ciudades con más de 150 mil habitantes. Ahí debe centrarse el esfuerzo civil: el de la seguridad ciudadana.
Para ello, debemos retomar una agenda olvidada por este gobierno: la de construir un modelo policial con parámetros de profesionalización comunes; es decir, garantizar que esas 170 policías tengan igualdad de capacidades, protocolos, herramientas, sistemas de desarrollo profesional y controles internos. El admirado Alejandro Hope –quien tanto hará falta en estos debates– promovía una idea en este sentido: crear un Servicio Nacional de Policía que se encargue de formar a los mandos civiles y miembros de áreas cruciales (como asuntos internos) de las policías locales del país. Todo esto implicaría un esfuerzo nacional profundo donde la federación ponga recursos y protocolos, pero permita que las corporaciones operen y evolucionen desde lo local.
Por otro lado, no bastará con policías que solo prevengan delitos o atiendan emergencias. Es fundamental también aumentar la capacidad para investigar esos delitos en los estados y municipios. Se requieren desde cambios pequeños como la forma en que se reciben las denuncias para que se puedan hacer por completo de forma digital, hasta grandes inversiones y esfuerzos de profesionalización para aumentar las capacidades de investigación y judicialización. Cada entidad debería contar con unidades especializadas anticrimen, donde policías y fiscales de élite se encarguen de desarticular organizaciones criminales de impacto local. Esto implica contar con más personal, con servicios nacionales y estatales de ciencias forenses, centros de investigación criminal, y tecnología para cruzar información entre dependencias y gobiernos. En español claro: tenemos que pagar por la seguridad que queremos.
Un último apunte. Debemos ser cuidadosos si en la contienda electoral de 2024 se cuelan propuestas “posmodernas” que están en boga en otras partes del mundo como en Estados Unidos. Se trata de ideas que en principio suenan atractivas por su aparente corte liberal, como defund the police, la abolición del sistema carcelario o la despenalización de delitos menores y del consumo de drogas de alto impacto. Sin embargo, en México, antes de ponernos creativos con sueños progresistas tenemos que resolver lo básico que es contar con un Estado suficiente, por lo que disminuirlo aún más no tiene sentido. Los resultados preliminares de estas políticas, además, no son alentadores ni siquiera en sistemas institucionales consolidados: la creciente crisis de robos y adicciones en ciudades del oeste de Estados Unidos, como San Francisco, ponen en seria duda la viabilidad de estas propuestas. Aquí y allá, la función esencial y civilizatoria del Estado sigue estando fincada en contar con una capacidad punitiva creíble, proporcional y justa.
Mucha tinta se ha gastado ya en diagnosticar el problema de la seguridad en México y en dilucidar sus potenciales soluciones. Las ideas aquí expuestas son apenas una ligera contribución frente a muchas otras que pueden darle mayor integralidad a esta agenda tan urgente. Lo más importante es asumir lo básico, que el Estado mexicano tiene que lidiar con dos asuntos que debieron ser secuenciales, pero que en nuestro caso conviven en paralelo: la necesidad de consolidarse territorialmente y la de administrar justicia en esos territorios. Entender esta coexistencia ayudará a cualquier candidato a superar el ya infértil debate entre la vía militar o la civil. ~