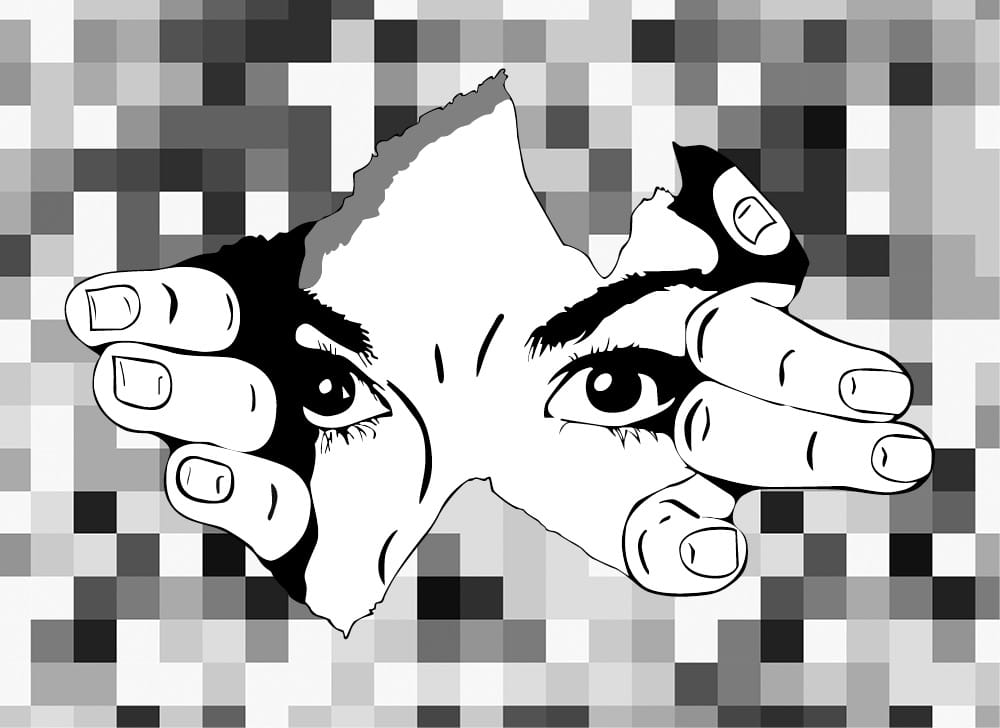En vísperas de las pasadas elecciones generales se activó en España la “alarma antifascista”, ese espantajo que convenientemente azuzado hace todavía que muchos se movilicen y griten su corolario “No pasarán”, como si el fascismo estuviera ya en las puertas de la ciudad de la democracia sitiada. El fascismo hoy, en España, ni está ni se le espera, y solo la ignorancia o el interesado sesgo pueden hacer decir que entre los partidos con representación parlamentaria haya un partido fascista. Dicho por algunos, hasta el extinto Ciudadanos fue fascista. Y es lógico, porque fascista es quien no esté de acuerdo conmigo, faltaría más (así procede el fanático).
A esa alarma antifascista contribuyeron las cuatro o cinco estupideces atribuibles a los flamantes gobiernos municipales o autonómicos de la derecha y la extrema derecha (parece que la extrema izquierda no existe, aunque la hubiera hasta hace nada y empleara el término alguien tan poco sospechoso de derechista como Leopoldo María Panero). Ya se sabe, quitar de la programación una película de Walt Disney por un beso, eliminar una vulva y un falo postizos de una comedia de Lope de Vega, apartar la androginia del Orlando de Virginia Woolf, retirar revistas en catalán de una biblioteca pública y otras cacicadas. Hubo mucho runrún con esto, y los típicos abajofirmantes, no tanto mal informados como belicosos por sus posiciones políticas, hicieron correr sus manifiestos.
Tan cierto como que esas intromisiones de la derecha en asuntos culturales son, sobre tontas, inaceptables (por más que el público ya esté cansado de las relecturas intervencionistas de los clásicos, como pasó con Lope, o con una Tosca muy tosca en el Maestranza), es el hecho de que la izquierda también se las trae con su mojigatería, solo que esta es más sutil, refinada y, a la postre, artera. Las listas negras tácitas existen. Se han convertido en algo estructural incluso refrendado por las leyes y las disposiciones ministeriales, pero también hay por debajo de esa corriente manifiesta turbiedades que bucean como batiscafos o, por las dimensiones que adquieren, enormes submarinos nucleares. Hay muchas personas non gratas, como la Cuba de Castro condenó a ser a Jorge Edwards.
Qué mejor que mostrarse “a favor de las libertades y de la cultura sin mordaza”. Se agradecía que un manifiesto comenzara con la consigna “¡A las urnas! Un voto por la cultura”. Quedaba así claro que toda la protesta era para canalizar una posición política en los comicios (y que el progresismo retrógrado cree que la cultura es de su propiedad).
En España, la censura posee una larga historia que tuvo, antes del franquismo, los precedentes de la Segunda República, tanto durante el “bienio negro”, es decir, el gobierno de las derechas, como en los meses que ya con el Frente Popular, en el poder las izquierdas, condujeron a la Guerra Civil. Con Franco hubo luego una censura a la par que férrea bobalicona, después aliviada por otra indirecta de la llamada “ley Fraga”, consistente en que la prensa ya no era sometida a censura previa, recayendo la responsabilidad de lo que se publicaba en los directores de periódicos y revistas. En la democracia ya no cabe la censura, y cualquier cosa que se diga o edite solo debe tener las limitaciones que imponga el Código Penal. Se han dicho muchas tonterías. Por ejemplo, es falso que un rapero fuese condenado por atacar al rey, así a secas; lo cierto es que lo fue fundamentalmente por alentar a la comisión de delitos, verbigracia el asesinato de guardias civiles.
Es lícito que el programador de un teatro sea arbitrario en sus decisiones. A eso se llama tener criterio. Sin embargo, no debe aceptarse que los políticos se inmiscuyan en la cultura, porque no son ellos quienes deben decir qué se representa, sino los destinados a poner los medios y crear el ambiente propicio para que los dramaturgos monten sus obras o los escritores publiquen sus libros. Todos, no solo los de la cuerda.
Por eso, dando por descontado que ha habido recientemente formas de censura que no deberían repetirse, también hay que denunciar algo con un número de casos equivalentes o superior, y un estado de opinión que subrepticiamente y de manera difícil de demostrar, y desde hace mucho, ejerce sus censuras, cancelaciones, listas negras, vetos. Hay muchos excelentes poetas, por ejemplo, a los que no se invita a los festivales o encuentros del ramo por no ser “guays”, al mismo tiempo que en los últimos dos lustros “la discriminación positiva” por razones de género o lengua ha distorsionado ciclos de lecturas, concesiones de premios y cobertura mediática. Entre los columnistas se permiten algunas excepciones, es verdad (que más exacto sería llamar coartadas).
Los firmantes bienintencionados de esos manifiestos deberían plantearse si no discriminan ellos también, guiados por razones ideológicas. Desde luego, la Ley de Memoria Histórica, hoy Ley de Memoria Democrática, ha promovido todo tipo de censuras y cancelaciones. No se trata de si los cancelados gustan o no, sino de si es permisible que José María Pemán haya perdido la placa que lo recordaba en la fachada de su casa gaditana; que un acto en recuerdo de Agustín de Foxá en el cincuentenario de su muerte fuera suspendido por orden de una concejal en Sevilla; o que Álvaro Cunqueiro, mucho mejor escritor que ambos juntos, siendo el segundo muy bueno, estuviera a punto de perder la modesta calle madrileña que llevaba su nombre por haber sido considerado cómplice del franquismo. En este último caso, al menos el gobierno municipal de Manuela Carmena lo quitó, afortunadamente no del callejero, sino de la lista definitiva de calles que habían de ser renombradas.
Pero el problema no es solo una ley que ha hecho muy poco por las víctimas y la recuperación de sus restos y sí mucho por la atribución de culpas a unos y exención de responsabilidades a otros. Lo más grave y extendido es el estado de opinión por el cual tener ciertas ideas es de mala persona, no simplemente estar equivocado desde el punto de vista del censor amateur (o hater). En el campo de la sexualidad pasa lo mismo y todo el que disienta de las verdades, antes impuestas que aceptadas, roza la criminalidad.
George Orwell escribió hace ochenta años en el prólogo que quiso anteponer a Rebelión en la granja unas líneas clarividentes muy aplicables a la situación actual. Varias generaciones después tiene no solo razón, sino más, incluso, que entonces. En ese ensayo, Orwell declara ante las dificultades de publicar el libro hacia 1943 que el problema en su país no era que las editoriales temieran que se les abriera un proceso judicial, sino que lo que temían era a la opinión pública. “En este país, la cobardía intelectual es el peor enemigo que debe afrontar un escritor o periodista, y ese hecho no me parece que haya sido debatido como merece.”
Proseguía diciendo que en toda época existe una ortodoxia, “un cuerpo de ideas que se da por sentado y que cualquier persona bienpensante aceptará sin ponerlo en duda. No es exactamente que se prohíba esto, eso o aquello, sino que ‘no está bien’, por así decir, como en plena época victoriana mencionar los pantalones en presencia de una dama era algo que ‘no estaba bien’. Todo aquel que reta la ortodoxia dominante se encuentra con que es silenciado con una sorprendente efectividad”.
Hoy hay una ortodoxia dominante, autonombrada “progresista”, que no deja que muchas voces simplemente se expresen, porque no se quiere permitir que se ponga en tela de juicio el catálogo de tabúes que lo que se reputa como Bien opone a quien, por pensar otra cosa, personifica el Mal y es un apestado, un paria. El maniqueísmo es una vieja religión que ya no necesita seguidores. Se ha impuesto, y actúa apisonando. ~