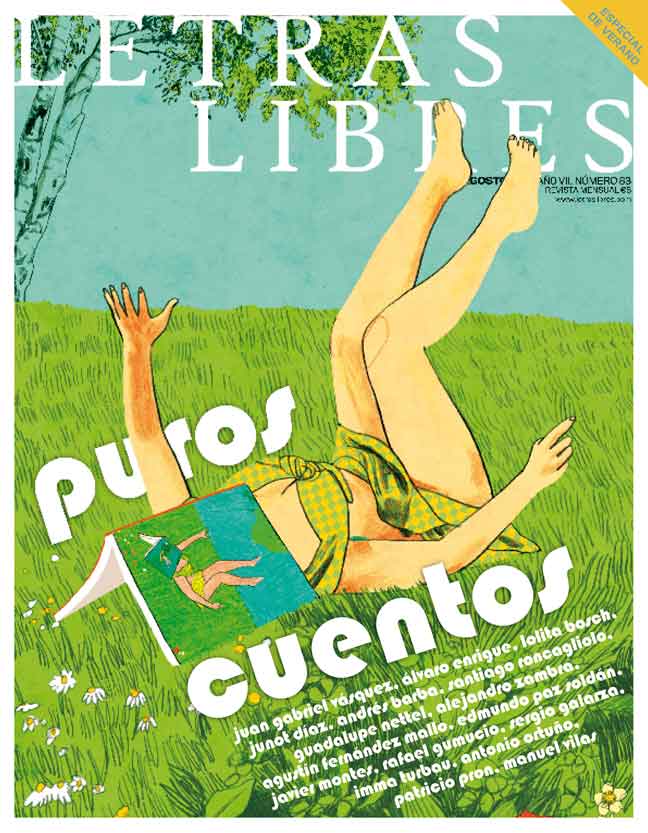Todas las noches Horacio Rodríguez se sentaba en la barra del Liguria. Sonreía con sus anteojos redondos, comiendo maní. A las cuatro y media de la mañana, tan solo como llegó, salía del bar, atravesaba la ciudad a pie y se tomaba un mariscal en el mercado central. Volvía a su casa a la nueve de la mañana a leer El Mercurio, al que su madre lo había suscrito. Dormía otros diez minutos. Se desvestía, se duchaba, se volvía a vestir para asegurarse que ése era un nuevo día. Se sentaba en el living para que el sol de la mañana secara su pelo. Rezaba porque no sonara el teléfono.
A las cinco de la tarde iba al centro, compraba un libro. Volvía a su minúsculo departamento, dormía la siesta, se levantaba al anochecer, seguro de llevar en la cara su sonrisa, su indolente sonrisa, su armadura, la boya hacia la que cada noche nadaba agotado.
Horacio había logrado su objetivo, se había convertido en el tipo de persona que más detestaba su muy católico padre. De ésos que se burlan de todos y de todo, que impasibles dejan de trabajar y son alimentados por la piedad de unas tías, que ni siquiera abandonan a sus novias sino que hacen lo posible para que ellas se tomen el esfuerzo de dejarlos a dos meses de la boda. El problema era que Horacio también odiaba esa imparcialidad, esa tranquilidad de holocausto, esa astucia universitaria envejecida y el aliento frío de su ropa arrugada que respiraba sobre su silla. Esperaba que su vanidad se consumiera sola como un bosque bajo el fuego. Borracho pero lúcido, decidía andar por el sendero más oscuro del parque Forestal rezando para que unos cogoteros lo desvalijaran. Silbaba con los brazos abiertos evitando los árboles. Pero siempre salía de la oscuridad intacto.
–Estás mal, estás muy mal –ladraba con su larga cara de setter irlandés Milenka la vecina. Ella no salía de su departamento desde que su ex novio, actor de teleserie, colgaba fotografiado de todas las paredes y paraderos de micro. Con Horacio sólo hablaban de sexo hasta que terminaron por acostarse por si las moscas. Desde entonces ella se sentía en el derecho de golpear la puerta cada vez que el aparecía.
–Tú sabes que no tomo –alegó ella ante la copa caballerosamente ofrecida por él (él que en contra de su voluntad siempre era un caballero)–. Para qué me sirves vino si sabes que no tomo. –Horacio no tenía la fuerza de discutirle nada. Milenka habló de su familia en Dubrovnik que iría a visitar, de los concursos de patinaje que ella ganaba en Punta Arenas. Después se sacó la blusa y Horacio se vio obligado a acariciarla, tratando de evitar tocar la horrible quemadura que cubría su espalda. Mientras la huesuda mujer gemía cabalgando sobre su sexo, una preciosa niña rubia de doce años lo miraba desde la ventana del departamento de enfrente.
–Me tengo que ir –dijo Horacio después del acto mientras la vecina fumaba desnuda en su sofá mojado de líquidos vaginales.
–No te tienes que ir, no seas mentiroso –chilló.
–En serio, me tengo que ir.
–No, no tienes que irte, estás enfermo –dijo–. Tienes que dejar de mentir, Horacio. Estás mal tú. Tú estas muy mal de acá. –La vecina le mostró con el dedo su cabeza.
–Loca culeada, déjame irme.
–Lo hago por ti, Horacio, tú estás mal, Horacio, tú estas haciéndote un gran mal.
Horacio, indignado pero impotente, se puso a caminar entre las paredes de su propio departamento hasta que no aguantó más y se fue a la calle dejando a la vecina sermoneándole desde su propio sofá.
En el Liguria, Horacio se limpio la boca del sabor a moho que le había dejado el pelo de ella en su boca. Esa noche unas niñas de una revista de moda en que había trabajado de archivista lo sentaron a su mesa. Horacio contó con gracia la anécdota de su vecina, la loca de mierda, la ninfómana puntarense, como si ya hubiese sucedido hace muchos años en una novela argentina. Las niñas se rieron. Él recuperó su encantadora sonrisa de desencanto. “No tengo voluntad, si tuviera me habría matado o sería millonario.” Se perdonó al mismo tiempo que se condenaba.
Volvió a atravesar el parque borracho e intocable. Sigilosamente abrió como ladrón su puerta para que la vecina no le saltara encima. Se acostó vestido en su cama. A las tres de la mañana lo despertó el teléfono. Acababan de encontrar a Antonio colgado del baño de su casa de Cartagena. “Maricón de mierda. Maricón conche tu madre”, rezó Antonio.
“Si no vienes esta semana me mato”, amenazó Antonio. “Mátate, mátate, después hablamos”, dijo Horacio, que había decidido bajo la recomendación de un amigo darse unas vacaciones de las depresiones suicidas del profesor de estética e historia del arte. “Es un cobarde, los cobardes no se matan”, le explicaron a Horacio, pero todos se matan, los cobardes, los valientes, los maricones, las mujeres, los profesores de gimnasia. Antonio cumplió. Horacio, congelado por una extraña tranquilidad, no podía tomar ninguna decisión. Llamar a Angélica, su ex novia, que él había dejado sólo dos meses antes de una boda que ella organizó sola, era inútil. Ella lo consolaría esa noche y lo odiaría mañana con un nuevo argumento. Horacio, impresionado por su propia valentía, por su sobria frialdad, miró por la minúscula ventana del baño el patio interior del edificio, el lento amanecer sobre los muros sucios. No lloró. En la mañana varios llamados urgentes intentaron despertarlo. Enterrarían a Antonio, la cenizas de Antonio más bien, esa misma tarde en el jardín de su casa. Horacio no quería ir solo. ¿A quién le gustaría a Antonio ver de su brazo? Marcó el teléfono de Carolina, una niña con una cara dulce, redonda y perfecta, una cara que seguramente a Antonio le habría gustado dibujar. Carolina lo había aburrido varias noches hablándole, riéndose a gritos, de sus intentos de suicidio. Horacio muy luego dejó de oírla, le irritaba la jocosidad falsa con que la niña hablaba de su muerte, pero le encantaban sus cejas, que prometían un bello pubis. Ni siquiera pensó que era mala idea traer una suicida al entierro de un suicidado. Sospechaba que los suicidios de ellas eran mentiras; si eran verdad o no lo eran, no quería pensar en ella, quería ser completa y absolutamente egoísta, quería que el rostro de ella le demostrara a Antonio, al muerto Antonio, que al menos él no estaba solo, que tenía quien lo defendiera.
El vestido floreado de Carolina contrastaba armónicamente con la vetusta casa, con la tristeza tranquila de la familia que veía con nostalgia desaparecer un problema de sus vidas, con la histérica marcialidad de Vicho, el novio de Antonio, vestido con una chaqueta de grumete de la Armada (lo habían echado de la institución por dejarse violar por un capitán de navío). Carolina acumulaba sobre su cabeza renacentista la brisa del mar. Su larga mano, con la marca de un cuchillo de cocina con la que había tratado de vaciar la sangre de su cuerpo en la muñeca, guiaba a Horacio, que se hacía el ciego, entre los pésames y los forzados silencios. Mientras ella estuviera aquí sabía que el mundo real existía, que podría salir de ahí y reencontrarse con la luz del sol, reírse, y recordar esa penumbrosa casa y ese rumoroso silencio como una anécdota más.
De vuelta a Santiago con un grupo de sobrinos, y discípulos de Antonio, pasaron a un pequeño restaurante en Cartagena. Ahí Horacio, su irritante sonrisa recuperada, empezó a ironizar con el mozo sobre la frescura del pescado.
–¿Está seguro que está fresco? Yo no lo veo fresco.
–Es fresco, señor.
–Está un poco podrido, me parece.
El dueño del local y su cocinero salieron indignados de la cocina a pegar a los santiaguinos de mierda. Horacio siguió insistiendo. Carolina lo arrastró del brazo mientras los escupían los lugareños.
–¿Por qué haces esas tonteras?
–Porque soy tonto –dijo él, y antes de que ella replicara, orgulloso de salvarse una vez más, puso su cabeza sobre la falda de ella, sobre su pierna, debajo del manubrio que ella manejaba por él. Sin aliento, los huesos de las costillas deshechas se quedaron en silencio. En silencio, como una vieja pareja de casados, comieron un sándwich de queso caliente cerca de Curacavi. Él la dejó en casa, en Vitacura. Condujo por los jardines vacíos del domingo con una tranquilidad incomprensible. Durmió sin comer ni tomar, vestido.
A las diez de la mañana la vecina tocó el timbre.
–Me voy. No sacas nada con retenerme. No seas cínico, no me mires con esa cara de cínico, asqueroso. Me voy a Dubrovnik, tengo parientes, quizás me maten allá, no sé si sabes pero hay una guerra allá, una guerra terrible. Pero a ti qué te importa, a ti no te importa nada. No hables, mejor no hables, no hagas imposible lo que ya es difícil.
–Que te vaya bien –dijo Horacio sin levantarse de la cama.
–No quieres que me vaya bien, no mientas, Horacio, la gente como tú es la que tiene cagado este país. –Y orgullosa de tener la última palabra cerró su puerta. Horacio, sin siquiera darse vuelta en la cama, volvió a dormir el resto del día. En la noche se vistió y perfumó para el Liguria. El ruido le pareció insoportable. Después de diez minutos volvió a su casa, e hizo como si escribiera. No lo dejaron. “Ven a buscar lo que Antonio te dejó”, insistió Vicho diez veces por teléfono. Sabía Horacio que no le había dejado nada, que Vicho sólo quería no estar solo, emborracharse con alguien y hablar de los actores de telenovelas que lo habían sodomizado en la última semana. Horacio llamó a Carolina porque a ella no habría que explicarle quién era Vicho, ni quién era Antonio. “¿No se te ocurre nada más siniestro que hacer?”, dijo ella.
–No puedes decirme que no –se le ocurrió decir a él, no sabía por qué pero le parecía evidente que no podía.
–¿Por que no?
– Voy para allá.
Tenía razón. Aunque lo intentó ella no pudo decirle que no.
–Estás loco, estás asquerosamente loco –dijo ella mientras, con desgano, terminó por despedirse de su madre y hermano–. Lo hago por Antonio, no por ti –insistió ella.
–No conociste a Antonio –respondió él.
–Ahora lo conozco –concluyó ella.
Horacio se dio cuenta de que era invencible.
–No soporto el silencio –dijo ella. Puso la radio al mínimo volumen y no paró de hablar de todos sus novios, de sus actividades, de cómo odiaba la universidad donde estudiaba teatro, de su padre que era tan bueno pero tan cobarde, de su madre que era un víbora igual a ella.
Llegaron a la casa de Antonio. Vicho no paro de llorar y reír al mismo tiempo en el hombro de Horacio.
–Te estoy lateando, te estoy lateando, ven a ver el jardín, mira cómo está de cagado el jardín.
“De ahí se colgó el conchesumadre, se levantó en la noche sin decir nada y se colgó, mira aquí dejó la cuerda. –Le mostró un minúsculo baño perdido en el pasillo que había quedado desde ese día con la luz encendida–. Ven –insistió Vitcho.
–No te preocupes, no es necesario –sonrió Horacio.
–Mira lo que hizo el conchesumadre.
Y Horacio, valientemente creyó él, se adentró en el baño, protegido de su sonrisa, de su escepticismo, escuchó a Vicho explicándole paso a paso el suicidio de su amante como si estuviera filmando una película, su propia biografía de escritor existencialista irónico, especialista en literatura medieval, sórdido y soberbio, admirado y temido. Cuando volvió a los brazos de Carolina, ella, fingiendo besarle la mejilla, le susurró:
–No te rías con esa sonrisita nazi. No te rías de lo que no es divertido.
Antes de que Horacio encontrara la palabras para responderle, Vicho se la llevó a conocer los recovecos del jardín. Horacio la odió con todas sus fuerzas, “niñita de mierda hija de puta, se le espiga la nariz como si oliera mierda”. Humillado, la odió como pudo. “No me río, no me río, nadie se ríe, puta de mierda”, pensó responderle, escupirle a la cara, “nadie se ríe”. Avanzó dos pasos solo en la veranda, mientras seguía buscando palabras para defenderse de la intrusa, de le metiche, de la idiota, de la pobre niña tonta. Horacio vio el pánico subir por sus tráqueas. Inmovilizadas sus cuerdas vocales, se quedó recién nacido, indefenso ante el viento negro que agitaba los lirios. Una nube cubrió el sol y Horacio se sintió congelado hasta los huesos. Cuando ella por fin volvió, quiso empujarla, con desprecio darle la espalda, pero no pudo hacer más que abrazarla, sostenerse en sus hombros y respirar, por fin respirar el olor a jabón, el shampoo de Quillay, el viento del mar que sólo ella llevaba consigo.
–No me dejes, no me dejes solo en esta casa –le murmuró al oído. ~