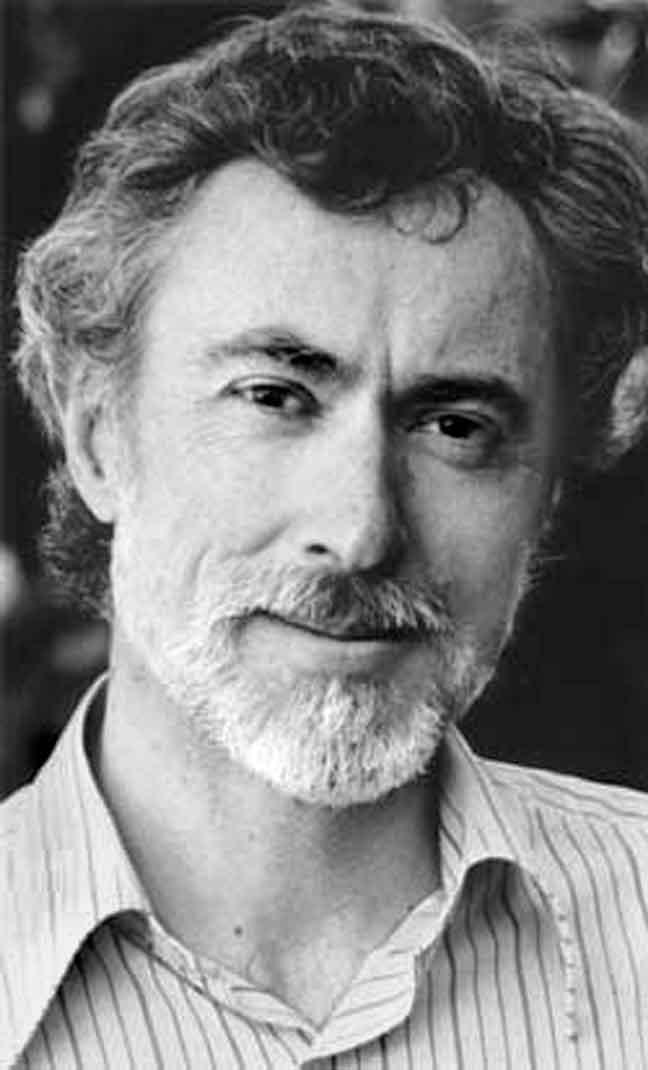Vi a mi madre sentada en un portal tal y como habría sido a los setenta años, con gafas de sol, mirándome socarrona. Mi madre ya había muerto, pero estaba allí, un poco más llena por la edad –pensé que había logrado quitarse de encima los nervios que la secaban, esos nervios que le comían la carne y la convertían en puro pellejo–. Me miraba como si estuviera esperándome en las escaleras de ese portal, y al mismo tiempo, como si no me conociese. Yo tampoco estaba segura de conocerla.
–¿De qué te ríes? –le dije. Llevaba años sin verla, y parecía haberse liberado al fin de mí, del desastre que fue nuestra relación. Ahora podía contemplarme desde la distancia.
Y desde esa distancia, se reía.
En cambio, yo me dispuse a alejarme de ella con el rostro bañado en lágrimas, llena de nostalgia por aquella relación dramática, y también cómica, que habíamos tenido. Ella se había liberado de mí porque estaba muerta, pero yo seguía viva y lloraba al verla.
–Siempre irás así vestida –me dijo entonces sin mudar la sonrisa cuando ya me marchaba, con esa superioridad que siempre tuvo, aunque no añadió la coletilla con la que solía acompañar estas afirmaciones: “Tu padre y tú no tenéis remedio.” Ella, que poseía el don de la elegancia y el carisma y despertaba admiración allá donde fuera, se resignó a caminar por este mundo con esos dos seres incapaces de la más mínima gracia en el vestir y en todo lo relacionado con la presencia social.
¿Se acordaría de mi padre allá donde estuviese, que en este instante era ese portal? Se trataba de un portal cualquiera del extrarradio de Madrid, donde ella jamás habría vivido. Solo le gustaban los centros. Daba igual que fuese el centro de una ciudad grande o pequeña, o el de un pueblo; lo importante era que tuviese la apariencia de centro. Ninguno de los municipios del cinturón de la capital lo tiene, pues lo que queda de sus cascos históricos es como un chiste. Sin embargo, mi madre reinaba ahora en la entrada de un bloque feo de ladrillo rojo, convertido de súbito en el mismísimo centro del universo, pues ella, con su sola presencia, lo iluminaba, lo volvía grandioso. Un portal cualquiera de una ciudad cualquiera se convertía en la puerta al más allá por obra y gracia de mi madre.
Porque siempre tuvo mucho arte y salero, y dicho además de este modo. Llevaba con orgullo lo de ser andaluza. Cantaba fandango y bailaba, y no solo no estaba en desacuerdo con algunos tópicos sobre los andaluces, sino que los celebraba y los cumplía con toda exactitud. Y ahora, ya muerta, tenía mucho más arte y salero, seguí pensando mientras me alejaba, pues había aprendido a dejar de hablar de mí.
Se pasó media vida refiriéndoles nuestros problemas a los demás, como una obsesión. Les detallaba las cosas que nos gritábamos y se lamentaba de la hija tan extraña que tenía. Luego dudaba. ¿Era yo una mala hija o era ella una mala madre? No lo sabía muy bien, se hacía un lío entre su culpabilidad y la mía, y exigía ver qué tipo de relación mantenían las demás madres con sus hijas. Si las veía charlar alegremente y compartir intereses y confidencias, preguntaba: “¿Por qué vosotras os lleváis bien y yo con mi hija me llevo mal?, ¿cómo lo hacéis?” Creía poder encontrar una fórmula infalible. Luego venía a mí y me decía: “He estado con fulanita y su hija. Se han ido a comprar juntas. La hija se deja aconsejar por su madre. ¿Por qué no puedes parecerte un poco a ella?”
Yo la castigaba con mi silencio. No soportaba que anduviera contándole nuestra relación a todo el mundo. Me sentía desnuda y traicionada ante los demás.
Muito legal es el nombre de una fotografía por satélite de la Tierra que guardo en mi ordenador, y que uso como fondo de pantalla. La imagen está tomada de noche, y me da el mismo sosiego que ver las luces titilando en la oscuridad, como luciérnagas. Es una tranquilidad infantil, la misma que tenía cuando atravesábamos la campiña cordobesa en coche y, desde la ventanilla, contemplaba los centelleos de los pueblos lejanos, aquella inmensidad tan concreta, que se atrapaba con el puño.
Hacerse un pet es como meterse en el tambor de una lavadora tras excitar las células malignas con azúcar. La máquina capta su movimiento, y las imágenes son semejantes a mi Muito legal, a la calma de lo que brilla a lo lejos, aunque con un color rosa que enseguida me resulta perturbador.
–Visible no hay nada –dice el médico. Mi madre, hambrienta porque la prueba era en ayunas, estalla de alegría. Luego, en la calle y camino de almorzar, se acuerda de la febrícula y se agarrota.
–La calentura –le digo– no tiene por qué estar relacionada con el tumor. Puede ser nerviosa. –No me cree, porque en los libros que hay en casa, con los que estudia su enfermedad, se describe la fiebre tumoral–. ¿No te acuerdas de que la tía tenía febrícula al final del día por la ansiedad? –insisto a pesar de todo.
–Yo no tengo ansiedad.
Observo su rostro vacilante, quebrado; los ojos verdes son bellos y están llenos de un enfado que explosiona como un motor atascado, sin fuerza, aunque haciendo ruido al principio.
–Mamá, el dentista te ha hecho una funda para que no te destroces los dientes.
–¿Y?
–Que te los estás haciendo polvo porque en la mandíbula se acumula la tensión.
–La tensión no es ansiedad –repite.
No insisto; en el fondo, también creo que la fiebre se debe al tumor.
Con el paso de los meses, conforme empeora, aquel síntoma se convierte en el oráculo total sobre su curación, y desarrolla una relación compulsiva con él. Se toma la temperatura a todas horas; el termómetro emite su brillo desde cualquier rincón de la casa. Se lo coloca nada más levantarse, y después de ir al baño y otra vez antes de sentarse. Si le decimos que se lo acaba de poner, sonríe como una niña traviesa y parece que entre el termómetro y ella medie algo misterioso, encerrado en un eterno movimiento, en un tic de brazo tieso pegado cuatro minutos a lo largo del costado. Se sume en una espera atenta, crucial, cada media hora, olvidada de sus conocimientos médicos, esperando recuperar la salud de un instante para otro a medida que la pierde para siempre.
Les pido a los alumnos que cierren los ojos y doblen los brazos sobre el pecho. Deben simular que están en el ataúd en el día de su entierro, y que vienen a despedirse sus seres queridos. Les digo que sean libres. ¿Quién les vela? ¿Y qué dicen? Todas las respuestas apuntan al sentido, pero no al de las visitas, sino al que ellos les dan a sus vidas. Excepto una mujer mayor que ya no le tiene tanto miedo al futuro, el resto ha construido su existencia en torno al miedo. Una teme estar sola y hace hablar a sus familiares sobre la soledad que ellos sienten sin ella. Otro teme no ser perfecto, etc. Salgo de la clase. Me voy al metro. En el andén me digo que me ha faltado hacer el ejercicio conmigo misma. Cierro los ojos, me imagino en un féretro. Mis alumnos solo han llevado a personas vivas a su funeral imaginario; yo llevo a mi madre, muerta pero viva en mi imaginación. Mi madre se acerca a mi ataúd y me mira, pero de su boca no sale nada. Por más que trato de conjeturar qué me diría, no acude a mi mente ni una sola palabra.
–Tu madre siempre está en elipsis –me dijo mi novio tras leerle yo un e-mail dirigido a mi madre por un compañero de la universidad pocos meses antes de que muriera. No tengo más datos y debo suponer, por el asunto del e-mail, que ella escribió a sus amigos de la facultad de Medicina para informarles de su cáncer. Es verdad que de mi madre solo queda un hueco al que hacemos referencia, un hueco del que hablamos infructuosamente, pues de él brota el silencio. Más silencio cuanto más hablamos.
Mi madre murió en julio de 2011. Durante un tiempo, creí que iba a escribir un libro sobre ella. Ensayé varios arranques de esa supuesta novela: son, más o menos, los contenidos en este breve texto. Ninguno de ellos me condujo a lugar alguno. Me puse entonces a leer novelas autobiográficas sobre progenitores e incluso diseñé un curso, “Escribir nuestros orígenes: la novela de la madre y del padre”, que impartí en varias escuelas de escritura para ver si analizando textos en el marco de una clase –con lo que ello implica de lectura atenta y debate– arrancaba mi propio libro. Lo único que creí sacar en claro eran las diferencias entre escribir sobre padres y madres. En aquel momento, me pareció que los primeros siempre conducían a retratos nítidos, casi cartesianos, incluso en las facetas más incomprensibles, y que además el acercamiento a la figura paterna se hacía desde la fortaleza, que permitía una comprensión justa y conducía al perdón. Sin embargo, me decía yo por aquella época, las novelas de la madre (pensaba en Marguerite Duras, en Delphine de Vigan, en Jeanette Winterson) narraban la imposibilidad de comprender el rol materno. Las madres, en la literatura, estaban locas o lo parecían por tener caracteres más erráticos y oscuros, lo que me llevaba al tópico de lo femenino como la encarnación de lo irracional. ¿Hasta dónde, me preguntaba, eran ciertos los tópicos?
Más tarde me di cuenta de que solo proyectaba mi propia experiencia en la interpretación de los textos, y que incluso las lecturas del curso estaban escogidas para que confirmasen mis vivencias. Pero, por ejemplo, en Léxico familiar de Natalia Ginzburg hay una madre perfectamente cabal, mientras que La muerte del padre de Karl Ove Knausgård pinta un padre impenetrable y loco, y en Vengo de ese miedo de Miguel Ángel Oeste vemos el pavor de un hijo ante una figura paterna desquiciada y envilecida.
Aún sigo sin saber qué escribir sobre mi madre. ~