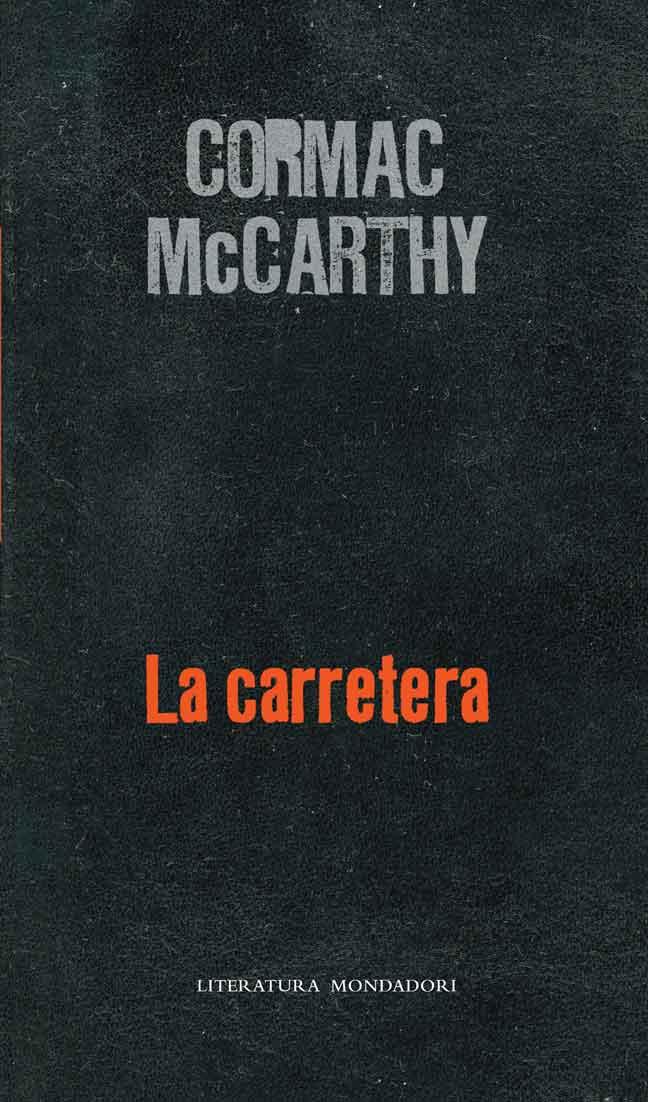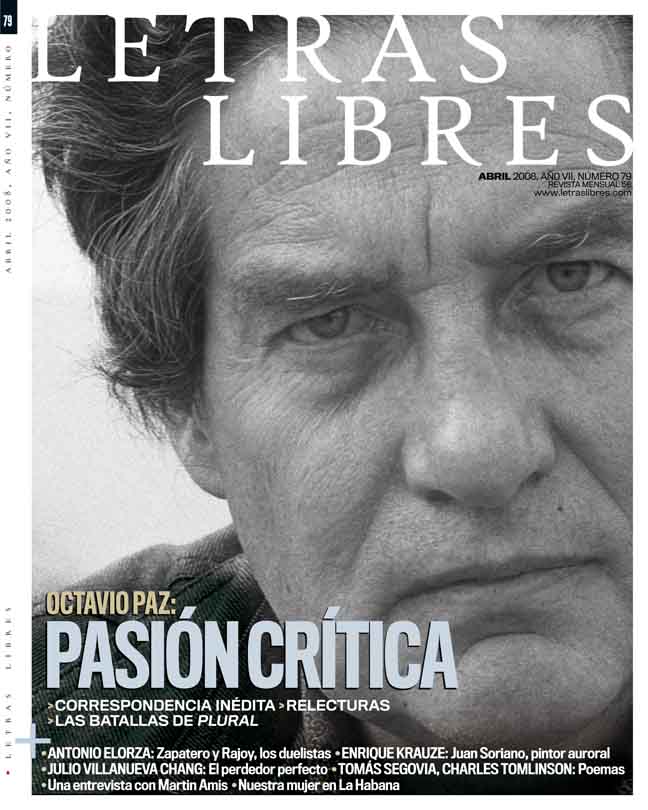Empezamos a sospecharlo: escribir hoy una novela maestra es casi contraproducente. Apenas alguien pone una novela extraordinaria sobre la mesa y ya las almas nobles repiten, robustecidas, el discurso de siempre. Que no todo está perdido. Que el género sobrevive saludablemente. Que la literatura actual –abatida, entre otras cosas, por el dominio de las corporaciones editoriales, la tiranía del lector y la pobre exploración formal– es tan buena y elocuente como hace sesenta o doscientos años. Para justificar tanto optimismo se argumenta: hay maestros. Tarde o temprano se ejemplifica: Cormac McCarthy. Es cierto y, sin embargo, nada más falso. McCarthy (Rhode Island, 1933) es un narrador enorme, en efecto tocado por la gracia, pero no es un caso sintomático. Por el contrario: es una excepción, un fogonazo de genialidad en una noche casi unánime.
La carretera, su obra más reciente, es una novela mayor. Mayor, desde luego, en un sentido contemporáneo, no decimonónico. No hay salud ni voluptuosidad ni optimismo en este libro. Hay –como siempre, pero más que nunca, en McCarthy– un exasperante ánimo apocalíptico. Hay un ethos agónico que termina por devorarlo todo. ¿Qué elementos son arrasados? Los nombres propios y los flujos de conciencia. La tentación sociológica y las digresiones costumbristas. Las explicaciones sobre casi cualquier cosa y casi todo artificio novelesco. Queda apenas algo: dos personajes y un mundo devastado. Los personajes: un padre y un hijo que caminan a lo largo de una carretera, rumbo al sur, en busca del mar y de un cielo menos hosco. El mundo: un desierto postapocalíptico atravesado por unos cuantos sobrevivientes y sobrevolado, oprimido, por una densa nube de cenizas. Desconocemos las razones del ocaso, observamos sólo los escombros. En el final todo es como en el principio: un padre y un hijo, un viaje, el hambre, la violencia, la existencia confiada a los instintos. Abolido lo superfluo, no queda, cosa rara, el vacío sino la médula: la realidad inmutable, arquetípica.
Porque la narrativa de McCarthy es despojada y vertiginosa, muchos la han aprovechado para hacer otro elogio de la literatura estadounidense. Se dice: la narrativa de Estados Unidos es ágil y eficiente y McCarthy es ágil y eficiente. Se recuerda: el autor de Todos los hermosos caballos (1992) gusta de la acción, la velocidad, la odisea. Se citan sus últimos libros –No es país para viejos (2005) y esta novela–, cada vez más desnudos y menos líricos, para celebrar, ante todo, su eficacia. De nuevo: sí y no. McCarthy es un narrador eficaz pero es, por fortuna, mucho más que eso. Si destaca no es porque sea preciso sino porque es grande y la grandeza, ya se sabe, es imperfecta. ¡Cómo brilla el McCarthy excesivo en medio de tantos autores tan correctos! ¡Cuánto arroban sus repetidos desplantes! Esos vuelos líricos apenas justificados. Esas frases que, para mejor sabotear la fluidez, tropiezan y se estrellan unas contra otras. Esas “imprecisiones” de lenguaje que el notable crítico James Wood ha denunciado equivocadamente. Que lo sepa el nuevo lector de McCarthy: después de La carretera, conviene marchar en sentido contrario, hacia las primeras obras del autor, más poéticas y virulentas y desmesuradas. En el camino, una cima, imponente: Meridiano de sangre (1985).
Pensaba Adorno que “en ninguno de sus elementos es el lenguaje tan musical como en los signos de puntuación”. McCarthy se obstina en creer lo contrario. Mírese de lejos una de sus páginas: una uniforme mancha negra. Mírese de cerca: una escritura que prescinde, casi enteramente, de paréntesis y comillas y guiones y comas. Aunque este voto de pobreza recuerda a la estupenda y poco fluida Gertrude Stein, hay quienes hablan, otra vez, de eficacia narrativa. Como si McCarthy omitiera las comas para que sus frases se deslizaran más rápidamente hacia su destino. Como si el punto final fuera el destino. Como si hubiera un destino. (Es seguro que no lo hay: su narrativa, en vez de estallar en una epifanía, se mantiene en un permanente estado de inminencia.) Antes que contra la lentitud y las pausas, McCarthy se bate contra el artificio. Suprime las comas y esto ocurre: más que escribir, parece transcribir las palabras que el mundo –el desierto, la frontera– le dicta brutamente.
Pensaba Isaac Babel que si el mundo escribiera, escribiría como León Tolstói. Pensamos nosotros, los pesimistas, que si el fango balbuceara, balbucearía como Samuel Beckett y mascullaría a la manera de Cormac McCarthy. ~
es escritor y crítico literario. En 2008 publicó 'Informe' (Tusquets) y 'Contra la vida activa' (Tumbona).