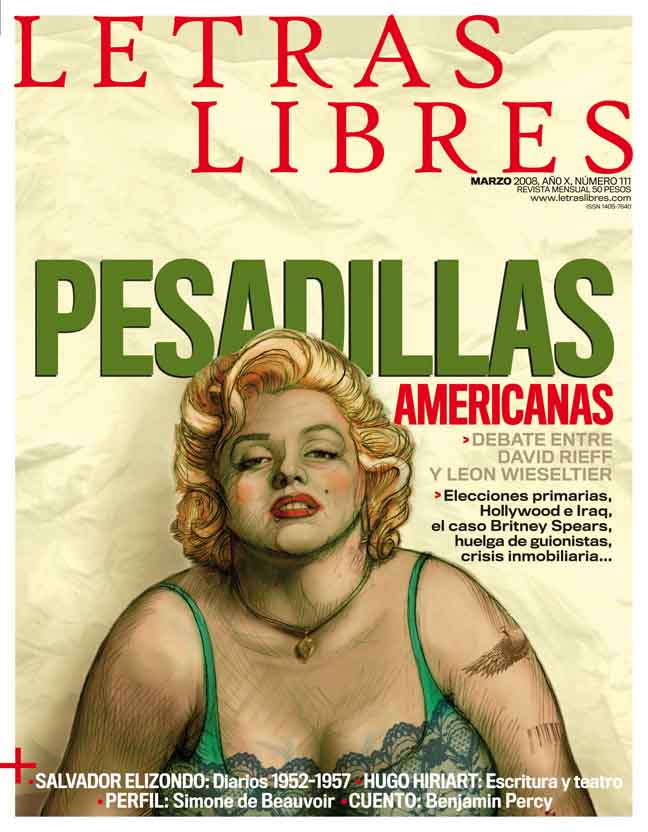A la salida de la escuela los dos íbamos al patio de mi casa a pelear. Queríamos fortalecernos. Así que en el pasto, a la sombra de los pinos y juníperos, Gordon y yo tirábamos las mochilas y colocábamos una manguera verde pálido con las puntas unidas para formar un círculo. Luego nos quitábamos las camisetas, nos poníamos los guantes de boxeo dorados y peleábamos.
Cada round duraba dos minutos. Si te salías del círculo, perdías. Si llorabas, perdías. Si caías al piso o gritabas “basta”, perdías. Después tomábamos coca-colas y fumábamos marlboros con el pecho agitado y la cara de distintos tonos negros y rojos y amarillos.
Empezamos a pelear luego de que Seth Johnson –un linebacker sin cuello, con dientes como granos de elote y manos como inmensos filetes– golpeó a Gordon hasta que la cara se le hinchó y le quedó abierta y amoratada en los bordes. Acabó curándose, y los rugosos pedazos de costras se fueron cayendo para revelar un rostro diferente del que yo recordaba: más maduro, cuadrado, fiero, con la ceja izquierda partida por una cicatriz blanca y gomosa. Fue idea suya que peleáramos. Quería estar listo. Quería lastimar a los que lo habían lastimado. Y si caía, quería caer honorablemente, a lo grande, como estaba seguro de que su padre lo habría hecho. Eso era todo lo que queríamos: complacer a nuestros padres, hacerlos sentir orgullosos, aunque nos hubieran abandonado.
Esto sucedía en Crow, Oregón, una ciudad del desierto al pie de las montañas Cascade. En Crow hay mil quinientos habitantes, una heladería Dairy Queen, una gasolinería bp, una tienda Food-4-Less, una planta empacadora de carne, una cancha de futbol americano regada con aguas del canal y el usual surtido de bares e iglesias. Nada nos distingue de Bend o Redmond o La Pine o cualquier otro pueblucho de la carretera 97, salvo que aquí está el destacamento del segundo batallón de la trigésima cuarta división de los marines.
Los marines viven en una base de unas veinte hectáreas situada en las colinas, justo a la salida del pueblo, en un conjunto de casas de un solo piso hechas de bloques de concreto, rodeadas de avenilla y artemisa. A lo largo de mi infancia podía oír, si me llevaba la mano a la oreja, el mugido de los toros, el balido de las ovejas y la detonación de los rifles de asalto en la cima de las colinas. Se dice que las características del campo abierto en Oregón son muy parecidas a las de los terrenos montañosos de Afganistán y el norte de Iraq.
Nuestros padres –el de Gordon y el mío– eran como los demás padres en Crow. Casi todos habían sido reclutados como soldados de medio tiempo, como reservistas, con un salario reducido: unos cuantos miles al año para un soldado raso, y otros cuantos miles para un sargento. Dinero para cerveza, le decían, y entrenaban durante dos semanas al año y un fin de semana al mes. Se ponían sus camisolas militares, llenaban sus mochilas y nos daban un beso de despedida, y las puertas del segundo batallón se cerraban detrás de ellos.
Nuestros padres se perdían en las colinas tapizadas de pinos y volvían con nosotros el domingo por la noche, con las caras enrojecidas por el sol, los bíceps temblorosos de cansancio y las manos olorosas a grasa de rifle. Hablaban de ECP[1] y PRP[2] y MEU[3] y WMD[4] y se ponían a hacer lagartijas en la sala y en lugar de decir las seis de la tarde decían “las mil ochocientas” y chocaban los cinco y gritaban “Semper fi”. Después de unos días volvían a ser los mismos, los hombres que conocíamos: padres bebedores de Coors que lanzaban pelotas de beisbol, se rascaban la entrepierna y olían a Aqua Velva.
Pero ya no más. En enero el batallón entró en activo y en marzo los embarcaron hacia Iraq. Nuestros padres –nuestros entrenadores, nuestros maestros, nuestros barberos, nuestros cocineros, nuestros empleados de gasolinerías y los mensajeros de ups y los policías y los bomberos y los mecánicos–, muchos, muchos de ellos, treparon en camiones escolares verde olivo y pegaron las palmas de las manos en las ventanillas y nos dedicaron las sonrisas más valientes y más llenas de esperanza posibles y desaparecieron. Así nada más.
A veces, por las noches, me subía a mi moto todoterreno y corría por las colinas y cañones del condado de Deschutes. El motor rugía y vibraba entre mis piernas y el viento me envolvía como algo vivo, me empujaba, trataba de tirarme de la moto. Un mundo oscuro quedaba atrás al meter las velocidades, inclinándome en las curvas y acelerando en las rectas –a ciento diez, luego a ciento cuarenta– y concentrándome sólo en los veinte metros de carretera que brillaban delante de mí.
En la moto podía correr y correr y correr, lejos de aquí, hacia arriba, más allá de las Cascades, atravesando el valle de Willamette, hasta llegar al mar, donde los enormes y negros lomos de las ballenas rompían cada cierto tiempo la superficie del agua, y todavía más lejos, hasta llegar a la línea del horizonte, donde mi padre estaría esperando. Inevitablemente, acababa en Hole in the Ground.[5]
Hace muchísimo tiempo un meteoro espacial impactó ahí y dejó un cráter de unos mil quinientos metros de diámetro y unos cien metros de profundidad. Durante el invierno el cráter es visitado por temerarios para deslizarse en trineo, y en el verano por geólogos barbudos que se interesan por los fragmentos de metales desperdigados en su fondo. Yo columpiaba los pies al borde del cráter y me recargaba en los codos y me quedaba mirando el cielo negro sin luna, sólo lleno de estrellas y apenas más claro que el ala de un cuervo. Cada cierto tiempo una estrella parecía desprenderse, dejando en la noche un rastro luminoso que acababa en un brillante estallido que ardía en la nada.
A corta distancia, Crow se veía como un resplandor verde grisáceo recortado en la oscuridad, como un recordatorio de lo cerca del olvido que vivíamos. Un trozo de hielo espacial o un viento solar pudo haber desviado el curso del meteoro y en vez de caer aquí pudo haber aterrizado en el cruce de Main y Farwell. Y no habría Dairy Queen ni prepa municipal ni segundo batallón. No hacía falta mucha imaginación para darse cuenta de que algo puede caer del cielo y cambiarlo todo.
Esto era en octubre, cuando Gordon y yo trazábamos círculos en el patio, después de clases. Nos poníamos los guantes de boxeo dorados, agrietados por el uso y con escamas de pintura que se desprendían cada vez que chocábamos uno contra otro. El pasto reseco crujía bajo nuestros tenis y el polvo se levantaba en nubecillas que parecían señales de alarma.
Gordon era delgado, casi esquelético. Los huesos de su clavícula sobresalían, como si se hubiera tragado un gancho de ropa. Su cabeza era demasiado grande para su cuerpo y sus ojos demasiado grandes para su cara y los jugadores de americano, como Seth Johnson, se la pasaban aventándolo contra los botes de basura y le decían E.T.
Había tenido un mal día. Y yo podía decir por su expresión –los ojos húmedos, los labios temblorosos que revelaban por momentos sus dientes de conejo– que quería, necesitaba pegarme. Así que lo dejé. Alcé los guantes a la altura de la cara y pegué los codos a las costillas y Gordon arremetió, lanzando los brazos hacia adelante como resortes. Me quedé quieto para dejar que sus puños me dieran por todos lados, que me arrojara encima el peso de su rabia, hasta que estuvo demasiado cansado para seguir golpeando y yo abrí la guardia y lo tiré de un directo a la sien. Se quedó tirado en el pasto con una sonrisilla en su cara de E.T. “Carajo”, dijo con voz soñolienta. Una gota de sangre se acumuló en la esquina de su ojo y escurrió por la sien hasta su cabello.
■
Mi padre usaba botas con puntera de metal, pantalones de mezclilla Carhartt y una camiseta de algún lugar que había visitado, quizá Yellowstone o Seattle. Se veía como alguien a quien podías ver comprando aceite para el motor en un Bi-Mart. Para esconder su calva se ponía una gorra de John Deere que le oscurecía el rostro. Sus ojos cafés parpadeaban sobre una nariz considerable, rematada con un bigote entrecano. Al igual que yo, mi padre era bajo y fornido, un bulldog. Su panza era como una bolsa inflada y sus hombros anchos, buenos para cargarme en los desfiles y las ferias cuando era chico. Se reía mucho. Le gustaban los programas de concursos. Bebía demasiada cerveza y fumaba demasiados cigarros y pasaba demasiado tiempo con sus cuates, pescando, cazando, maldiciendo, lo que probablemente tenía que ver con el hecho de que mi madre se había divorciado de él y mudado a Boise con un peluquero y corredor de triatlón llamado Chuck.
Al principio, cuando mi papá acababa de irse, como todos los demás padres, me escribía por correo electrónico cada que podía. Me contaba del calor que hacía, de los litros de agua que tomaba todos los días, de la arena que se metía por todas partes, de cómo se bañaba con toallitas húmedas. Me decía que estaba muy, muy seguro. Esto era cuando estaba emplazado en Turquía. Luego mandaron a los reservistas a Kirkuk, en donde los rebeldes y las tormentas de arena atacaban casi a diario. Los mensajes llegaban con menor frecuencia. Pasaban semanas de silencio entre cada uno.
A veces en la computadora oprimía refresh, refresh, refresh,[6] esperanzado. En octubre me llegó un mensaje que decía: “Hola, Josh. Estoy bien. No te preocupes. Haz la tarea. Te quiero, papá.” Lo imprimí y lo pegué en mi puerta con diúrex.
Mi padre trabajó por veinte años en Nosler, Inc., la fábrica de balas que está en las afueras de Bend, y los marines lo entrenaron como técnico en municiones. A Gordon le gustaba decir que su padre era un sargento de artillería, y lo era, pero todos sabíamos que también era el encargado del comedor de oficiales, el cocinero, que era como se ganaba la vida en Crow, como parrillero en Hamburger Patty’s. Sabíamos cuáles eran sus puestos pero no, no de verdad, lo que significaban ni lo que hacían allá. Los imaginábamos haciendo cosas heroicas: rescatando bebés iraquíes de cabañas incendiadas, disparando a terroristas suicidas antes de que pudieran detonar una bomba en una calle concurrida de la ciudad. Tomábamos información de las películas y de los noticieros de la tele para desarrollar complicados guiones en los que, por ejemplo, al atardecer, mientras escalaban por las montañas del norte de Iraq, rebeldes barbudos emboscaban a nuestros padres con lanzacohetes. Imaginábamos su silueta recortada contra una tremenda explosión. Los imaginábamos reptando en la arena como lagartijas y disparando sus m-16, y las balas atravesaban la oscuridad como los meteoritos que observaba en mis noches de insomnio.
Cuando Gordon y yo peleábamos nos pintábamos la cara de negro y verde y café con la grasa de camuflaje que nuestros padres dejaron aquí. Esta hacía que nuestros ojos y dientes se vieran de un blanco deslumbrante. Y se quedaba embarrada en los guantes, como el pasto embarrado y pisoteado bajo nuestros pies, con lo que el círculo quedaba pelón, la tierra de un color rojizo, parecido al de las cicatrices. Una vez Gordon me pegó en el hombro tan fuerte que no pude levantar el brazo durante una semana. Otra vez le di un codazo en un riñón y meó sangre. Nos golpeábamos con tal fuerza y con tanta frecuencia que los guantes dorados se desmoronaban y nuestros nudillos asomaban entre la esponja del relleno, empapada de sudor y sangre, como dientes a través de un labio partido. Así que compramos otro par y, mientras el clima se enfriaba paulatinamente, peleábamos y de nuestras bocas salía vapor.
Nuestros padres se habían ido, pero todavía quedaban hombres en Crow. Viejos, como mi abuelo, con el que vivía; hombres que no le debían nada a nadie, que habían trabajado en su oficio y luchado en sus guerras y ahora se la pasaban en la gasolinería, tomando café malo en vasos de unicel, quejándose del clima y discutiendo sobre los mejores meses para cosechar alfalfa. Y había hombres inútiles. Hombres que rara vez se rasuraban y que veían la tele todo el día en calzones alguna vez blancos. Hombres que vivían en remolques y que llenaban sus carritos del supermercado con Busch Light, salchichas que no necesitan refrigeración, galletas Oreo.
Y también había buitres como Dave Lightener, hombres que arrasaban con todo lo que dejaban nuestros padres. Dave Lightener trabajaba como oficial de reclutamiento. Creo que era el único oficial de reclutamiento en la historia que manejaba una Vespa con un imán en forma de listón que decía “Apoye a nuestras tropas” en la parte trasera. A veces la veíamos estacionada afuera de las casas de muchachas cuyos esposos habían ido a la guerra. Dave tenía grandes orejas y ojos pequeños y llevaba el cabello parado con mucho gel, como estaba de moda. Hablaba mucho y en voz demasiado alta de todos los rebeldes que había baleado cuando estaba de servicio en una unidad de patrullaje en Faluya. Vivía con su madre en Crow, pero se la pasaba en Bend y en Redmond merodeando por los estacionamientos de las tiendas Best Buy, Shopko, Kmart, Wal-Mart y del centro comercial Mountain View. Buscaba gente como nosotros, tipos furiosos e insatisfechos y pobres.
Pero Dave Lightener era demasiado listo como para molestarnos. Mientras estaba de servicio se mantenía alejado de Crow. Reclutar ahí habría sido como cazar furtivamente en las áreas incendiadas del bosque, donde los venados, con las costillas marcadas y las patas tambaleantes, hurgaban entre las cenizas, buscando algo verde.
No entendíamos del todo la razón por la que nuestros padres combatían. Sólo sabíamos que tenían que hacerlo. El hecho de que fuera necesario volvía irrelevante la razón. “Es parte del juego”, decía mi abuelo. “Así son las cosas.” Sólo podíamos cruzar los dedos y pedir deseos a las estrellas fugaces y teclear refresh, refresh con la esperanza de que regresaran con nosotros y rezar para no encontrarnos nunca con Dave Lightener en la puerta murmurando la frase “Lamento informarles que…”.
Una vez mi abuelo nos llevó a Gordon y a mí al centro comercial Mountain View y allí, junto a las puertas de vidrio de la entrada, estaba Dave Lightener. Llevaba su arrugado uniforme militar caqui y estaba hablando con un grupo de adolescentes mexicanos. Se reían, negaban con la cabeza y se alejaban de él al tiempo que nosotros entrábamos. Llevábamos las gorras caladas hasta las orejas y no nos reconoció.
–Una pregunta, caballeros –dijo con la voz de los locutores de infomerciales y de los testigos de Jehová que van de puerta en puerta–. ¿Qué tienen planeado hacer con sus vidas?
Gordon se quitó la gorra con un ademán exagerado, como si fuera parte de un acto de magia y su rostro fuera el truco.
–Yo tengo planeado matar a unos pinches árabes locos –dijo con una sonrisa forzada–. ¿Y tú, Josh?
–Sí –dije–. Matar a unos cuantos tipos y luego que me maten a mí. –Hice una mueca–. Qué buen plan.
Los labios de Dave Lightener se apretaron en una delgada línea, se irguió y nos preguntó qué creíamos que pensarían nuestros padres si pudieran oírnos.
–Están allá lejos, arriesgando la vida, defendiendo nuestra libertad, y ustedes hacen bromas de mal gusto –dijo–. Eso es repugnante.
Lo odiábamos por sus manos suaves y su uniforme limpio. Lo odiábamos porque mandaba gente a morir. Porque a los veintitrés años ya había alcanzado un rango más elevado que nuestros padres. Porque se acostaba con las solitarias esposas de los soldados. Y ahora lo odiábamos todavía más por hacernos sentir avergonzados. Yo quería decir algo sarcástico pero Gordon fue más rápido. Estiró la mano hacia él e hizo el gesto de agarrar una botella imaginaria.
–Aquí tienes tu jarabe de arce –dijo.
Dave preguntó:
–¿Para qué?
–Para que me lo eches y me la mames –contestó Gordon.
Justo en ese momento un patineto con el pelo verde y un arete en la nariz salió del centro comercial, con una bolsa de dvd en la mano, y Dave Lightener se olvidó de nosotros.
–Oye, amigo –lo llamó–. Una pregunta: ¿te gustan las películas de guerra?
En noviembre nos metimos con las motos todoterreno en lo más hondo del bosque para cazar. La luz del sol atravesaba los altos pinos y los macizos de abedules y formaba charcos en los senderos forestales que iban más allá de las laderas de las colinas, llenos de arándanos, y en las morrenas, donde los coyotes salían corriendo para escapar de nosotros y resbalaban, desatando pequeñas avalanchas de piedras sueltas. No había llovido en casi un mes, así que la avenilla y la pata de gallina y las agujas de pino habían perdido su color y, secas y amarillas como pelo de elote, crujían bajo mis botas cuando el sendero que seguíamos se perdía en la nada y yo bajaba de la moto. En esa seca quietud parecía que podíamos oír a cada ardilla en media hectárea a la redonda, pelando piñones, y cuando la brisa se volvía un viento frío todo el bosque se transformaba en un gigantesco murmullo.
Plantamos nuestra tienda de campaña y nuestras bolsas de dormir cerca de una gruta de piedra basáltica, de la que brotaba un arroyo, y Gordon dijo “¡A la carga!”, sosteniendo el rifle en diagonal sobre el pecho, como un soldado. También estaba vestido como soldado, con la enorme camisola militar de su padre, en vez del traje anaranjado fosforescente que marca el reglamento. A unos quince metros de distancia nos abrimos paso, bajando por la colina, por un matorral de arándanos, hasta un claro lleno de tocones, cuidando de no hacer demasiado ruido o resbalar en las agujas de pino que alfombraban la tierra.
Una ardilla ocupada en hurgar en una piña de pino chilló de sorpresa cuando un halcón peregrino bajó en picada y la aferró entre las garras, transportándola entre los árboles hacia algún escondite. Sus alas no produjeron ningún sonido y tampoco lo hizo el cazador vestido de anaranjado que apareció en otro claro, varios cientos metros más abajo que nosotros.
Gordon hizo una especie de ademán en clave, tipo SWAT,[7] para indicarme, creo, que me quedara pecho a tierra, y avancé con todo cuidado hacia él. Desde detrás de una gran roca erosionada enfocamos con las miras telescópicas al cazador, que parecía, con su chaleco y su gorra con orejeras, una monstruosa calabaza de Castilla. “Ese cabrón”, dijo Gordon con un furioso susurro. El cazador era Seth Johnson. Llevaba el rifle colgado a la espalda y sus labios se movían; estaba hablando con alguien. En la orilla del prado se reunió con cuatro miembros del equipo de americano de la universidad, quienes, sentados en troncos alrededor de una fogata humeante, movían los brazos como palas mecánicas para llevarse las cervezas a la boca.
Aparté el ojo de la mira y vi a Gordon con el dedo en el gatillo de su 30.06. Le dije que no hiciera estupideces y separó su dedo del gatillo y esbozó una sonrisa culpable y dijo que solamente quería saber lo que se sentía tener ese poder sobre alguien. Luego se pasó el índice por la cicatriz que dividía su ceja.
–Vamos a joderles un poco.
Negué con la cabeza.
Gordon insistió.
–Nomás un poco. Les damos un susto.
–Están armados –dije.
Y él replicó:
–Pues regresamos en la noche.
Más tarde, luego de una merienda de carne seca y nueces y Gatorade, me topé con un ciervo que mordisqueaba unas matas de zacatón y apoyé mi rifle en un tocón y disparé, y él trastabilló y cayó hacia atrás, con una marca de sangre creciéndole detrás del hombro, cerca de donde estaba oculto su corazón. Gordon llegó corriendo y nos quedamos viendo al venado, fumando unos cigarros, mientras la espesa sangre arterial se escurría por su hocico. Luego sacamos los cuchillos y nos pusimos a trabajar. Corté alrededor del ano, desprendiendo el pene y los testículos, y luego deslicé el filo a lo largo del vientre, abriendo el cuero para revelar una carne de un rosa delicado y unas tripas verdosas en las que hundimos las manos.
La sangre humeaba en el aire helado de la montaña, y cuando acabamos –de desollarlo y de cortar los ligamentos y de separar el espinazo y de deshuesar sus hombros y sus caderas, su pescuezo y sus costillas, para hacer chuletas, lomos, bistés, y de descuartizarlo para acomodar la carne en nuestras mochilas con forro aislante– Gordon tomó la cabeza del venado por las astas y la sostuvo frente a la suya. La sangre que goteaba del pescuezo cayó tamborileando en la tierra, y en la media luz de la tarde Gordon se puso a bailar, doblando las rodillas y estampando los pies contra el suelo.
–Creo que tengo una idea –dijo, y fingió embestirme con las astas. Lo rechacé y me dijo–: No te me achiques, Josh.
Yo estaba agotado y hedía a sangre, pero pude percibir su sed de venganza.
–Nada más un susto, ¿de acuerdo, Gordon? –dije.
–Sí.
Transportamos la carne a nuestro campamento y Gordon se trajo el cuero del venado. Cortó un agujero a la mitad y pasó por ahí la cabeza, de modo que el cuero le quedó colgando como una capa peluda, y luego lo ayudé a embarrarse de lodo y sangre la cara. Después, con su Leatherman, serruchó las astas y blandió una en cada mano, hendiendo el aire como si fueran garras.
Había anochecido y la luna estaba suspendida sobre las Cascades, alumbrando con su luz grisácea nuestro camino, mientras nos abríamos paso entre los árboles e imaginábamos que estábamos en territorio enemigo, con cables de trampa y torres de vigilancia y perros que gruñen por todas partes. Protegidos por la gran roca que daba a su campamento, los observamos intercambiar historias de cacería y bromas sobre las grandes nalgas y tetas de Jessica Robertson y rolar una botella de güisqui y beber hasta que no pudieron más y finalmente mear en la fogata para apagarla. Una vez que se metieron a sus tiendas esperamos una hora más para bajar por la colina, con tal precaución que nos tomó otra hora llegar hasta ellos. En alguna parte un búho ululó, y el sonido apenas se distinguió por sobre el coro de ronquidos que salía de las tiendas. El Bronco de Seth estaba estacionado a un lado –la placa decía SMAN– y todos sus rifles estaban en la cabina. Los tomé y me los colgué al hombro, luego le di unos navajazos a las llantas.
Todavía empuñaba mi navaja cuando llegamos a la tienda de Seth, y en cuanto una nube se deslizó delante de la luna y dejó el prado en completa oscuridad le di un rápido tajo al nailon de la tienda, a través del cual Gordon se metió, con las astas garras en las manos. No se veía nada más que sombras, pero oí a Seth chillando como una rata cuando Gordon arremetió contra él con las astas, aullando y siseando como una criatura de las cavernas hambrienta de carne humana. En el momento en que empezaron a escucharse voces confusas en las tiendas vecinas Gordon salió con una horrible sonrisa y lo seguí en su ascensión por la colina a través del sotobosque, mientras dejábamos a Seth intentando explicarse la pesadilla que se había cernido sobre él de repente.
Llegó el invierno. Empezó a nevar, y nos pusimos los trajes térmicos y colocamos las llantas para nieve en las motos todoterreno y nos fuimos a Hole in the Ground, con los trineos a remolque. El ruido de los motores llenaba el blanco silencio de la tarde. Las llantas traseras levantaban penachos de polvo y derrapaban en las curvas cerradas, dejándonos tirados en medio de la carretera, sangrando, muertos de risa, sin miedo.
Antes, al mediodía, habíamos frito medio kilo de tocino en una barrita de mantequilla. Usamos la grasa, que al enfriarse se endureció en un charco de cera blanca, para lubricar los patines y el fondo de los trineos. Lo que buscábamos en Hole in the Ground era velocidad. Bajamos por la parte más empinada del cráter hasta su fondo, a unos cien metros por debajo de nosotros. Íbamos uno detrás del otro, alisando la nieve para crear una rampa, azulosa y sin fricción, que nos permitiera deslizarnos a una velocidad equivalente a la de la caída libre. Con los ojos vidriosos por la escarcha, el zumbido del viento en las orejas y el estómago hecho un nudo, nos deslizamos hacia abajo y nos sentimos como si tuviéramos cinco años otra vez; y luego comenzamos la lenta subida de regreso y nos sentimos cincuentones.
Llevábamos crampones en las botas y ascendimos en zigzag, trazando curvas pronunciadas. Nos tomó cerca de una hora. El cielo comenzaba a verse morado al atardecer cuando llegamos de nuevo al borde del cráter, sudando nuestros trajes térmicos y admirando la vista a través del vapor de nuestro aliento. Gordon formó una bola de nieve. “Más te vale no aventármela”, le dije. Hizo ademán de lanzarla amenazadoramente y sonrió, luego se arrodilló para hacer crecer la bola. Le añadió nieve hasta que tuvo la talla de un adulto en posición fetal. Tomo de la caja de su moto el pedazo de manguera que usaba para robar gasolina de coches caros, la insertó en su tanque y chupó hasta que el combustible fluyó.
Empapó la gigante bola de nieve como si quisiera que retoñara. Esta no se deshizo, pues la había compactado muy bien, pero se llenó de canales y se oscureció, y cuando Gordon sacó su Zippo y lo encendió y lo acercó a la bola, los vapores de la gasolina se encendieron y todo hizo erupción con un ruido ahogado que me hizo retroceder unos pasos.
Gordon corrió y pateó la bola de fuego y la mandó rodando y dando tumbos hacia el fondo del cráter, por nuestra rampa, como un meteoro, y por donde pasaba, la nieve se derretía en un instante y volvía a congelarse un momento después, creando una tersa cinta azul. Cuando nos lanzamos por la rampa, cogimos tal velocidad que nos quedamos con la mente en blanco y sentimos que volábamos y caíamos a la vez.
En las noticias los rebeldes iraquíes disparaban sus rifles de asalto. En las noticias un carro bomba estalló en un retén de Bagdad e hirió a siete soldados estadounidenses. En las noticias el presidente dijo que no creía prudente fijar una fecha para la retirada de las tropas. Revisé mi buzón de correo electrónico y no había llegado nada más que spam.
Gordon y yo peleábamos en la nieve con botas de nieve. Nos golpeábamos tanto que nuestras heridas nunca acababan de cerrarse y nuestros rostros se veían siempre deteriorados. Andábamos con las muñecas hinchadas, las rodillas adoloridas, las articulaciones llenas de pequeños y secos aguijones. Peleamos hasta que nos dolió demasiado, y en vez de pelear nos dedicamos a beber. Los fines de semana íbamos en moto a Bend, a unos treinta kilómetros de distancia, y comprábamos cerveza y la llevábamos a Hole in the Ground y allí bebía-mos hasta que el sol aparecía como una línea brillante en el horizonte e iluminaba el páramo cubierto de nieve. Nadie nos pedía identificaciones, y cuando empuñábamos las botellas vacías y nos veíamos reflejados en ellas, distorsionados y fantasmales, sabíamos por qué. Y no estábamos solos. Bajo los ojos de los muchachos y muchachas y esposas de Crow empezaron a crecer ojeras amoratadas, iban encorvados, con arrugas alrededor de la boca como paréntesis.
Nuestros padres nos perseguían. Estaban en todas partes: en la tienda de abarrotes, cuando veíamos una caja de treinta cervezas en rebaja, a diez dólares; en la autopista, cuando rebasábamos una Dodge descompuesta y levantada con un gato, con una docena de pacas de heno apiladas en la caja; en el cielo, cuando un jet pasaba rugiendo, haciéndonos pensar en lugares lejanos. Y ahora, a medida que nuestros cuerpos se volvían más musculosos y evitábamos rasurarnos y nos dejábamos crecer ralas barbas, los veíamos incluso en el espejo. Empezamos a vernos como ellos. Nuestros padres, que nos habían sido arrebatados, estaban en todos lados, nos salían al paso, nos aprisionaban.
El padre de Seth Johnson era un sargento del estado mayor. Como su hijo, era un hombre alto, pero no lo suficiente. Justo antes de Navidad pisó una bomba de dispersión. Un avión militar estadounidense la había lanzado, la arena la ocultó y, al poner su bota sobre ella, estalló en pedazos. Cuando Dave Lightener llegó al porche de su casa con una banda negra en el brazo y una expresión sombría, la señora Johnson, que estaba cocinando un jamón glaseado con miel, se desmayó y cayó al piso de la cocina. Seth abrió la puerta y le dio un puñetazo en la cara a Dave, fracturándole la nariz antes de que pudiera pronunciar las palabras “Lamento informarles que…”.
Al escuchar lo que había pasado nos sentimos mal por diez segundos. Luego nos sentimos bien porque había sido su padre y no los nuestros. Y luego volvimos a sentirnos mal y en la víspera de la Nochebuena fuimos a casa de Seth y dejamos en la entrada los rifles que nos habíamos robado y un paquete de seis Coors, y, cuando ya nos íbamos, Gordon sacó su cartera del bolsillo trasero del pantalón y puso debajo de las cervezas todo el dinero que llevaba: unos cuantos billetes de cinco y de un dólar. “Pinche Navidad”, dijo.
Recobramos bríos y fuimos a los bares –The Golden Nugget, The Weary Traveler, The Pine Tavern–, donde bailamos con mujeres mayores que usaban sombra de ojos morada y grandes arracadas centelleantes y sostenes con relleno y zapatos altos que taconeaban ruidosamente. Les dijimos que éramos marines de regreso de un semestre de servicio y nos dijeron “¿En serio?” y contestamos “De veras”, y cuando nos preguntaron nuestros nombres dimos los de nuestros padres. Luego les invitamos unas copas y las bebieron a grandes tragos y nos echaron su aliento cálido en la cara y pegamos la boca a sus labios, que sabían a cigarros mentolados, a detergente quemado. Y luego fuimos a sus casas, a sus remolques, a sus camas de agua, donde nos las cogimos en medio de sus muñecos de peluche.
■
Media tarde y ya estábamos en completa oscuridad. De camino a The Weary Traveler pasamos por mi casa para birlarle un dinero a mi abuelo, sólo para encontrar a Dave Lightener esperándonos. Seguramente acababa de llegar –iba a la mitad de los escalones del porche– cuando nuestros faros dirigieron un anémico halo de luz sobre él y volteó a vernos con la cara arrugada, como si tratara de identificarnos. Llevaba la banda negra en el brazo y una férula blanca en la nariz.
No apagamos los motores. Nos quedamos afuera, en la cochera, sin hacer nada, con el humo del escape de las motos y el vapor de nuestro aliento nublando el aire. Por encima de nosotros una estrella atravesó el cielo iluminado por la luna, vagamente brillante, como cuando se enciende la luz en una habitación durante el día. Entonces Dave descendió los escalones y bajamos de las motos para ir a su encuentro. Antes de que pudiera abrir la boca mi puño se incrustó en su diafragma, dejándolo sin aliento. Parecía un actor al que le hubieran disparado en una película de vaqueros, agarrándose el vientre con las dos manos, doblándose hacia adelante, haciendo de su cara un buen blanco para la rodilla de Gordon. Se oyó un tronido y Dave cayó de espaldas, con sangre que brotaba de su nariz, de nuevo rota.
Alzó las manos para protegerse y las quitamos de ahí a golpes. Le di uno, dos puñetazos en las costillas, mientras Gordon lo pateaba en la espalda y el estómago y luego lo rodeamos mientras tomábamos aire y él trataba de pararse. Cuando logró ponerse de pie se limpió la cara con la mano y la sangre goteó de sus dedos. Avancé y empecé a darle rondas de derechazos e izquierdazos y mis puños chocaban con su cabeza, que ya no se sostenía erguida. Cayó de nuevo, un costal ensangrentado.
Con la mirada extraviada, trataba de enfocar los cuerpos animales que se le venían encima. Abrió la boca para hablar y, señalándolo, dije con tanto odio en la voz como para romperle la crisma:
–No digas ni una palabra. No te atrevas. Ni una.
Cerró la boca y trató de alejarse a rastras. Le encajé la bota en la parte trasera del cráneo y mantuve su cara enterrada en el suelo, de modo que cuando alzó la cabeza la nieve conservaba una impresión roja de sus rasgos. Gordon entró a la cochera y regresó con un rollo de cinta canela, y lo obligamos a quedarse boca abajo mientras lo amarrábamos de pies y manos y lo colocamos sobre un trineo y lo sujetamos a él con muchas vueltas de la cinta; luego atamos el trineo a la defensa trasera de la moto de Gordon y nos lanzamos a toda velocidad a Hole in the Ground.
La luna ya había bajado y la nieve brillaba con una luz azul claro mientras nos fumábamos unos cigarros, mirando hacia el fondo del cráter, con Dave a nuestros pies. Había algo infantil en la manera en que el aliento salía de nuestras bocas, en forma de nubecitas. Como si estuviéramos imitando un tren de juguete. Y por un momento, nada más un momento, volvimos a ser niños. Sólo un par de niños tontos. Gordon debió sentirlo también porque dijo:
–Mi mamá ni siquiera me dejaba usar pistolas de juguete cuando era chico. –Y suspiró hondamente, como si no pudiera entender cómo él, cómo nosotros, habíamos acabado ahí.
Y entonces, con una sacudida repentina, Dave empezó a luchar por zafarse y a gritarnos con voz ahogada, y la cara se me endureció de ira. Le puse las manos encima y lo empujé lentamente hasta el borde del cráter, y se quedó callado. Por un momento me olvidé de mí mismo, con la vista fija en ese oscuro vacío. Era hermoso y aterrador.
–Podría tirarte por aquí, ahorita mismo –dije–. Y si lo hiciera, morirías.
–Por favor, no lo hagas –suplicó con la voz quebrada. Empezó a llorar–. Carajo. No. No, por favor.
Escuchar sus estremecidos sollozos no me trajo la satisfacción que esperaba. Si acaso, me sentí igual que aquel día, hace tanto tiempo, cuando nos burlamos de él en el estacionamiento del centro comercial: avergonzado, falso.
–¿Listo? –exclamé–. ¡A la una! –Y lo moví un poco más cerca del borde–. ¡A las dos! –Lo empujé unos centímetros más y al hacerlo me sentí pesado, rígido, a la vez salvaje y agotado, como si mi cuerpo envejeciera otros veinte, treinta, cuarenta años de golpe. Cuando finalmente dije “A las tres” mi voz era apenas un murmullo.
Dejamos ahí a Dave, sollozando justo al borde del cráter. Subimos a las motos y nos fuimos a Bend y condujimos tan rápido que me imaginé en llamas, como un meteoro, ardiendo de repente, aullando mientras mi propio calor me consumía, de camino a la oficina de reclutamiento de los marines, donde por fin responderíamos a la feroz alarma de la guerra y pondríamos nuestras plumas sobre el papel y haríamos sentir orgullosos a nuestros padres. ~
Traducción de Una Pérez Ruiz
_____________________________________
1 Siglas de Electronic Combat Pilot (piloto electrónico de combate).
2 Siglas de Personnel Reliability Program (programa de confiabilidad del personal).
3 Siglas de Marine Expeditionary Unit (unidad de expedición de marines, habilitada para operaciones especiales).
4 Siglas de Weapons of Mass Destruction (armas de destrucción masiva).
5 Agujero en la tierra, literalmente. Se trata de un cráter prehistórico localizado en la cuenca de Fort Rock, en la meseta central de Oregón.
6 Para actualizar el contenido de la pantalla.
7 Siglas de Special Weapons and Tactics Team (equipo de tácticas y armas especiales).