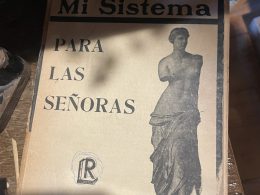Ojalá abrir un libro de cuentos y que todavía hubiera magia de verdad.
Ojalá poder leer un libro de cuentos de la tierra que aún puedan mirar a la cara a las estrellas y a las espirales de luz.
Ojalá unos cuentos que invocaran las partituras de las placas tectónicas y estas respondieran de pronto con un movimiento. Fuerte. Inesperado.
Ojalá esos cuentos se quedasen en ese lugar de la imaginación al que volver, ese lugar donde los cuentos no avisan y echan raíces, y te hacen regresar para ver de nuevo, de improviso cada vez, sus paisajes y músicas: montañas de recuerdos, califas, burócratas, duendes, hermanos sufíes, estudiantes de literatura, un señor Silla, un señor gordo, en medio del desierto, en una caseta asfixiante, una tormenta; y niñas muy listas y niños muy crueles; una un con vestido verde y nombre de verano, que con un artefacto hace otro artefacto que seguro volará; caracoles y ratas examinando escrituras sagradas, “las sagradas escrituras”, perdón; y niños en la playa con madres que leen y se dan crema solar e ignoran los monstruos; y agricultores retirados en algún lugar de Inglaterra que se tumban desnudos a mirar el cielo; actores que piden trabajo; despacho, desiertos, ministerios kafkianos, casas en teatros, escenarios con casas, sótanos con insectos, reptiles, roedores, geometrías gigantes en campos sin arar, dioses del mar, fajos de paja, velas, monedas, partidas de ajedrez, epístolas de hermanos, granos de arroz…
Pareciera que esas montañas son las mismas, esos cultivos, los edificios, los cristales, los caminos, los exámenes, las reglas de intercambio, etc., pero no. Rodrigo Cortés se habría ido a pintar y escribir al otro lado otro paisaje, ese que hay justo nada más cruzar la línea del horizonte. No estaríamos del mundo al revés. No. Sería este mismo suelo, esta misma tierra, la telúrica, la nuestra, pero en ese otro lado que permite esos otros equilibrios. Por eso ahí las preguntas serían otras, y por ello las respuestas también. Más fáciles algunas, y en un permanente juego de balanzas cruzadas e imposibles como las del oso de la portada. Con todo en el aire. Y patas abajo. Y es ahí donde libremente esta pluma sube o baja, casi vuela, repta a veces, y se permite ráfagas poéticas que duran un segundo, y otras larguísimas, en espiral, que dejarían el regusto dulce, o amargo, de una carcajada irrefrenable…
Ojalá un libro de cuentos fuera todavía una caja de Pandora. Ojalá no tuviera fondo. Ojalá cupiesen ahí también los abismos. Los infiernos. Los rasguños y caricias sin razón, ni moraleja.
Ojalá se aparecieran también los fantasmas. Escuetos. Porque aunque todo el mundo sabe que los fantasmas no existen, son los únicos que se pueden pasear y asomarse al balcón de nuestras miserias. Ojalá antes de caer por ese balcón una mano te parara.
Ojalá los cuentos no evadiesen los enigmas. Ojalá un abuelo le preguntase crudo, casi cruel, a su nieta por la muerte, sin respuestas. Porque la muerte… no se entiende.
Ojalá hubiera un jardín. Ojalá solo miraran las plantas. Ojalá una carta de amor que predijese el futuro. Todos los futuros posibles. Los hermosos y los terribles. Ojalá una coplilla lo solucionase todo. Ojalá entonces se gritara el eterno sí. Ojalá Albert y Mileva lo bailen.
Ojalá la ciencia terráquea tuviera que mirar a la magia por un momento con honestidad, y la magia se sintiera atada por un segundo. Y las dos saltaran a la vez y fueran celestes por un milímetro.
En Cuentos telúricos, de Rodrigo Cortés, donde ocurre todo esto al mismo tiempo, a veces los cuentos son vómitos de preguntas, a veces vuelos, a veces expediciones con polvo, a veces una mirada, un susto, una humedad, un ejercicio de la mente, o del pecho, a veces una tabla de multiplicar palabras y significados; a veces son grieta, a veces bofetón, a veces un poema de amor invisible, a veces ciencia, a veces magia, a veces solo un truco…
Rodrigo Cortés, mago y científico, dice que a los personajes los habita un rato y simplemente deja que echen a andar a favor, o en contra, de sus propios impulsos y creencias. Y seguramente por eso es por lo que se nos aparecen así de imprevisibles, entre el nudo y la risa, en un zigzag que te abofetea, te hunde, te juega, te eleva, bajo la sorpresa permanente. Y a lo mejor la del propio autor.
Dice también Rodrigo Cortés que las palabras se le ordenan solas.… No sé si será verdad, pero sí es cierto que en esa alquimia opera todo, en ese caldo mitad ciencia, mitad magia. Y que cuando estalla el rayo surgen estos cuentos, prodigio en el lenguaje, en la música y en la imaginación.
Y todo esto, sin olvidar que los alquimistas, los lanzadores de rayos, los magos de verdad, tal y como sostiene el primer cuento de este libro, los de verdad, de verdad…, son los de los trucos. Porque, como decía Georges Méliès, todo es siempre un truco, y si el truco permite a alguien encontrar un sentido que ni siquiera el propio autor sabía que tenía, ya estaría…
Los buenos cuentos suelen estar llenos de revelaciones, ahí radica la única posibilidad de experiencia o aprendizaje, en el equilibrio entre la sorpresa y lo inevitable. Por eso un mago de verdad nunca revela sus trucos. Pasen y lean.