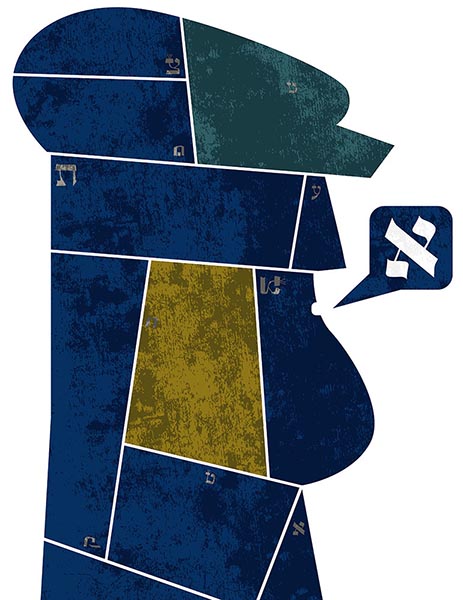Nuestro gran liberal
Contra viento y marea –como acertadamente se titula su obra ensayística– Vargas Llosa ha librado en sus novelas, ensayos y artículos una de las más notables batallas intelectuales de la historia latinoamericana. Sus adversarios quisieran interpretar su liberalismo como una ideología indiferente a los desheredados. La imputación es falsa por muchas razones, pero basta apuntar la más antigua. Una de las tragedias del socialismo en el siglo XX fue haber consentido su desconexión con la tradición liberal que desde el siglo XVIII representaba a la izquierda. Cuando la izquierda dejó de distinguir entre el pensamiento conservador y el liberal, cortó sus amarras con la herencia humanista y crítica, preparó el camino del pensamiento totalitario y cavó su propia tumba. A partir de su desilusión con el régimen cubano y su metrópoli soviética, Vargas Llosa volvió por cuenta propia (ayudado por la obra de Berlin y Revel) a la tradición liberal y social europea, inglesa y rusa. Nada más remoto a esa corriente que el desdén por el sufrimiento humano, pero para paliarlo entendieron la necesidad de discurrir proyectos prácticos, fragmentarios (ideas de mejoramiento, no de redención), que nunca pusieran en entredicho la libertad individual. Ésa es justamente la filiación de Vargas Llosa.
Hemos librado juntos muchas batallas y, seguramente, libraremos más. Los vientos y el mar del fanatismo de la identidad (de raza, clase, credo, nación) no amainaron en el siglo XXI; por el contrario, algunos son tan fuertes como los del siglo anterior. Pero pueden enfrentarse desde la fortaleza moral que da el trabajo literario exigente, hecho con pasión y perseverancia, y el honesto servicio a la verdad. En momentos de duda y desorientación –que no faltan en estos tiempos– pienso en el compromiso de Mario con la libertad y recobro la esperanza, esa modesta forma de la utopía. ~
– Enrique Krauze
La necesidad del compromiso
Cuando Mario Vargas Llosa decidió presentarse a las elecciones para la Presidencia de Perú, algunos dimos un salto de puro sobresalto (como diría mi querido Guillermo Cabrera Infante). ¡Íbamos a perder quizá, por Dios sabe cuánto tiempo, a uno de nuestros novelistas más imprescindibles, en los zarandeos de una disputa política en la que partía con la desventaja de su honradez, sin duda sería blanco de todo tipo de malentendidos y maledicencias e incluso riesgo probable para su vida! Era difícil de aceptar, incluso de entender. Recuerdo que, durante un almuerzo en un restaurante madrileño con varios conocidos, Octavio Paz me llevó a un lado para decirme muy serio: “Fernando, hay que quitárselo de la cabeza.” Yo me eché a reír: “Hombre, no querrás que hagamos campaña contra su campaña…” Preocupaciones egoístas del cariño y de la admiración: confieso que nunca pensé si la quijotesca aventura de Mario podía ser beneficiosa para su país. En mí sólo rezongaba el lector y se inquietaba el amigo.
Han pasado bastantes años y yo mismo me he visto envuelto en peripecias políticas en el País Vasco e incluso ahora últimamente en el intento de lanzar un nuevo partido en España. Por supuesto, no cabe comparación entre mi apuesta y la de Vargas Llosa, porque en el peor de los casos mi temporal retiro del mundo de las letras no va a dejar tantos huérfanos como el suyo ni corro riesgos remotamente parecidos a los que él arrostró. Sin embargo, creo hoy ser capaz de entender mejor la urgencia que le llevó a intentar aquel esfuerzo generoso y fallido. Vargas Llosa comprende la necesidad del compromiso cívico y político: no como lastre de moralejas en su obra literaria, sino como disposición a poner su integridad y preparación intelectual al servicio de aquello en lo que cree. A nadie se le puede exigir que tenga razón, pero se debe agradecimiento a quien se arriesga en pública defensa de la razón que cree tener. Porque tal es el mejor beneficio que puede hacerse a nuestros conciudadanos: mostrarles que hay opciones, alternativas y oportunidades estrictamente razonables más allá de lo que la rutina política establecida sabe ofrecer. Mario puso su voz, su nombre, su tranquilidad y cómoda reputación de gran autor al servicio de un pueblo que a su juicio le necesitaba. Se podrá discutir su oferta política, pero nunca el ejemplo que dio a otros de identificación práctica con las ideas que consideraba mejores. Desde nuestras luchas contra el terrorismo y el nacionalismo obligatorio en el País Vasco, puedo atestiguar que su disposición desinteresada a ayudar en lo que pueda va mucho más allá de las fronteras peruanas.
Una hermosa expresión del Cantar de mío Cid dice, si no recuerdo mal: “lengua sin manos, no eres de fiar”. La lengua, la hermosa y rica y jocunda lengua de Mario Vargas Llosa ha sabido demostrar en cada momento oportuno que siempre pone manos a la obra y por tanto puede –pudo, podrá…– confiarse en ella. ~
– Fernando Savater
Las dos lecturas de La ciudad y los perros
Hace casi veinte años, cuando Mario se había transformado en líder político y se perfilaba como el probable presidente de Perú, yo estaba vinculado a la Junta Editorial de The Miami Herald y El Nuevo Herald, y advertí que existía una genuina curiosidad entre los periodistas de ambos medios por conocer esta nueva faceta del famoso novelista, de manera que organicé una reunión para que lo escucharan.
La reacción de los periodistas –tribu generalmente muy escéptica y a salvo de cualquier vestigio de entusiasmo con los políticos– resultó excelente. No se trataba de un intelectual con la cabeza llena de fantasías utópicas, sino de una persona con los pies en la tierra que sabía exactamente la enorme dimensión de los problemas que debía abordar si alcanzaba la Presidencia de su país.
Pero de aquel episodio, que tuvo también una faceta pública, recuerdo aún con más interés una anécdota que narró muy elocuentemente el ex preso político Armando Valladares cuando le tocó presentar a Mario. Valladares –famoso disidente que luego llegó a ser embajador de Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU– contó que, en la década de los sesenta, uno de los pocos libros que circulaban entre los presos era La ciudad y los perros, obra que leían con admiración literaria, pero inicialmente sin demasiado entusiasmo, persuadidos de que el autor era una persona totalmente identificada con la dictadura, aspecto que el gobierno de Castro capitalizaba machaconamente en sus campañas propagandísticas.
Todo eso –explicó Valladares– cambió, súbitamente, a principios de los setenta, cuando estalló “el caso Padilla” y desde París varios escritores notables, capitaneados por Mario, Plinio Apuleyo Mendoza, Octavio Paz y otra media docena de intelectuales valiosos, rompieron públicamente con Castro, denunciaron la represión que padecían los cubanos y pusieron fin a la conveniente superstición de que la intelligentsia occidental respaldaba al gobierno de La Habana. A partir de que esa noticia se conoció entre los presos, La ciudad y los perros, que ya era un libro ajadopor el manoseo incesante, tuvo dos tipos de perseguidores tenaces: los presos que deseaban conocer la obra de quien consideraban como “uno de los suyos” y comenzaban a leerlo con una inmensa devoción, y los carceleros, que recorrían las celdas y galeras para extirpar el libro escrito por el “traidor” peruano. Creo que nunca lograron encontrarlo. Esconderlo y pasarlo de mano en mano resultaba una forma de luchar por la libertad. ~
– Carlos Alberto Montaner
La disciplina y la pasión
Dicen que José Donoso afirmó, allá por la década de los sesenta, que en Hispanoamérica había muchos buenos novelistas, pero que Mario era, además, “el primero de la clase”. La frase es muy acertada porque no aludía estrictamente a sus indudables virtudes de narrador, sino al modo como encaraba su oficio: con la diligencia y disciplina de un alumno aprovechado que se esforzaba por cumplir, satisfactoriamente y dentro del plazo requerido, la tarea que le habían encomendado: todo lo que le impidiese realizar ese propósito parecía ser una odiosa forma de distracción, una penosa pérdida de tiempo.
Seguramente eso le permitió escribir, entre sus veintisiete y 33 años, tres novelas con las vastas proporciones de La ciudad y los perros, La casa verde y Conversación en La Catedral, más el relato largo Los cachorros, que componen un conjunto de impecable solidez y audacia formal, conceptual y estructural. Hay un punto en el que esa disciplina y aplicación de alumno distinguido a las que se refería Donoso tenían una consecuencia literaria muy reconocible: teniendo sus historias un complejo tramado sinfónico de tonos, ambientes, tiempos y peripecias, ese abigarramiento se resolvía siempre según un orden riguroso y casi maniático en el que cada cosa estaba en su lugar; el aparente caos adoptaba una figura precisa.
Esa tendencia al orden y a la nitidez del diseño narrativo es también el contrapeso de la desbordante y contagiosa pasión con la que se entrega a su tarea de novelista. Ese fervor surge de su profunda convicción de que el género existe como una necesidad primordial que tienen los hombres de refugiarse en mundos imaginarios y de soñar con la posibilidad de que nuestra realidad y nosotros mismos seamos distintos de lo que somos y, quizá, mejores. Vargas Llosa es un entusiasta campeón de la idea de que escribimos para mantener viva esa utopía, la gran justificación de la creación literaria.
Casi medio siglo después de haber comenzado a escribir ficciones, puede decirse que sigue ejercitando su disciplina y su pasión literarias con la misma fe de antes. ~
– José Miguel Oviedo
Retrato de memoria
Me propongo hacer un retrato intelectual, un retrato del joven escritor, lector, crítico, analista de la vida política, que conocí en el París de comienzos de la década de los sesenta, hace ya nada menos que 45 años. Siempre me sorprendió en el Mario Vargas Llosa de entonces la libertad crítica, la perfecta independencia frente a los juicios y las modas establecidas, la afirmación abierta, explícita, no desprovista de insolencia y de espíritu de provocación, del gusto personal, de una preferencia que él sabía explicar con argumentos contundentes, muchas veces sorprendentes. Su argumentación tenía una coherencia, un desarrollo bien estructurado, incluso una gracia, que la convertían en obra artística paralela de la obra comentada.
Nos encontramos por primera vez en uno de los programas radiales difundidos en español por la ORTF, la radio televisión francesa. Se llamaba algo así como Literatura al día y era una discusión de mesa redonda sobre los últimos libros literarios publicados en Francia. Eran los años del nouveau roman, de autores como Alain Robbe-Grillet, Robert Pinget, Claude Simon, Nathalie Sarraute, y la literatura latinoamericana, precisamente, escapaba de la teoría predominante en Francia, de sus resultados literarios meticulosos, lentos, altamente subjetivistas, y rescataba historias y fantasías de ese otro mundo. Me parece que llegamos muy pronto, en esos encuentros semanales en un estudio de radio, a una situación de verdadera asfixia crítica. Confieso que a menudo no pasábamos de la página treinta o cincuenta del novelón semanal. En cambio, la discusión en el café de la esquina, en la que solían participar Carlos Semprún, Jean Supervielle, algún otro, era mucho más sustanciosa, más divertida, más literaria en el sentido real del término. Recuerdo, por ejemplo, un encendido intercambio de Vargas Llosa con Carlos Semprún a propósito de Tolstói y Dostoievski. Mario se exaltaba frente a los mundos objetivos, complejos, autónomos, que creaba el autor de Guerra y paz, en contraste con la caprichosa subjetividad, con la espiritualidad enfermiza, con los exorcismos interiores que practicaba Dostoievski. Veía en Tolstói a un creador de universos, de multitudes, de sistemas literarios que podían oponerse a la realidad y que permitían, por eso mismo, vivir en ella, o, si se quiere, en oposición a ella. Le parecía que la narrativa de Dostoievski, en cambio, llevaba el lastre pesado del psicologismo, de los espejismos mentales, y que sus inquietudes religiosas no eran más que el reverso de esa visión ensimismada. No sé si ha revisado a Dostoievski ahora y si ha cambiado de punto de vista. Me propongo preguntárselo en un próximo encuentro. Pero me imagino que sí. Entre otras razones, porque Mario Vargas Llosa pertenece a una especie humana no frecuente: el escritor de curiosidad incesante, que nunca cesa de leer, de releer y de revisar sus impresiones de lectura. Por mi lado, he releído en días recientes Crimen y castigo, he revisado las maravillosas observaciones de Mijaíl Bajtín en su libro Problemas de la poética de Dostoievski, donde introduce un concepto de polifonía que sirve para entender mejor, precisamente, algunas de las grandes novelas de Mario –Conversación en La Catedral, La casa verde–, y creo que un nuevo intercambio sobre el novelista ruso podría resultar fascinante.
En esos primeros encuentros, Mario sostenía también un concepto escandaloso para cualquier academia: que la novela de caballería era más rica, más interesante, más creadora, en la expresión más profunda del concepto de creación, que el Quijote. ¿Por qué? Porque en la novela de caballería se encontraba la gran acción medieval –héroes, batallas, amores, crímenes, actos de generosidad inaudita– y también el mito, la magia, las grandes supersticiones populares. El Quijote, por el contrario, era fruto del escepticismo, de la subjetividad burlona, de la decadencia. Sabemos que Vargas Llosa ha modificado su opinión en una forma que podríamos llamar radical, pero a mí todavía me sorprende su pasión contestataria, su capacidad para navegar contra una corriente crítica consolidada durante siglos. El Quijote recuperó su sitio en la visión de Vargas Llosa, pero supongo que sus frecuentes lecturas de novelas de caballería –con Tirant lo Blanc en el centro de ellas–, en lugar de derretirle el seso, le dieron esa afición a los grandes espacios novelescos que se encuentra detrás de textos como La casa verde o La guerra del fin del mundo. Las lecturas del joven Mario eran funcionales para su escritura. A veces llegué a sentir que eran actos de antropofagia: asimilar a un autor ajeno, devorarlo, convertirlo en carne de la propia carne narrativa.
Pero la pasión indiscutida, dominante, del joven Vargas Llosa de los años de París era la literatura francesa. Era, en cierto modo, como éramos muchos de nosotros, un afrancesado tardío, el último de los metecos declarados. Y el maestro central, el maestro de los maestros, era, como se sabe, Gustave Flaubert. Me arrastró un día domingo a visitar el hospital de Rouen, el del padre cirujano del autor de Madame Bovary, y después el pabellón de Croisset, cuyas luces nocturnas, según se supo años después de la muerte del novelista, servían de faro a los pescadores y navegantes del Sena. Esta prueba de la tenacidad nocturna de Flaubert, de su vocación insobornable, entusiasmaba a Mario. Estamos en el gueuloir, me decía, en el sendero preciso donde Flaubert, de noche, en invierno y verano, repetía a gritos las frases hasta darlas por acuñadas. Conocía a fondo las cartas a Louise Colet, paralelas a la escritura de Madame Bovary, y aprobaba plenamente esto de mantener a la amante a distancia para darle una total primacía a la obra de arte.
Había otros dos ídolos del siglo XIX francés: Honorato de Balzac y Alejandro Dumas, el autor de Los tres mosqueteros y de Veinte años después. Me acuerdo del entusiasmo delirante de Mario, en altas horas de alguna noche de París, en las cercanías de la rue de Tournon, donde residía entonces, comentando episodios claves de la obra balzaciana: la reaparición de Vautrin en una de sus metamorfosis, por ejemplo, o las exclamaciones del ambicioso y extraviado Lucien de Rubempré, el héroe de Ilusiones perdidas. Años después tuvo un entusiasmo tardío, no menos virulento y apasionado, por Victor Hugo, sobre todo el de Los miserables. Y Mario siempre recordaba escenas cruciales, episodios claves, cráteres de la novela, como le gustaba decir, y lo hacía en medio de gritos eufóricos, transmitiendo una permanente impresión de descubrimiento, de asombro inicial.
Me parece que sus mayores entusiasmos de la literatura francesa del siglo XX fueron André Malraux, Jean-Paul Sartre y Albert Camus. Había algunos otros, pero no en la misma línea jerárquica. Frente a la obra de Proust, en cambio, tenía una reserva parecida a la que tuvo en los comienzos frente a Dostoievski: ¿subjetivismo, memorialismo laberíntico, meandros de psicología profunda? Conseguí llevarlo a visitar la casa de la tía Léonie, en el Combray de la Recherche, pueblo del noroeste de Normandía y cuyo nombre en la realidad, o en la otra realidad, si prefieren ustedes, es Illiers. Fue una visita divertida y accidentada, que he narrado en alguna parte, pero no sé si conseguí convencer a Mario sobre la Recherche. Hasta ahora me parece que no. Existe la familia de los proustianos y la de los indiferentes, los alérgicos. Mario tiene una antigua desconfianza a los encuentros de la memoria y la ficción. Más que nada, a la exploración de sus terrenos limítrofes. En los años de París, fui lector de los escritos íntimos de Stendhal, de las confesiones de Jean-Jacques Rousseau, de otras literaturas del yo, para usar un término inaugurado por Montaigne, y siempre tenía la impresión de que Mario andaba por otro lado, por otras vertientes literarias. En un autor norteamericano, pero de origen en alguna medida flaubertiano, coincidimos en forma completa: William Faulkner. El joven Mario, desde antes de que yo lo conociera, era un faulkneriano apasionado. Creo que la temporalidad narrativa a la manera de Faulkner es un ingrediente esencial de toda su primera etapa de novelista, y es un elemento, una forma de narrar, que influye en él hasta hoy.
Escribo un retrato de memoria, al volar de la pluma, algo deshilvanado, pero no quiero cerrarlo sin decir una palabra sobre el cine. Es decir, Mario Vargas Llosa y el cine. Solíamos cenar en algún bistró de los alrededores de la rue de Tournon, en el Polydor de la rue Monsieur le Prince, en el Petit Saint Benoit, y Mario, después de comer a la carrera algún postre –no podía vivir sin arroces y sin postres–, me arrastraba a ver películas norteamericanas del Oeste. Tenía una desconfianza que se podría llamar natural frente a Federico Fellini, a Ingmar Bergman, a otros directores del cine experimental de ese tiempo. Por ejemplo, no conseguí ni de lejos transmitirle mi admiración por 8½. Me divertí mucho, en cambio, viendo películas como El Álamo, A la hora señalada y muchas otras. En ese tiempo, me tocó escucharlo en una tribuna del teatro de la Mutualité junto a Jean-Paul Sartre, su admirado Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y alguien más. Pero esto ya sería otro capítulo de una biografía o de unas memorias. Otro capítulo, otra historia, y un retrato complementario, aunque no menos necesario. ~
– Jorge Edwards
Entre Marios anda el juego
No te dejes guiar por el retrato que te tomé en Calafell, eso fue más tarde: 1974. Nos conocimos, y me consta que te consta, en Londres, muy a finales de 1966 o muy a principios de 1967. Quien nos presentó fue Víctor Seix. Tú estabas con Patricia y yo con Nicole, pero también estaban Jacobo y tal vez Elisa, mis padres. Nos caímos bien, supongo, porque nos prometimos vernos. Qué hacían en Londres Patricia y tú, no lo sé. Venían de París, donde, si mal no recuerdo, la cuestión económica no les sonreía. Como toda gente seria, corrían la liebre. Pero estaban por alcanzarla, con tu premio Biblioteca Breve de 1962 por La ciudad y los perros, y recién salida La casa verde. Nosotros acabábamos de alcanzar una liebre gracias a mi salto mortal de la física al audiovisual, algo parecido a la edición. ¡Y qué liebre! Fue efímero, pero por lo pronto ganaba un sueldazo que nos permitía vivir como duques en Ennismore Gardens, la que sale de Prince of Wales Gate. Lo mejor de la temporada fue recibirlos a cenar “en la intimidad”, sólo los cuatro, una bella velada en la que nos contamos nuestras vidas. Tenías entonces un proyecto de novela larga, según nos dijiste –si no me equivoco. Resultó ser, claro, Conversación en La Catedral.
Un mediodía, muchos años después, nos encontramos en un restaurante de Madrid y ustedes nos contaron que solían hacer jogging por Hyde Park y que cada vez que pasaban frente a Prince of Wales Gate pensaban en nosotros. Nos halagó, pero no tanto como la cordialidad con que, cada vez que coincidimos en el vasto mundo –en las fiestas que daban los reyes de España cada 23 de abril, en algún aeropuerto, en varios restaurantes–, sin darnos tiempo a que nosotros nos acercáramos, fueron siempre ustedes los que tomaron la iniciativa.
Una noche cenábamos Nicole y yo con un amigo en uno de estos restaurantes y de pronto te vi entrar, con Patricia.
–Oye, tocayo (siempre nos llamamos “tocayo”), ¿te importa si te pongo en una novela?
Me dejaste boquiabierto.
–Es que –adujiste– necesito un personaje que tiene que ser editor, un editor como tú, es decir muy culto, muy refinado, pero fatal para los negocios.
Tal vez recuerdes mis carcajadas. ¿Cómo me iba a importar? Un estrechón de manos selló el acuerdo.
Cuando un par de años después acababa de salir Travesuras de la niña mala me llamaste y me invitaste a la presentación- lectura que iba a tener lugar esa noche en el Teatro Español. Terminada “la función” no sabía dónde meterme: los amigos me felicitaban como si la novela hubiera sido mía… Y hubo unos cuantos que querían saber si de veras tú traducías para mí, en la vida real, ¡y del ruso! Nos conoces, Mario, no nos lo íbamos a perder: los dejamos en la duda.
Mucho nos une, mi querido tocayo, también nuestros ocasionales desacuerdos, sin los cuales nuestro cariño no sería el mismo. Ni lo sería este abrazo. ~
– Mario Muchnik
La generosidad de un caballero
Había llegado el día convenido para llamar a Mario Vargas Llosa mientras recorríamos la selva tropical del sureste mexicano y los yacimientos mayas de Campeche, aún agrestes y solitarios. El aguacero cotidiano se había adelantado. Nos habíamos perdido por los umbríos bosques de corozos de Kohunlich, y enredado en las telarañas gigantescas de Hormiguero; nos habíamos topado, en Chicanná, con las fauces de Itzamná, el creador de todas las cosas, y habíamos charlado con un arqueólogo bajito y afable en un corredor de Calakmul, donde los saraguatos holgazaneaban en una rama, a un palmo de nuestras narices. Pero aquella mañana lluviosa necesitábamos con urgencia un teléfono.
Teníamos entre manos un proyecto de libro sobre el asesinato de un obispo guatemalteco, Juan Gerardi. Ese crimen atroz y sus truculentos personajes nos invitaban a dejar de lado, por una vez, el reportaje periodístico para sumergirnos en una novela negra, negrísima. Pero teníamos dudas. ¿Era legítimo utilizar los nombres reales? ¿Y mezclarlos con figuras ficticias? ¿Convenía esperar a que el juicio a los acusados aportara un desenlace? Cinco meses antes, en febrero de 2000, Mario había publicado La fiesta del Chivo, una novela magistral que es también la recreación de la siniestra peripecia vital del dictador dominicano Rafael Trujillo. Y le habíamos pedido consejo.
Faltaban diez minutos para la hora fijada cuando por fin encontramos un teléfono en una de las aldeas. La voz risueña de Mario llegó desde el otro lado del mundo, entre el repiqueteo del agua en el techo de lámina. Sí, claro que era legítimo usar nombres reales: en el momento en que las personas entran en una novela, son ya personajes ficticios. No, no importaba que no hubiera desenlace: eso en sí mismo era un desenlace. Ahora bien, ¿por qué convertir en ficción una trama tan fuerte? ¿No era mejor escribir un reportaje con técnicas narrativas de novela, como había hecho Truman Capote en A sangre fría? Además, las novelas a cuatro manos nunca funcionaban.
Volvimos a nuestro redil, y el thriller se convirtió en una investigación periodística en toda regla, llena de sorpresas, dura y terrible, que se prolongó a lo largo de tres años. Mario tenía razón. La realidad nos ofreció una dimensión de las miserias humanas que desbordaba lo imaginable.
Esa disposición generosa para el consejo ha sido una constante en Mario desde que lo conocimos en Guadalajara, allá por 1997, cuando cubríamos la Feria Internacional del Libro para nuestros periódicos, El País y Le Monde. Meses más tarde, publicaría una reseña entusiasta de nuestro primer libro, Marcos, la genial impostura. Aquella “Piedra de Toque” ayudó a compensar los sinsabores que entonces entrañaba la osadía de desmitificar al líder zapatista.
En aquellos tiempos, el subcomandante Marcos provocaba calenturas. Los nostálgicos del Muro veían en él la encarnación del Hombre Nuevo. Las huestes del indigenismo lo consideraban el Hombre Verdadero. Ese pasamontañas y esa pipa revivían la utopía perdida y estremecían a intelectuales del Viejo Continente, que iban de peregrinación a la selva Lacandona para llevarle butifarras y hacerse fotos. Chiapas era entonces un parque temático para los turistas de la revolución. La realidad era lo de menos: los miles de desplazados por la represión zapatista, la manipulación informativa, el carácter reaccionario y frívolo de la dirigencia (blanca) o la banalización del sufrimiento (indio).
En fin, con Mario nos sentimos reivindicados y, desde entonces, nuestros rumbos se han cruzado en conferencias, llamadas, correos electrónicos, alguno que otro encuentro, en México, primero, y luego en Madrid. Un Madrid, una España, que por el camino del despegue económico se ha ido dejando jirones de bonhomía. Mario decidió hacerse español y este país a ratos vociferante le recibió con los brazos abiertos. Mal que les pese a algunos sectarios, como aquellos sujetos que se opusieron, sin éxito, a que la Universidad de Málaga le otorgara el doctorado honoris causa, “por fascista”; o como ese anciano fatuo y desdeñoso, cuyas farragosas columnas son la penitencia semanal de los editores de El País, que se permite alardear en público de que él, por principio, jamás lee los textos de Vargas Llosa. No vaya a ser que le contagie algo de lucidez.
Mario, en cambio, lo lee todo, se interesa por todo. Su evolución está marcada por la sed insaciable de conocimiento, de cuestionamientos, de respuestas. Y por la necesidad de compartir. Se bate por la libertad con la elegancia del caballero y ante las descalificaciones devuelve argumentos. Su trayectoria intelectual se cimienta en una búsqueda valiente, a la que sólo se arriesgan quienes tienen el espíritu libre y el corazón abierto. Como su admirado Jean-François Revel, Mario lleva la decencia intelectual por bandera. Con una generosidad desbordante. Con una sonrisa que abarca el mundo. ~
– Maite Rico y Bertrand de la Grange
Vargas Llosa a finales de los sesenta
El novelista Juan García Hortelano llegó a la playa de Calafell invitado por Carlos Barral. Estamos a finales de la década de los sesenta y el boom de la novela latinoamericana ya ha estallado en España y en todo el orbe editorial. Allí, en la playa, hay amigos de todos los pelajes, desde el entonces joven Juan Marsé hasta el ya sorprendente –por joven y maestro– Mario Vargas Llosa, y su mujer de entonces, Julia Urquidi, luego conocida para la literatura como “la tía Julia”.
Contaba Hortelano, con el arte verbogestual que la vida le regaló, que a la media hora de estar en la playa, notó que faltaba alguien: precisamente Vargas Llosa. Hortelano se llenó de curiosidad, puso como excusa que quería ir a la casa de Barral, en el paseo marítimo, a cambiarse de ropas y ponerse el bañador. Cuando llegó a la casa del poeta, Hortelano comenzó a oír un incesante martilleo de las teclas de una máquina de escribir. “Era Marito, ¡escribiendo hasta de vacaciones en la playa…! ¿Qué te parece?”
El episodio delata, junto a otros muchos, lo que John Updike llama “el vicio de escribir”, que acompaña al novelista peruano desde que tuvo uso de razón hasta hoy mismo. En el prólogo de Los cachorros, Barral lo llamó une bête à écrire, una suerte de monstruo cuya obsesiva pasión por escribir borra toda otra necesidad y deseo vitales.
Una noche de los primeros setenta, en Las Palmas de Gran Canaria, comenzábamos la juerga con una cena china con muchos tragos, junto a la Playa de Las Canteras. A las doce en punto, como si fuera la Cenicienta, Vargas Llosa se levantó de la mesa y me pidió que lo llevara a su hotel. “Mañana tengo que escribir ocho horas”, me dijo ante mi asombro. Al regreso a la juerga en Las Canteras, le dije a Barral lo que Mario me había comentado. “Sí, sí –contestó el poeta catalán a carcajadas–, es el único escritor que conozco que trabaja como un obrero y vive como un burgués.”
A esta forma de Vargas Llosa de “estar enganchado en la literatura”, Onetti la llamaba “literatoris” (según puede leerse en El mal de Montano, de Vila-Matas), añadiendo además que Vargas Llosa tenía con la literatura una relación “matrimonial”, mientras que la suya era “adulterina”…
Desde que se publicó por primera vez La ciudad y los perros (1963, en Barcelona), la crítica literaria del mundo entero no ha dejado de preguntarse si el Jaguar mató al Esclavo en las maniobras militares del Leoncio Prado o, por el contrario, no hubo asesino ni asesinato sino que todo fue un accidente. Sobre la novela, que ha sido interpretada incluso como novela negra, una novela de género policial que, al final y contra la norma, queda abierta a la exégesis del lector, se ha escrito de todo. El original de La ciudad y los perros, que no se titulaba así entonces, llegó a manos del editor de Ruedo Ibérico en París que la despachó en unos meses desestimando su publicación. Por suerte, Barral descubrió en los anaqueles de la editorial Seix Barral otro original de la novela que había sido enviado desde París.
Junto a él había un texto de un lector editorial muy estimado, el también novelista Luis Goytisolo, que recomendaba que no se publicara la obra del peruano por los muchos errores gramaticales que contenía y por su manifiesta obscenidad. Pero la curiosidad mató al gato, Barral leyó el original, quiso conocer al autor, viajó a París y, finalmente, La ciudad y los perros ganó el Biblioteca Breve en 1962.
Años más tarde, en París, Vargas Llosa asistió a una conferencia de Roger Caillois. Al final, le presentaron al crítico literario, que había leído La ciudad y los perros, ya traducida al francés. Caillois hizo elogios de la novela y luego, dirigiéndose a Vargas Llosa, le hizo saber que el Jaguar era el asesino del Esclavo. “Yo no estoy tan seguro”, contestó Vargas Llosa. Caillois puso cara de escandaloso asombro y dijo: “¡Ah, amigo mío, entonces usted no ha entendido nada de su novela!” ~
La literatura y el fuego
Encuentro unas páginas escritas hace diez años. La Asociación de Editores y Libreros Alemanes me había solicitado –en 1996– pronunciar un discurso de recepción (la laudatio, según la fórmula académica) a Mario Vargas Llosa, a quien acababa de otorgarle su mayor reconocimiento, el famoso Friedenspreis.
Como se acostumbra, la ceremonia de entrega del premio debía tener lugar en el mes de octubre, en la clausura de la Feria del Libro de Fráncfort, en la Paulskirche. Esta antigua iglesia abandonada es un lugar privilegiado de memoria: aquí, hace un siglo y medio, en 1848, se reunió la primera asamblea constituyente de una Alemania en plena ebullición democrática.
Es allí donde se celebran, tradicionalmente, algunas de las conmemoraciones críticas más significativas de la nueva República Federal. Por ejemplo, la conmemoración de la “Noche de los cristales rotos” en noviembre de 1938, la noche del gran pogromo organizado por Hitler y Goebbels contra la comunidad judía alemana, primera acción concertada y masiva de la Exterminación, primer ensayo de eso que se convertirá, en Wannsee, algunos años más tarde, en la solución final a escala de toda Europa.
Yo ya conocía la gran nave de la Paulskirche, lugar solemne y frío, en el que resulta bastante intimidante tomar la palabra.
En 1991, pronuncié ahí la laudatio para György Konrád, escritor húngaro de la disidencia antiestalinista, personaje maravilloso de la saga democrática de la Europa cautiva, separada de las raíces de su pasado y de su futuro por la cortina de hierro del totalitarismo.
En 1994, yo mismo recibí en esa iglesia el Friedenspreis de los Editores y Libreros Alemanes.
Sin embargo, no es por egotismo que invoco ese recuerdo; sino porque la persona encargada de recibirme, ese día, de pronunciar mi laudatio, fue nada más y nada menos que Wolf Lepenies, ensayista y filósofo europeo, autor entre otros de un libro notable sobre Saint-Beuve y la modernidad. En los años noventa del siglo pasado, Lepenies fue rector del Wissenschaftskollegde Berlín, institución que acogía en residencias de un año a escritores e investigadores de todo el mundo.
Ahora bien, sucede que en 1992, al regreso de mi primer viaje a Buchenwald desde 1945, fue en el Wissenschaftskollegde Berlín, bajo la égida amistosa de Wolf Lepenies, que me volví a encontrar, para sostener una larga conversación, con Mario Vargas Llosa, quien era invitado residente ese mismo año.
Sin duda, en la historia de nuestros encuentros, que han tenido lugar a lo largo de más de treinta años, en Londres y en Madrid, en París y en Jerusalén, ese de Berlín tuvo una significación especial.
A causa del momento histórico, en primer lugar. El imperio soviético se había desmoronado y la onda de choque de ese acontecimiento había producido una aceleración súbita en el desarrollo histórico de los países del este y del centro de Europa: una nueva Primavera de los Pueblos que barría las estructuras carcomidas de los sistemas de pensamiento y de partido únicos.
En nuestras vidas personales, se trataba también de una época singular: Mario aprovechaba la profunda calma del estudio del Wissenschaftskolleg –aún más deseable, por otra parte, por estar en Berlín, en el epicentro de la efervescencia cultural y política desatada por la reunificación democrática de Alemania– para reflexionar acerca de su reciente experiencia como candidato a la Presidencia de la República del Perú, y redactar su libro El pez en el agua.
Por mi parte, el viaje a Buchenwald me iba a permitir terminar, con una nueva serenidad, el interminable trabajo de análisis de La escritura o la vida.
Por otro lado, esa breve estancia en Weimar-Buchenwald iba también a provocar en mí una profunda toma de conciencia acerca de la singularidad histórica de Alemania, en general, y de ese lugar de memoria, en particular.
Sucede que, en efecto, el campo de concentración de Buchenwald, liberado el 11 de abril de 1945 por los soldados norteamericanos del Tercer Ejército del general Patton, abandonado dos meses después por los últimos deportados políticos antifascistas –resistentes yugoslavos, si mi memoria no falla–, fue reabierto en el otoño de ese mismo año de 1945, bajo la denominación de Speziallager Nummer 2, por la policía política de la zona durante la ocupación soviética.
Así, hasta 1950, fecha en la que la recién creada República Democrática Alemana dispersó a los prisioneros e hizo de esos parajes del Ettersberg un lugar de la memoria, Buchenwald continuó siendo un campo de concentración en el que vegetaron, en pésimas condiciones de higiene y de alimentación, miles de oponentes reales o supuestos al régimen de ocupación soviética.
Alemania fue, de todos los países del nudo occidental de la Europa en construcción, el que sufrió, durante más de medio siglo, la devastación sucesiva de dos totalitarismos –el nazismo y el estalinismo– que marcaron con su huella mortífera el dramático siglo XX.
Y dentro de Alemania, es en Weimar-Buchenwald donde esta singularidad irrumpe y se impone con una evidencia singular.
En ese contexto, es comprensible que Mario y yo hayamos tenido mucho que decirnos, muchas ideas y experiencias que intercambiar, en el transcurso de esa estancia en Berlín, en 1992.
Pero releo las páginas de hace diez años: en 1996, al momento de pronunciar en la Paulskirche de Fráncfort el discurso de recepción, la laudatio, me pareció oportuno recordar cómo Mario Vargas Llosa concebía el papel del escritor, el de la literatura, en general.
Recordé las frases que había pronunciado en 1967 –treinta años antes, por ende: ¡hoy hace cuarenta!– en Caracas, durante la recepción de su primer premio literario importante, el premio venezolano Rómulo Gallegos.
Al constatar que en esa época las sociedades latinoamericanas parecían evolucionar hacia una cierta tolerancia, un menor recelo hacia los escritores, menos obligados al exilio o al silencio que en otras épocas anteriores, Mario Vargas Llosa precisaba al punto: “Es necesario, sin embargo, recordar a nuestras sociedades lo que pueden esperar. Es necesario que sepan que la literatura es como el fuego, significa disidencia y rebelión, que la razón de ser del escritor es la protesta, la contradicción, la crítica.”
Esta idea desarrollada bajo diversos ángulos, explorada en sus detalles, es de alguna manera el hilo conductor del discurso de Vargas Llosa en Caracas.
En el origen de la vocación literaria, afirma en las conclusiones de su hermoso discurso –acababa de cumplir treinta años y alcanzaba la madurez de su talento–, siempre hay y habrá insatisfacción. “La vocación literaria surge de una falta de acuerdos del hombre con el mundo… La literatura es una forma de rebelión permanente y no tolera ninguna restricción ideológica…”
Es de esta manera, recordando la definición de Mario Vargas Llosa del sentido y el papel de la literatura, que yo comenzaba mi discurso en la entrega del Friedenspreis en 1996. Y lo concluía con estas palabras: “…¡por tus libros futuros, que continuarán propagando el fuego de la literatura, encendiendo las almas y las vidas de los hombres de todos los orígenes a lo largo del mundo, por todo eso, te estamos agradecidos, Mario!”
Releo esas palabras escritas hace diez años.
Hoy podría volver a escribirlas. Acabo de escribirlas de nuevo. ~
– Jorge Semprún
Traducción del francés de María Virginia Jaua
Un extraño desafío
Creo que ocurrió en la primavera de 1988. Nos llamó Mario por sorpresa a Antonio López y a mí desde París (¿o sería Londres?), urgiéndonos, sin decirnos por qué, a un encuentro en Barcelona. Tenía que vernos a toda costa días antes de emprender aquel largo viaje que le llevaría a una feroz campaña electoral para la Presidencia del Perú de la que confiaba en salir elegido. “Estoy harto de intentar solucionar los problemas de mi país desde los cafés y tertulias de París y Londres”, solía afirmar con impaciencia por aquellos años. Durante meses sus mejores amigos habían intentado en vano disuadirle. Probablemente harto ya de discusiones, nos avisó enseguida que evitáramos abordar ese tema. Sobre ascuas, fijamos un almuerzo en un restaurante ajardinado, hoy desaparecido, de la parte alta de Barcelona.
Mario se presentó con aspecto alegre y casi despreocupado, llevando con mucho celo bajo el brazo una carpeta azul. Parecía un alumno aplicado que hubiera terminado satisfactoriamente los exámenes antes de unas largas vacaciones. En cuanto hubimos elegido el menú, Mario sacó de la carpeta azul unos papeles que tenían todo el aspecto de un manuscrito y que, en efecto, llevaban mecanografiada una novela erótica, pensada y escrita para nuestra colección “La Sonrisa Vertical” y, por tanto, dedicada a su director y amigo Luis García Berlanga. Se trataba de Elogio de la madrastra, en la que Mario presentaba al público a tres personajes tan hermosos en su insolente desparpajo como provocadores y políticamente incorrectos.
Antonio y yo, perplejos, no alcanzábamos a comprender cómo el candidato a la presidencia de un país –que, según el propio escritor, se había jodido quién sabe cuándo– podía atreverse a querer publicar una novela erótica precisamente cuando iba camino de lanzarse de cabeza en una empresa que podría costarle la vida. Como en casi todos los asuntos relacionados con su actividad literaria, Mario lo traía todo perfectamente proyectado: la novela debía publicarse en otoño, por tanto cuando él estuviera ya preparando la futura campaña electoral, y por eso quería dejar bien claros y decididos todos los detalles. Mientras Mario hablaba animadamente de cómo concebía la edición del libro, no salíamos de nuestro asombro. Siempre he admirado la valentía con la que Mario se ha enfrentado a sus decisiones y luego a sus actos más arriesgados, sin por ello perder ese aire de buen chico, aseado y sonriente. Pero tal vez fuera en aquella ocasión cuando mejor pude comprender hasta qué punto Mario es leal a sí mismo, a sus convicciones. Para él, el compromiso sartriano no era –no es– sólo, como para tantos escritores de su generación, un concepto filosófico, un refugio intelectual, un alibi, sino ante todo una imperiosa actitud ética, a mi juicio más cercana a Camus que al propio Sartre.
El caso es que Mario zanjó cualquier reserva por nuestra parte: “Una cosa es la literatura y otra, muy distinta, la política.” Lo es en efecto, ¡y cuánto! Pero Mario, en sus trece, se salió con la suya: en otoño de 1988 salía la primera edición de Elogio de la madrastra. El escritor se confrontaba así, en una especie de extraño desafío,al político que había aflorado en él.
De la confrontación, como hoy sabemos, salió ganando el escritor, porque el político perdió las elecciones entre otros muchos motivos precisamente por haberse tomado la libertad de escribir lo que quiso sin importarle las consecuencias. Un político ni se toma libertades ni, mucho menos, las que pronto serían calificadas como las de un pornógrafo. Un japonés, tan ladino y enrevesado como los que Mario siempre supo crear y luego controlar con mano firme en sus ficciones, no obstante le salió al paso sin previo aviso desde la más cruda realidad y, vapuleando al infame escritor, incitador de los más bajos instintos, terminó por neutralizar al rival político. Hoy, no obstante, aquel japonés, que no merece ser nombrado, anda prófugo y perseguido por la justicia; el escritor en cambio está en la cumbre de su trayectoria literaria e intelectual.

Estábamos en París, creo que por la rentrée de 1990, y nos dirigíamos una mañana a Gallimard, editorial francesa de los libros de Mario. En la acera de enfrente sorprendimos a Juan Cruz como al acecho. Al vernos, se traicionó: “Supongo que habéis venido a ver a Mario.” La verdad es que le creíamos todavía en Lima. Por supuesto, Juan no nos creyó y, a la caza de una primicia con Mario a su regreso a Europa, estuvo rondándonos bastante tiempo. De hecho, fue gracias al involuntario “soplo” de Juan como concertamos por teléfono al día siguiente una cita enLes Deux Magots con Mario y Patricia, cita que Juan se perdió, aunque sí obtuvo al fin su scoop.
No habíamos vuelto a ver a Mario desde el almuerzo en Barcelona dos años antes. Con aspecto demacrado, le vimos escurrirse cabizbajo entre las mesas hasta llegar a la nuestra, situada en un ángulo del fondo. Se sentó de espaldas a la entrada y al bullicio del local. Nos abrazamos con emoción: allí estaba él vivo y coleante tras sobrevivir a tres atentados, devuelto, algo maltrecho es cierto, a la literatura: su compromiso más serio y certero. De pronto, con gran inquietud, le pidió a Antonio sentarse en su sitio de frente a la entrada y a lo que le viniera. Comprendimos que al escritor le costaría perder el temor permanente a un ataque a traición, por la espalda, con saña y alevosía. Tuve la impresión de que el miedo y la indignación circulaban juntos por sus venas como un virus doloroso.
Aquella mañana Mario había perdido por completo su aire de buen chico, aseado y sonriente. ~
– Beatriz de Moura
El escritor en perpetuo estado de hipnosis
Estábamos en Colombia, en Cali. Mario Vargas Llosa recibía el homenaje de aquella provincia y antes de su discurso tocaron el himno de su país, el Perú, y luego el himno de su otro país, España, y así siguieron los hímnicos colombianos rindiendo homenaje a los distintos lugares implicados en el acontecimiento: la organización, la provincia, el municipio, y así hasta llegar, en el enésimo himno, al himno de Colombia propiamente dicho. Cuando acabó el episodio musical que precedía a sus palabras, Mario se acercó al oído de un poeta que prestaba saludo a tanta música:
–Muchos himnos tienen ustedes.
Y el hombre le respondió, con toda naturalidad:
–Es que Colombia vive en perpetuo estado de himnosis.
Después Mario aguantó a pie firme las palabras de los celebrantes, y él mismo hizo un discurso magnífico, bien trabado, como si hubiera estado en Cali mil veces antes y se conociera de memoria, sin error alguno, todos los nombres de los que le habían animado a ir a esta ciudad sin duda peligrosísima del país más tremendo e hipnótico de América Latina.
Fue aplaudido a rabiar, y se fue a pasear con sus amigos por la ciudad, rodeado de decenas de guardaespaldas profusamente armados de rifles, pistolas y metralletas, entre cuyo desfile de metal y bala descollaba tranquila la figura risueña del novelista. En una de estas sonó un disparó, y los que lo oyeron desde la lejanía se preguntaron cómo estarían Mario y los suyos, cómo percibirían la evidencia del peligro, cómo se habrían resguardado. Cuando se encontraron en el hotel con él, un Mario convertido en adolescente por la emoción en directo que acababa de encontrarse en la calle, contaba, como si fuera otra persona, sobre el sonido que le pasó casi rozando. ~
– Juan Cruz
Carta astral
Mario tiene a Júpiter en Sagitario, en alegre y fogosa complicidad con Marte en Aries. Ambos aliados a Venus en Piscis que desafía a la simpática e inteligente Luna en Géminis. ¡Así cualquiera es guapo, rico y distinguido escritor! ~
– Carmen Balcells