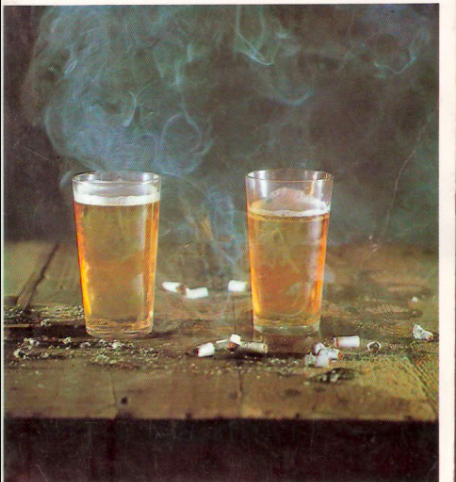Corrupción y poder
Conversación en La Catedral, la más importante novela sobre el Perú, es quizás también la mayor novela sobre la corrupción de las sociedades latino-americanas. Es la historia de Santiago Zavala, el joven que renuncia al éxito y elige el fracaso para rechazar el mundo de su padre, don Fermín, cuya posición social depende de los negocios dudosos que propone a quienes compromete para recibir favores políticos. La novela de Mario Vargas Llosa ofrece un retrato absorbente de las grandes transformaciones que se dieron en el siglo XX peruano, cuando millones de indígenas abandonaron el ambiente andino para trasladarse a los centros urbanos del Perú, creando así un universo humano que permite el ascenso social de individuos como don Fermín.
Los sucesos centrales de la novela están situados en un período que corresponde a los años universitarios de Vargas Llosa: la transición política de la dictadura de Manuel Odría (1948-1956) a la primera elección presidencial de Fernando Belaúnde Terry (1963). Santiago aborrece la dictadura, pero no tiene ninguna ilusión en que el restablecimiento de la democracia pueda mejorar la situación de su país. Ésa era la misma posición del joven Vargas Llosa –años antes de que repudiara la Revolución Cubana– y la de su amigo y mentor literario, Sebastián Salazar Bondy, cuyo análisis de la coyuntura social de su país en vísperas del triunfo electoral de Belaúnde podía leerse también como una glosa del mensaje político de la novela:
((Sebastián Salazar Bondy, prólogo a la obra colectiva La encrucijada del Perú, Montevideo, Arca, 1963, pp. 7-9.))
Cualquiera que sea el resultado del sufragio –y aun su frustración por un pronunciamiento militar de cualquier tipo– la crisis se mantendrá intacta. Una pequeña y poderosa oligarquía exportadora y financiera es dueña de todos los factores de poder y, por cierto, lleva las riendas de las próximas elecciones generales como las llevó a lo largo de casi siglo y medio de vida republicana del país. La masa estudiantil trasunta su desprecio a los falsos valores impuestos por la alta burguesía aristocratizante –y de mentalidad virreinal– volcándose romántica, irracionalmente, a la sola protesta, mientras dentro de ella una parte menor se conforma y se entrega al exitismo, la sed del dinero, y la corrupción.
Sus primeros lectores peruanos vieron en esta novela el diagnóstico de una realidad social que les había tocado vivir, pero su público fue mucho más amplio porque se trataba de una obra literaria extraordinaria que parecía captar los malestares de un mundo degradado en vísperas de grandes cambios, un sentimiento que resonó en otros ámbitos hispánicos y cosmopolitas. Con esta novela Vargas Llosa logró reconciliar los procedimientos más audaces de la narrativa moderna de Joyce y Faulkner (la mezcla de planos espaciales y temporales, el uso del monólogo interno, el discurso libre indirecto…) con expresiones de la cultura popular (el cine, la música, el periodismo amarillo…) para imaginar la indecencia de una sociedad. Cada uno de sus capítulos contiene misterios y alusiones que solamente se pueden descifrar con una segunda lectura, pero esas lagunas son prescindibles para el lector conquistado por la fuerza de la acción y preocupado por los interrogantes que Vargas Llosa genera sobre las coyunturas vitales de sus personajes.
Ahora que sus temas políticos han perdido actualidad, se puede apreciar con más facilidad que el mundo de Conversación en La Catedral es autocontenido, que es una ficción, que en ella Vargas Llosa ha refundido experiencias y lecturas gracias a su imaginación, que no hace falta conocer los pormenores de la historia peruana para apreciar el genio de su construcción literaria ni su dimensión moral. Conversación en La Catedral está emparentada con La condición humana de André Malraux porque ambas son novelas morales situadas en un contexto político. La angustia de Santiago Zavala, como la de los protagonistas de Malraux, es la de un individuo desagarrado que no sabe qué hacer ante la miseria que lo circunda: “Cerrar los puños, apretar los dientes, el APRA es la solución, la religión es la solución, el comunismo es la solución, y creerlo. Entonces la vida se organizaría sola y uno ya no se sentiría vacío.”
Conversación en La Catedral relata un proceso de creciente conciencia y desilusión porque Santiago Zavala había rechazado el mundo de su padre antes de entenderlo plenamente. Creía que era un señor burgués cuya situación acomodada dependía de sus influencias y de las desdichas de las masas explotadas del Perú, pero descubre que don Fermín es homosexual y conocido en ambientes criminales. La situación que le revela la doble vida de su padre es la investigación periodística de un crimen que recuerda los argumentos de los melodramas del cine mexicano: Hortensia, una mujer abusada y abandonada por un aviador, el amor de su vida, se convierte en una prostituta drogadicta que extorsiona al padre de Santiago porque está al tanto de sus vulnerabilidades. Ambrosio, chofer y amante de don Fermín, la asesina.
El eje narrativo de la novela es una conversación de cuatro horas entre Santiago y Ambrosio en un bar de mala muerte llamado La Catedral a partir de la cual se entrelazan muchas otras voces, historias y situaciones. El encuentro de los dos personajes es accidental –Ambrosio ha regresado a Lima años después de ocultarse en provincias por el asesinato de Hortensia– pero la conversación es apremiante para ambos: Santiago quiere comprender por qué Ambrosio amó a su padre, y Ambrosio quiere entender por qué Santiago lo rechazó. La conversación entre los dos personajes no lleva a ningún entendimiento, pero cuando concluye el lector siente que ha conocido el mundo social que deshizo las aspiraciones y las ilusiones de estos hombres. En Conversación en La Catedral Santiago hace una pregunta retórica que marcó época: “¿En qué momento se había jodido el Perú?” Y esa pregunta lo lleva a identificarse con su país: “Él era como el Perú, Zavalita, se había jodido en algún momento. Piensa: ¿En cuál? Piensa: No hay solución.”
En la trayectoria literaria de Vargas Llosa, Conversación en La Catedral es más que un hito: es una de las mayores creaciones literarias de la lengua. Con ella culmina el primer ciclo de su obra novelística, pero hay también en ella atisbos de la tensión entre la adhesión pública del joven Vargas Llosa a las causas revolucionarias y sus dudas privadas sobre la realidad de los partidos y gobiernos comunistas. En la compasión que Santiago Zavala llega a sentir por su padre difunto, y en su intento de llegar a algún entendimiento con Ambrosio, se anuncia también el mayor tema de la madurez literaria de Vargas Llosa, el de la reconciliación: la preocupación principal de sus últimas tres novelas, y la dimensión humana que le da un sentido al conjunto de su obra literaria. ~
– Efraín Kristal
The Road to Macondo
La publicación, en curso, de las Obras completas de Mario Vargas Llosa, permite la relectura de García Márquez: Historia de un deicidio (1971)
((Mario Vargas Llosa, Obras completas, vi. Ensayos literarios, i, prólogo de Joaquín Marco y edición del autor, Galaxia Gutenberg/Círculo de lectores, Barcelona, 2005, 1398 pp.)),
libro que nunca se había vuelto a imprimir y que algunos atesorábamos como si fuera uno de los incunables del librero catalán de Macondo. Al releerlo me he encontrado con antiguas imágenes, como aquella en que Vargas Llosa describe la clausura que permitió la escritura de Cien años de soledad (1967). De un apartado de su casa de San Ángel salía García Márquez a saludar, al anochecer, a su familia un tanto desamparada y a los pocos amigos que tenían derecho de picaporte.
Ese exilio en el país de la escritura era otro de los episodios propios de la epopeya mundana y simbólica de aquella literatura latinoamericana que entonces se festejaba a sí misma con una liberadora impudicia: junto al encierro marsupial de García Márquez aparecía el enigmático silencio de Juan Rulfo, la profética ceguera de Borges, la erre de Julio Cortázar leyendo Rayuela en un LP, un Octavio Paz caminando descalzo por el camino de Galta, la omnisciente y omnipresente popularidad de Carlos Fuentes o la muerte del poeta Neruda tras el incendio del Palacio de La Moneda.
El anecdotario ha probado ser una verdadera mitología capaz de sobrevivir casi incólume al desgaste de los libros, condenados a la crítica, y al crepúsculo de los semidioses, sujetos al escepticismo y a la incredulidad de los mortales. En el caso de García Márquez y de Vargas Llosa, ambos han confirmado su imperio apocalíptico sobre la narrativa de la lengua con una procesión de novelas que dialogan entre sí: El otoño del patriarca (1975) y La guerra del fin del mundo (1981), El general en su laberinto (1989) y La fiesta del Chivo (2000), El amor en los tiempos del cólera (1985) y La tía Julia y el escribidor (1977). Al catálogo se suman sus graves diferencias políticas, que no sólo han sido ideológicas sino de temperamento moral y ante las cuales sólo el extremo afecto puede arriesgar la neutralidad. Vidas en paralelo, las de García Márquez y Vargas Llosa han concentrado tanta carga atmosférica que es difícil no concederle a Historia de un deicidio un estatuto similar y un prestigio semejante a aquella larga y entusiasta reseña, a menudo equívoca, que hizo Balzac de La cartuja de Parma de Stendhal.
Es sorprendente –como lo dice Joaquín Marco en el prólogo– la disidencia de Historia de un deicidio frente a la dictadura teorética del campus sobre la literatura, enjuiciada entonces por el estructuralismo en todas sus formas de mutación, los mil y un marxismos verdaderos, el psicoanálisis aplicado y las todopoderosas lingüísticas. Rodeado de asesinos del autor y de gramáticos prestísimos a fiscalizar nuevas ciencias, Vargas Llosa se adiestró, con Historia de un deicidio, en el nado a contracorriente que terminaría por convertirlo, en nuestros días, en el liberal que habla español.
Historia de un deicidio desencadenó, en 1972, un caudal de rayos y centellas, como aquel penoso regaño de Ángel Rama en la revista Marcha, donde el infortunado crítico se escandalizaba ante el idealismo, el individualismo y el revisionismo de Vargas Llosa, entre otras pestes y calamidades que caerían sobre América Latina de propalarse su mal ejemplo. El joven novelista le respondió a Rama con una paciencia que resalta tanto por la mendacidad de las dos o tres tonterías lukacsianas aducidas por el crítico uruguayo como por las dificultades del propio Vargas Llosa para administrar las culpas que iban emanando del marxismo concebido como la filosofía insuperable de nuestro tiempo, según Sartre.
Y es que Vargas Llosa puso a prueba, a propósito de García Márquez, su decreciente devoción por Sartre, discutiendo la libertad del narrador o su esclavitud, en un análisis que presenta a Cien años de soledad como la obra del rebelde de Albert Camus reducido a su primera potencia o como el capricho de un Satán miltoniano, “el suplantador de Dios” que, nada menos, “recupera su libertad y puede ejercerla sin límites”. Ese ser superior alcanza su libertad en el reino de la “realidad ficticia”, una totalidad en expansión que va remplazando a la otra realidad, “la realidad real”. Resumiendo por fuerza la variedad de la argumentación crítica de Vargas Llosa, Cien años de soledad acaba por ser la soñada “novela total”, una utopía manifiesta que combina y concentra las tres principales experiencias literarias –la biográfica, la histórica y la social– a las que un escritor puede estar expuesto y que el crítico llama, un poco melodramáticamente, sus “demonios”.
La facilidad didáctica de Vargas Llosa es, a la vez, su gran virtud y su principal limitación. Historia de un deicidio (que fue en principio una tesis doctoral y materia de distintos seminarios) sigue siendo muy útil para aquel que desee introducirse en el laboratorio de la imaginación novelesca. Pero el ensayo exhibe un aparato conceptual un tanto ingenuo y en extremo tautológico, donde conceptos como “realidad real” y “realidad ficticia” son herramientas escolares que en Cartas a un joven novelista (1997) –que cierra este tomo de las Obras completas– alcanzan una depuración, en el sentido estricto de la palabra, magistral.
La principal teoría del libro, que postula al novelista como “suplantador de Dios”, es una generalidad. No dudo que García Márquez sea ese suplantador de Dios ni que Cien años de soledad se cuente entre los mundos más herméticos y mejor poblados de la literatura universal, pero no veo por qué la suplantación divina sea, como lo sugiere ambiguamente Vargas Llosa, propia de García Márquez, pues, en mi opinión, vale lo mismo para Faulkner o Balzac o Flaubert o Tolstói o Georges Perec. La mayoría de los novelistas son suplantadores de Dios, o “inventores de realidad” como los llamó Jaime Torres Bodet (a quien no es de muy buen tono citar) antes que José Miguel Oviedo titulara La invención de la realidad (1970) su libro sobre el propio Vargas Llosa. Yoknapatawpha, el París del tío Goriot, el pueblito de Emma Bovary o el edificio que protagoniza La vida, instrucciones de uso, son todas “realidades ficticias”. Me ocurre con Vargas Llosa lo que a Harold Bloom con Bajtín y su teoría dialógica diseñada para Dostoievski: la pertinencia de la tesis no alcanza para aceptarla como propiedad de un solo autor.
Me gusta, en Historia de un deicidio, su empatía con The Road to Xanadu. A Study in the Ways of the Imagination (1927) de John Livingston Lowes, el tratado sobre Coleridge que es uno de los libros de crítica más hermosos que se han escrito y que Vargas Llosa cita a propósito de la irrelevancia de la angustia de las influencias, lo cual abre otro tema. También resultaría muy fecundo investigar la noción de lo imaginario en Historia de un deicidio para rastrear de qué manera el escritor peruano se alejó de Sartre, filósofo bien dispuesto a inventariar los mecanismos de la imaginación.
La descripción y el censo que del universo macondiano se verifica en Historia de un deicidio es exhaustiva, lo mismo que algunas averiguaciones que Vargas Llosa dejó firmemente establecidas. Menciono un par: el uso genial que García Márquez hace de la exageración, capaz por sí sola de aumentar las propiedades del objeto hasta el límite de lo irreal. O la explicación de la accesibilidad de su universo, que es lo que lo hace total, como ocurre en Cervantes, en Kafka, en Dickens. En otros pasajes de la Historia de un deicidio el crítico sale airoso de las situaciones incómodas en que su clásico lo coloca, como la imprudente (o políticamente incorrecta) declaración en que García Márquez dice que lee mucho a Borges pero que no le gusta ni le interesa, lo cual uno pensaría que Vargas Llosa supone falso al pasar al estudio de las mutaciones del narrador en Cien años de soledad. Mediante la estratagema de Melquíades como autor de los pergaminos, el narrador omnisciente, ubicuo, exterior e invisible, la novela se emparenta con Borges, que confesó haberla leído.
Desde Historia de un deicidio había quedado proyectado el puente que une para Vargas Llosa a García Márquez –su contemporáneo capital– con Gustave Flaubert, su guía decimonónico, de la misma forma en que ambos remiten a la Carta de batalla por Tirant lo Blanc (1969, 1991), el ensayo del peruano sobre la gran novela valenciana de caballería.
Con Sartre, el maestro moderno (o el padre a liquidar), se completaría la trinidad en las afinidades electivas de Vargas Llosa y aunque es una asociación perezosa, puede decirse que Historia de un deicidio equivale al Saint Genet, comediante y mártir como La orgía perpetua. Flaubert y “Madame Bovary” (1975) es su respuesta al elefantiásico y vilipendiado mamotreto que el existencialista le dedicó a Flaubert.
La orgía perpetua ofrece, a su vez, una imagen introductoria que convirtió a Vargas Llosa, ante mis ojos, en otro de los personajes legendarios de la literatura latinoamericana. Me refiero al par de soberbias páginas en que se presenta de joven estudiante desvelándose en París hasta terminar de leer Madame Bovary, empresa que repetirá, haciendo hincapié en el suicidio de Emma, cada vez que la infelicidad le exija una amarga pócima curativa. “Emma se mataba para que yo viviera”, dice Vargas Llosa al emprender la visita fetichista y libérrima que hace al mundo que habitan el viejo novelista y la eternamente desdichada y heroica madame Bovary.
En La orgía perpetua, Vargas Llosa afina sus virtudes didácticas renunciando a la hinchazón un tanto sartreana que aquejaba a la Historia de un deicidio, pues escribir sobre un novelista del siglo XIX siempre será menos arriesgado que hacerlo sobre un colega, un amigo y un rival. No por ello Vargas Llosa es menos severo con la moda flaubertiana entonces en boga, la escuela que hizo fortuna con aquella mala lectura de Nathalie Sarraute, quien citando sesgadamente a Flaubert dijo que Madame Bovary no se trataba de nada, que era sólo lenguaje. Vargas Llosa, sin duda, reconoce el derecho, el suyo, el de madame Sarraute o de cualquier otro lector de buscar lo deseado y encontrarlo en las páginas de una novela. Para Vargas Llosa, empero, Madame Bovary es una novela de aventuras cuyo escenario principal es la subjetividad de Emma. Y lo que Flaubert no puede describir con minucia materialista, como el célebre recorrido de la heroína y Léon, en fiacre y por Rouen, es una de las cortesías de lo imaginario.
No soy el primero en advertir, dado que él no lo explicita, que Vargas Llosa escribió La orgía perpetua recurriendo al método de Sainte-Beuve, tal cual éste lo resumió en los últimos años de su vida, proponiendo un interrogatorio en que algunas preguntas bien hechas van revelando lo que al gran crítico (y a Vargas Llosa) les interesa más vivamente: no la novela como una realidad aislada, autosuficiente, sino la manera en que un escritor crea un mundo en calidad de suplantador de Dios, si es que es necesario llamarlo así.
((Véase Belén S. Castañeda, “Mario Vargas Llosa: el novelista como crítico”, en Hispanic Review, 58, 3, verano de 1990, pp. 347-359.))
Esto no quiere decir que en La orgía perpetua se recurra al método de Sainte-Beuve tal cual lo caricaturizó Proust, pues Vargas Llosa ofrece una obra crítica tan contenida y completa que, al tiempo que recoge (en su primera parte) el arte del retrato literario propio del siglo XIX, estudia (como correlato) la textura del lenguaje y la potencia de la imagen en Madame Bovary. La orgía perpetua es –se me ocurre que junto a las Lecciones de literatura rusa de Nabokov– un ejemplo de lo que es la verdadera enseñanza de la literatura.
Debo decir que Historia de un deicidio de Vargas Llosa fue el primer libro de crítica literaria que leí. Era yo adolescente y al espectáculo fabuloso ofrecido por Cien años de soledad le siguió, por ventura, el descubrimiento de ese tratado que ofrecía las claves para descifrar la novela. Aquella doble experiencia, muy en el espíritu de la época (mediados de la década de los años setenta en la ciudad de México), fue tan decisiva que me predispuso para convertirme, más tarde, en crítico literario. Recuerdo lo misterioso que me pareció que una novela, un libro, pudiera armarse a través de “cajas chinas”, concepto que sólo hasta hace unos días, mientras preparaba estas páginas, salió del depósito de mi imaginación y resultó ser la bonita manera en que Vargas Llosa se refiere, palabras más, palabras menos, a la intertextualidad. Ese paquete (Cien años de soledad y García Márquez: Historia de un deicidio) ofrecía una comunidad armoniosa y legítima entre la novela y su lectura, una intimidad entre el arte y la crítica que fue, a la vez, un espejismo y un oasis. ~
– Christopher Domínguez Michael
La tía Julia y el escribidor, una lectura personal
Lo que me cimbró de La tía Julia y el escribidor (1977) la primera vez que la leí –a caballo muy pasado– fue su condición visionaria. Era la segunda mitad de los años noventa y yo trabajaba en una novela que cuenta una sola historia separada en tiempos y espacios muy distantes. Como estaba atorado con la forma, pensé en copiar lo mejor que pudiera las estrategias de Vargas Llosa, cuyos despliegues estructurales me habían deslumbrado en las lecturas dispersas que hice de sus libros –lecturas que no habían incluido La tía Julia– antes de suponer que yo mismo sería escritor. Me senté a leerlo en orden y –me honra reconocerlo– con la plancha a un lado.
El memorable Varguitas –personaje que anilla el relato de La tía Julia y el escribidor– vive una encrucijada, pero es tan joven que apenas lo nota: estudia derecho y no quiere ser abogado; está en Lima y desespera por vivir en París; tiene un trabajo como periodista que utiliza para escribir cuentos; vive con sus abuelos convencido de que ya es un hombre. La novela relata la historia de su salvación a manos de dos almas excéntricas que nadie elegiría como norte: Pedro Camacho, prodigioso autor y director de radionovelas que ya perdió la razón pero nadie lo ha notado –una criatura de marcada filiación cervantina y flaubertiana–, y Julia, la tía política de Varguitas, quince años mayor que él, con quien vive una ardorosa historia de amor. Gracias a la enloquecida seriedad con que el guionista se toma su vocación de autor y a la violencia hacia las convenciones que supone un romance discretamente incestuoso, Varguitas descubre que la resignación no es un valor y que el centro no está en las expectativas de la clase media limeña, sino en el margen desde el que un personaje elige ver el mundo.
Tengo la impresión, pero tendrían que confirmarla los que recuerden algo más de 1977 que el patio de la primaria, de que La tía Julia y el escribidor fue una novela difícil de situar en el momento de su publicación. Todavía hace un par de años un lector profesional y disciplinado, pero demasiado serio para ser considerado inteligente, me repitió para definirla que era un “divertimento”; categoría más bien pedante y esotérica que casi siempre dice más sobre quien la emite que sobre el objeto que la recibe.
Para 1977, Carlos Fuentes había publicado muy recientemente su novela más dura, Terra nostra, y salieron de manera más o menos simultánea Palinuro de México de Del Paso y la póstuma Oppiano Licario, de Lezama; José Donoso estaba preparando la edición de su libro más rabiosamente social: Casa de campo (1978).
Se respiraba todavía en el panorama literario latinoamericano un ambiente de ultramodernidad, sospecho que ya para entonces agarrada con las uñas de los preceptos que la universalizaron: la noción bajtiniana de polifonía, el uso de modelos tomados del nouveau roman, la extenuación neobarroca, la idea (perdón, pero ésa sí risible) de la novela total –yo prefiero el concepto tardío y más razonable propuesto por el propio Vargas Llosa: “novela de sillón”.
Un poco más acá de los respetabilísimos relumbrones que la acompañaron en su lanzamiento en librerías, La tía Julia y el escribidor mostraba otra sensibilidad de lo literario: es la novela ejemplar sobre el cambio cuántico en la percepción regional sobre cómo se narra y qué vale la pena de ser narrado. No es casual –en este sentido– que su epígrafe sea de Salvador Elizondo, ni que el volumen de la literatura continental con el que habría podido dialogar formalmente de manera fluida en ese momento fuera de Manuel Puig –El beso de la mujer araña es de 1976.
Todos los elementos que con el tiempo definirían a las letras hispánicas de la transición entre dos siglos –y que asociamos con escritores cuyo reconocimiento fue posterior al boom– se hallan en La tía Julia y el escribidor. Está la subida al altar de lo literario de géneros sin prestigio –la radionovela y el melodrama cinematográfico. También la venenosa y delicada confusión de identidades entre el narrador del relato y el autor del libro (pienso en la “generación Anagrama”, deslumbrada porque en los años noventa en una novela de Paul Auster un personaje llama por teléfono y pregunta por Paul Auster, y me dan ganas de llorar). Hay la distancia irónica con respecto a la escritura, que desembocó en la transformación de la categoría de “estilo” en una noción flexible: un autor puede tener tantos estilos como libros. La definición de la realidad como un manto preñado irremediablemente de mediatización –el mundo regido por emociones estandarizadas debido al influjo de los medios masivos. La interdependencia de los relatos novelísticos: narraciones que sin ser paralelas sólo significan plenamente por los vasos que las comunican. La indefinición genérica como principio: ¿novela?, ¿memorias?, ¿libro de cuentos desaforados? Todo a la vez, todo el tiempo: una mentira volada y prodigiosa que baja la guardia del lector demasiado informado de la posmodernidad.
Cuando hace unos años me dediqué a saquear a Vargas Llosa libro por libro y en estricto orden de publicación, terminé la relectura de Conversación en La Catedral sintiendo que para 1969 –el año en que nací– ya no se podía exigir nada más de él. En 1963, con La ciudad y los perros, había conseguido un fulgor stendhaliano que le permitía reflejar exteriores completos en la concentrada interioridad de su personaje principal. En 1966 había dictado cátedra balzaciana sobre la realidad del Perú con La casa verde y para el 69 había revolucionado la manera de contar en español con esa novela monumental que es Conversaciónen La Catedral, cuya estructura sigue siendo un misterio. Lo que le faltaba para los años setenta, y es lo que entregó con La tía Julia, era un modelo para el futuro: la novela a partir de la cual pudiéramos ensayar –toda proporción guardada– los que seguíamos. ~
– Álvaro Enrigue
La novela como arte
Existen los destemplados, esos que brincan y bufan ante casi cualquier declaración política de Mario Vargas Llosa. Existimos los destemplados, esos que brincamos y bufamos ante sus aseveraciones literarias. A ellos les perturba la sobriedad de su liberalismo: como desean ser exaltados, encuentran poco romántico, demasiado sensato, su discurso. A nosotros nos hiere su conservadurismo: como imaginamos una literatura más violenta, encontramos endeble, incluso ofensiva, su teoría de la novela. Porque Mario Vargas Llosa es, entre otras cosas, un belicoso defensor de la narrativa más tradicional. En ensayos, entrevistas y manuales ha delineado una poética novelística bastante ordinaria. Contra el “formalismo” ha esgrimido valores decimonónicos: la psicología, la verosimilitud, la elegancia. Para sostener su teoría ha postulado una tesis que, ya por obvia, parece sospechosa: la narrativa debe narrar. (Los destemplados afirmamos que la verosimilitud es baladí, que la novela psicológica es un cadáver, que la narrativa es siempre algo más que narración.)
Ocurre con frecuencia: las obras se desprenden de sus poéticas y las rebasan. Eso sucede en el caso de Vargas Llosa: sus libros están, felizmente, por encima de su teoría novelística. Si sus ideas sobre la narrativa son a veces tópicas, su obra es normalmente extraordinaria. Vargas Llosa es, sin duda, el mejor novelista del boom latinoamericano: el más riguroso, el menos folclórico, el más duradero. Pocos autores pueden presumir tantas novelas relevantes en su bibliografía: La ciudad y los perros, Conversación en La Catedral, La casa verde, La tía Julia y el escribidor, Historia de Mayta, La fiesta del Chivo… Pocos han escrito una novela tan ambiciosa y elocuente como La guerra del fin del mundo, acaso su obra cumbre. ¿Qué es La guerra del fin del mundo? En principio, una novela histórica: el relato minucioso de un levantamiento popular, religioso y apocalíptico, ocurrido en el Brasil de finales del siglo XIX. En segundo lugar, una reinvención de los temas ya típicos del peruano: la política, el mesianismo, las tensiones entre tradición y modernidad. Por último, el brillante ejercicio de todo aquello que el autor no incluye en su teoría: el riesgo verbal, la maestría técnica, el necesario formalismo.
La guerra del fin del mundo es, también, una novela de aventuras. Es mucho lo que ocurre y todo está en movimiento: el ejército que avanza, el pueblo que se alista para la batalla, el tiempo que corre hacia un fin anticipado. Decir esto no supone afirmar que La guerra del fin del mundo sea una novela decimonónica: es, sí, una novela de aventuras pero no a la manera del romanticismo. Aunque su aliento es propio del siglo XIX, su factura es resueltamente moderna: moderna, no contemporánea. Como casi todas las obras de Vargas Llosa, ésta nace del modernism sugerido por Flaubert, descubierto por Joyce y afinado por Woolf y Faulkner. No es una novela de corte clásico ni, menos, una escritura ya roída por el pathos agónico de Tel Quel o Beckett. Es algo intermedio y, cosa rara, atestado de salud. Sobre todo eso: el modernism fue un momento de vigor, un paréntesis entre la decadencia de los clásicos y el autismo de los posmodernos. Fue un instante de confianza: se creyó que la novela –multiplicando las voces, rompiendo el orden temporal, recreando el monólogo interior– podía decir lo real. Vargas Llosa y su generación creyeron, además, que el modernism podía pronunciar, con vehemencia, la excéntrica realidad de América Latina. Incluso en 1981, cuando se publica esta novela, Vargas Llosa aún confía: en la palabra, en el narrador, en la capacidad de la novela para expresar el pasado. No duda –como, digamos, Fernando Vallejo– del relato en tercera persona ni reflexiona, metaliterariamente, sobre la manera en que se escribe la Historia. Sencillamente, narra. Sencillamente, refiere la Historia. Y para nuestra sorpresa, todo se enciende.
También ocurre: el autor se desprende de sus ideas políticas y construye una voz objetiva. Eso sucede en esta novela: aunque Vargas Llosa se bate en el mundo contra el mesianismo populista, no censura en el libro al Consejero ni a la legión que lo sigue con fanatismo. Tampoco celebra a aquellos que, en la novela, apoyan la modernización más básica: separación Estado-Iglesia, matrimonio civil, sistema métrico decimal.
Antes que enjuiciar, describe. Mejor todavía: registra. Si La guerra del fin del mundo es una novela maestra es porque, mientras se arrastra de la primera a la última página, registra innumerables detalles físicos: la peste de los charcos, la quemante temperatura del mediodía, la aspereza del viento en el descampado. Aunque su tema es histórico, todo es presente: un puñado de desharrapados enfrentados a la inclemencia de los elementos. Ningún personaje actúa como si estuviera al tanto de su fama póstuma: se entretienen, todos, sorteando lo más inmediato. Ninguna página refiere algo ya pasado: todo ocurre allí, en ese instante, frente a nuestros ojos. No hay cosa más difícil que escribir lo vivo y minúsculo, y en esta novela todo –incluso lo más pequeño, en especial lo más pequeño– tiene vida. Que se entienda: Vargas Llosa es superior a Gabriel García Márquez y a Carlos Fuentes, sus compañeros de generación. Mientras el colombiano no puede relatar nada sin antes transformarlo en una irritante fábula tropical, el mexicano es demasiado épico como para expresar lo más inmediato. No Vargas Llosa. Que dice sin añadirle un tono artificial al mundo. Que escribe secamente. Que es un lúcido.
Uno no dice que La guerra del fin del mundo esté iluminada por chispazos ocasionales. Uno afirma: la novela está permanentemente encendida. También eso: Vargas Llosa no sólo crea el fuego, es capaz de mantenerlo. Hay un clímax, sí, pero éste se extiende durante las últimas 150 páginas del libro. Páginas extraordinarias, además, todas violencia y drama, deudoras lo mismo de las escenas bélicas de Salambó que de la iconografía escatológica de Pieter Brueghel el Viejo. ¿Cómo mantiene Vargas Llosa la intensidad? Sólo en parte, a través de la anécdota: todo está en movimiento y un enfrentamiento es siempre inminente. Sobre todo, a través de la prosa: seca, uniforme, sin resquicios. La prosa no estalla en adjetivos superfluos –como los del colombiano– ni en aforismos idiosincrásicos –como los del mexicano; opaca e inflexible, teje una cerrada retícula que impide que el fuego se escape. Asombra que ninguna palabra tropiece: todas cierran un poco más el cerco. Extraña lo que se lee: una prosa tupida pero adversaria de la voluptuosidad. Ante el espectáculo verbal, los destemplados descansamos: La guerra del fin delmundo –decimos– es mucho más que una narración. Es casi lo contrario: un argumento a favor de la novela como arte. ~
– Rafael Lemus
La uña del Chivo
Nunca releemos un libro, ya se sabe. Lo leemos “de nuevo”. Leí por primera vez La fiesta del Chivo en Berlín, bajo la impresión de que este drama político tropical no ocurría tan lejos de Alemania y su constante introspección en su pasado totalitario. Lo entendí como una novela política (algo que en los tiempos que corren ya es suficiente mérito). Ahora lo he leído “de nuevo”, en Madrid, siete años siglo adentro. Y en esta lectura nueva no he podido evitar que el drama de Urania regresando a la isla de Santo Domingo me llevara mucho más atrás que hasta mediados del siglo XX y sus miasmas históricos. Nos remonta hasta la Grecia clásica y el pathos de sus tragedias.
Electra, la hija vengativa pidiendo la cabeza de su madre; Ulises, retornando a la isla de Ítaca y a la revancha. Los ajusticiadores que esperan al despiadado reyezuelo de Ciudad Trujillo, desde el principio, en lo que será su final. Ese asesinato, hacia el cual el tirano se precipita, relajando la seguridad que lo protege en el momento más peligroso, casi como si deseara cumplir de una vez lo que no podrá –a pesar de todo su poder– evitar.
No es, sin embargo, ese invencible y consabido hado lo que le otorga a La fiesta del Chivo la audacia de una tragedia contemporánea. Es la presencia en el Chivo y en el mundo que moldeó a su semejanza de aquello que George Steiner, en La muerte de la tragedia, identifica con un “mal absoluto”. Ese tipo de mal ante el cual nuestra imaginación –formada en los moldes morales y jurídicos judeocristianos– vacila y retrocede. Pero ante el cual no retrocedían los antiguos. Un mal sin justicia ni reparación; pero sobre todo sin explicación o razón que lo domeñe, siquiera intelectualmente.
Alguien dirá que el tiranicidio de Trujillo, que libera de él a República Dominicana, sería suficiente justicia. Pero ni el hado ni Vargas Llosa nos sueltan tan fácilmente. La isla, liberada por la venganza, es dirigida después por Balaguer, el presidente títere que el propio Chivo manipulaba. La “inmundicia viviente” (como llamaba el dictador a su senador y siervo, Henry Chirinos) no se retira, se aleja. “Todavía flota algo de esos tiempos por aquí.” Y, sobre todo, los tiburones del Caribe no pueden devolver a los desaparecidos. Los muertos no reciben justicia –lo supieron los antiguos mejor que nosotros. Y los vivos que han muerto un poco con ellos, tampoco.
Urania (cuyo nombre, lo noto en esta nueva lectura, recuerda a “Erinia”) no tiene paz. No halla un desahogo en el regreso a la isla y al odiado padre devastado por la edad, parapléjico, mudo. Destruido, sí, pero no por la justicia y acaso ni siquiera por la culpa (al menos, nada nos lo asegura). Urania, la furia, no encuentra alivio; porque no es alivio ese hielo en su corazón y su vientre que sigue con ella cuando parte.
“Mi único hombre fue Trujillo”, dirá al final. Y no será exacta. Porque no fue el hombre, sino la uña del Chivo (metáforas aparte), lo que metió en la niña inocente, que fue Urania, ese hielo. El mal absoluto que la congeló en una inocencia perpetua.
Esa inocencia radical de su protagonista, a la cual no divide culpa propia o responsabilidad compartida, hace audazmente premoderna a La fiesta del Chivo (y cómo se agradece esa antigüedad en la frivolidad posmoderna). El personaje trágico interroga a un cielo mudo –a un padre mudo– que no puede, y quizás hasta no quiere, explicarle. Ella, aunque hable durante toda la novela, también está muda. Porque la única palabra que podría liberarla no puede pronunciarla: “Perdón.” En cierto paradójico sentido, sólo quienes conocen la culpabilidad pueden perdonar. Urania, la furia inocente, no.
En su magnífico libro de 1961 (el mismo año del asesinato de Trujillo), Steiner razonó que la tragedia, o nuestra sensibilidad para ella, había muerto. El lector moderno, entrenado en idealizar a la justicia, raramente percibe que, en los raros casos cuando ésta llega, ganamos en civilización lo que perdemos en sabiduría. La reparación de lo irreparable, la compensación de lo intolerable, hace humano lo que debiera permanecer inhumano.
No es el mérito menor de esta novela de Vargas Llosa haber logrado que, a comienzos del siglo XXI, ese lector nervioso que somos, ese que va al teatro con el diario de hoy en el bolsillo (Goethe), se vea involuntaria e inadvertidamente enfrentado al hielo de la tragedia. La antigua, la dada por muerta, la absoluta.
En aquella lectura berlinesa de hace siete años lo único que no me gustó fue la integridad vindicativa de Urania, y ciertos diálogos y monólogos, excesivamente explicativos, me parecía. En esta nueva lectura me doy cuenta de cómo fui hábilmente engañado. Desaprensivo y entretenido por la estupenda artesanía de un libro que podemos leer también como un relato político y hasta policíaco, oía, sin escucharlas, las voces del coro. Veía, sin reconocerla, a la Erinia que esconde Urania. No reparé en la uña del Chivo. Leí una novela y era una tragedia.
Podrían decirse muchas cosas más de esta larga novela. Pero con ésa basta para decir que es grande. ~
– Carlos Franz