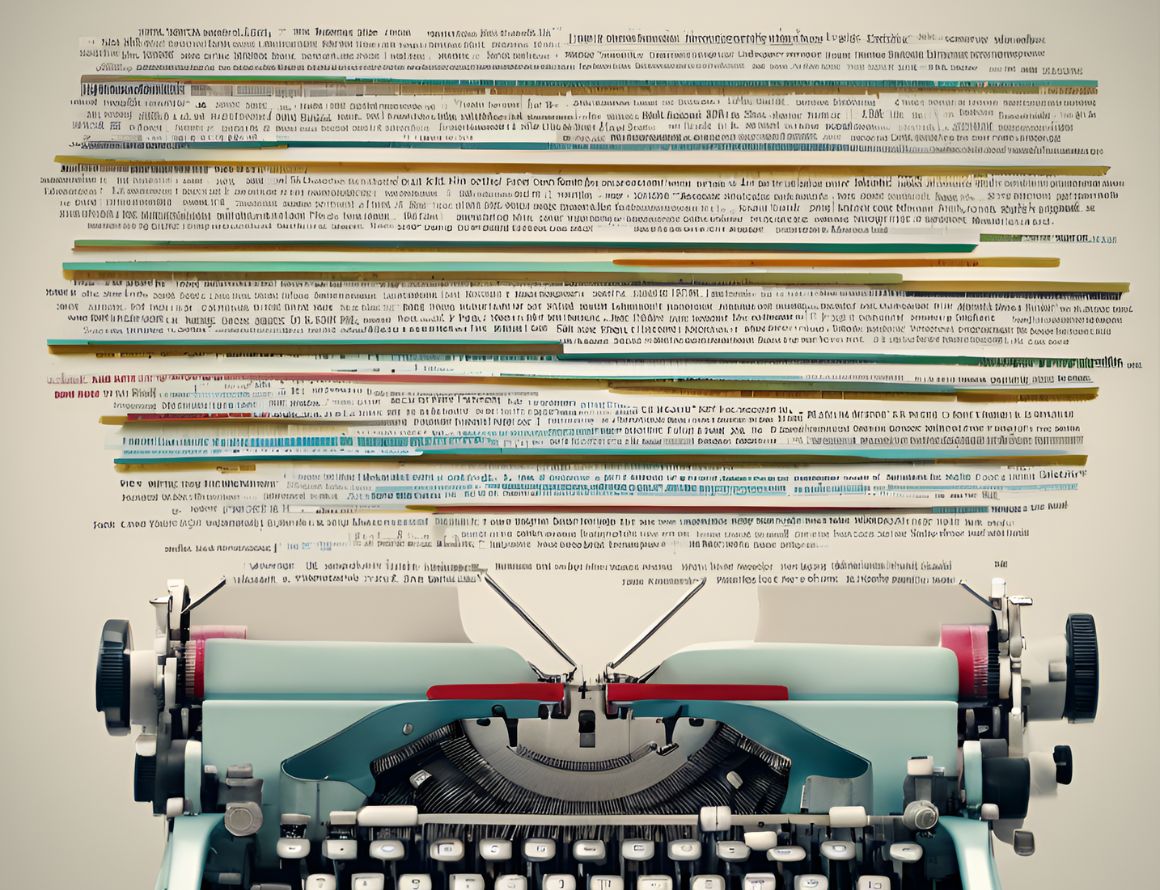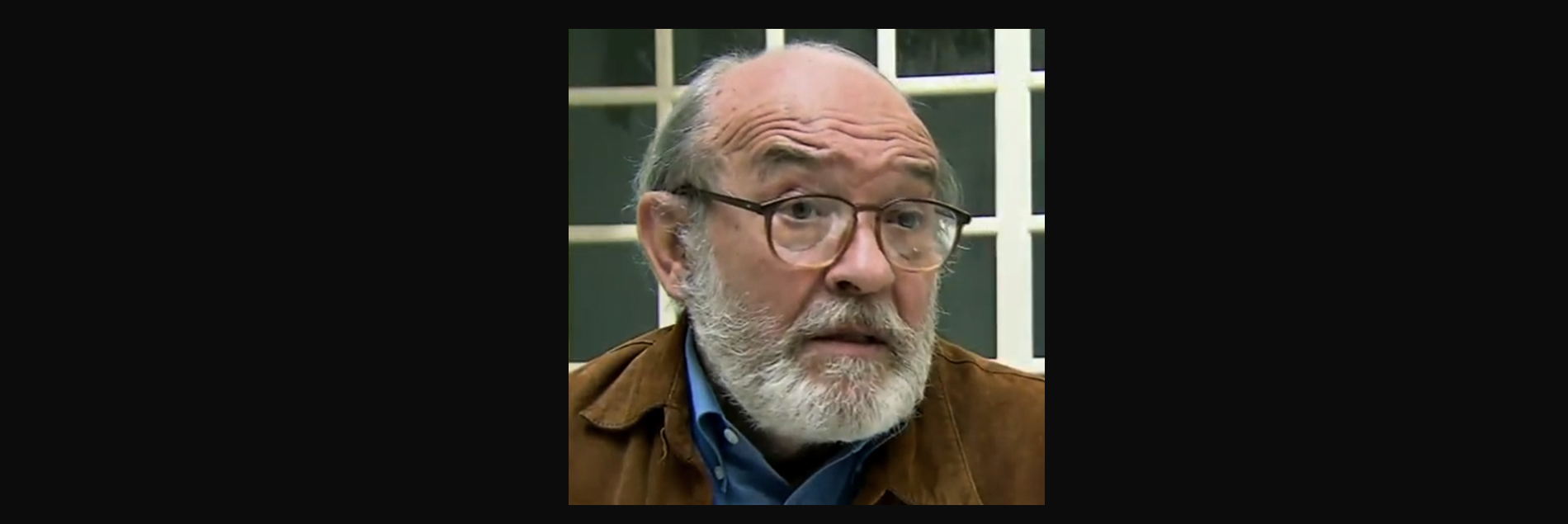Esta es la novena entrega de Palabras latinoamericanas, una serie que busca entender el presente de la región a través de la literatura, y viceversa, a partir de palabras clave.
Hoy ya resulta evidente que la globalización, en su ímpetu por homogenizar cualquier rincón del mundo, es lo opuesto del cosmopolitismo. Mientras que la primera busca imponer un mismo producto sin la menor variación por considerarlo estético y perfecto –del café de especialidad a la democracia liberal y de la canción pop al fin de la historia–, el segundo –desde un elitismo cultural que no oculta– se deleita en la diferencia de cualquier índole, siempre y cuando la considere intelectualmente atractiva, digna de su atención.
Con todo y que son opuestos, sin embargo, ambos viven malos tiempos: la globalización parece llegar a su fin de la mano de políticas proteccionistas de las principales economías, y el cosmopolitismo es rechazado por el populismo contemporáneo, enemigo de cualquier élite, a condición de que no sea la económica. Para una parte de la sensibilidad actual –ignoro si la mayoritaria, pero desde luego la más escandalosa– ambos representan a un mundo que está dejando de ser para convertirse en otro: más plural y, simultánea e imposiblemente, más intolerante.
La globalización y el cosmopolitismo también representaron visiones opuestas en la literatura latinoamericana. La primera –con una incuestionable coherencia– declaró la desaparición de Latinoamérica y de cualquier regionalismo, abogando por un español neutro y por novelas ubicadas en Europa Central o en McDonald’s, según anunciaban, respectivamente, el crack mexicano de manera ceremoniosa y el McOndo chileno, con mucho más humor. Y aunque se siguieron escribiendo novelas ubicadas en una geografía un poco más amplia y en más de una cadena de comida rápida, el hecho es que el estilo uniforme, listo para traducirse gracias a que el original mismo ya parecía una traducción, ganó terreno en la narrativa latinoamericana, obsesionada por deshacerse del adjetivo en lo que respecta al estilo, pero dispuesta a apropiárselo como herramienta de promoción global.
El cosmopolitismo, por su parte, ocupado en búsquedas más bien individuales, se negó por un desinterés legítimo y por una indolencia algo aristocrática a seguir el camino trazado por los tiempos y los grupos editoriales trasnacionales, con lo cual, para sorpresa de sí mismo, se convirtió en un espacio de resistencia estética. Cuando los libros prefabricados en talleres literarios, satisfechos con contar una buena historia, respondieron al mandato del mercado y de unos lectores cuyos deseos cada quien interpreta según su conveniencia, hubo escritores que prefirieron concentrarse en la forma, la vieja forma, abandonada a su suerte como espacio de experimentación y por tanto más libre que nunca. Cuando la fascinación por la violencia de la prensa amarillista llegó a la literatura –que muchísimas veces la aprovechó como argumento de ventas por su actualidad morbosa, en lugar de servir como espacio de reflexión e incluso de lamento–, hubo escritores que buscaron otros ámbitos para huir de esa mezcla de folclor y violencia para crear una mirada latinoamericana de todos los mundos que no se agotan en los aspectos más trillados del mundo latinoamericano.
De esta forma, a lo largo del siglo, varios escritores han desarrollado proyectos coherentes y estimulantes, muchas veces en la prestigiosa discreción de las editoriales independientes y de vez en cuando con el reconocimiento del público y de la crítica –entidades cada vez más difíciles de distinguir–, más a manera de un esporádico baño conceptual que como una verdadera forma de pensar la literatura de manera diferente. Pero ya sea que los vientos soplen a favor o en contra, que se lo vea como un mecanismo liberador de las asfixiantes sociedades virreinales o como un privilegio limitado a las élites culturales del continente, el cosmopolitismo latinoamericano sigue mirando hacia adentro para poder mirar hacia afuera (a su manera). No se trata de una expresión nueva, sino más bien de la convicción renovada –con el legado de los Reyes y los Borges– de que una de las características esenciales del escritor latinoamericano es la libertad de leer a su manera la literatura universal para elegir caprichosamente qué tradiciones se adoptan y sobre qué escribir y hacer así, mediante una visión que no se agota en las costas del Atlántico y del Pacífico, el mundo un poco más amplio.
Seguramente, a fuerza de persistencia y genialidad –dos palabras que suelen excluirse–, César Aira (1949) sea el primer ejemplo que se me viene a la mente, en su caso entendiendo el cosmopolitismo como una recuperación de la vanguardia. Si hay un lector libre en el continente, ese es el argentino, quien decidió leerlo todo para formar un canon propio, que no responde a ninguna consigna más que a la del gusto personal. En él, caben lo mismo escritores latinoamericanos que europeos, y figuras que no tienen nada que ver con su proyecto –como Elena Garro, Jorge Ibargüengoitia y Nellie Campobello, por limitarse a los mexicanos más elogiados en su Diccionario de escritores latinoamericanos– que otras más cercanas de la vanguardia en cualquiera de sus manifestaciones, de Raymond Roussel a Osvaldo Lamborghini. Una vez formado este canon personal, coherente en su arbitrariedad, Aira decidió que no quería parecerse a ningún escritor y que su obra buscaría más bien la recuperación de una literatura pura, la literatura antes de la literatura, sin la distorsión de los géneros, los contextos, el buen gusto y las buenas intenciones que vinieron después.
Aunque la crítica, alentada por él mismo, se ha centrado en la importancia de su procedimiento de escritura –sus más de cien novelitas las ha escrito en un café del porteño barrio de Flores, a mano, garabateando cada día un par de páginas, sin acordarse mucho de lo escrito la víspera–, creo que el rasgo más distintivo de su obra es el ejercicio de despojamiento mediante el que pretende liberar a la literatura de todo lo que no es tal, hasta quedarse con sus libritos de cien páginas, redondos, juguetones y chiquitos como canicas.
Así, las novelitas de Aira no son literatura social y mucho menos comprometida, y tampoco son ejercicios de estilo, ni piezas barrocas ni realismo sucio; se alejan lo mismo del realismo que del fantástico racional del Río de la Plata y abjuran con igual rechazo tanto de la literatura autobiográfica como de la identitaria. En una capa más profunda, su narrativa también rechaza las pautas estéticas que sigue toda novela correcta: la trama es anárquica ‒en caso de que exista‒, la estructura nació demolida, los personajes solo le deben coherencia al absurdo, el lenguaje es engañosamente sencillo y las páginas no llevan a ninguna parte más que a la demolición de cualquier expectativa que hubieran podido crear.
Resulta sencillo decir lo que la narrativa de Aira no es; describir lo que sí es, en cambio, resulta algo más complicado. Su abundante obra podría resumirse en lo que escribiría un escritor que no entiende cómo funciona la realidad y que no tiene la más mínima capacidad de observación ni memoria, por lo que su ansia de asombro e irreverencia resulta invulnerable a la chatura del mundo. Este elogio de la sorpresa y el absurdo, en el que las causas y consecuencias no tienen nada que ver unas con otras, se materializa en lúdicos quiebres de la normalidad que van de las burbujas de champán que en lugar de subir por la copa, bajan, como pasa en El pequeño monje budista (2005)o en Yo era una niña de siete años (2005), hasta el fin del mundo que se desata cuando una horda de zombies ataca Pringles, el pueblo natal del escritor, según se cuenta en La cena (2006).
Resaltar una obra de Aira –por más que tenga mis preferidas, como El pelícano (2020) o El mago (2002), por no mencionar las más obvias– es traicionar su propuesta, que se basa en la dispersión y el desvarío, en la digresión y el sinsentido. A Aira hay que leerlo todo o leerlo arbitrariamente, con descuido o con rigor, como se juega. Si bien es verdad que su obra es tremendamente intelectual, cercana al arte abstracto por su rechazo a la mímesis, la representación y la metáfora, también es verdad que se puede leer con mayor inocencia y libertad, sin tomar en cuenta ningún andamiaje teórico, abandonándose al espontáneo discurrir de sus páginas.
Otro escritor que cada vez se radicaliza más es el mexicano Mario Bellatin (1960), que abandonó la narratividad de la primera parte de su obra, sintetizada en el ya clásico Salón de belleza (1994), para experimentar con otros formatos, más cercanos al de un mecanismo de crear historias, sensaciones e imágenes que a una trama secuencial. Al igual que Aira, Bellatin le otorga una importancia primordial al proceso de escritura, a grado tal que, más que libros, produce notas, posibilidades y disparadores para futuros libros hipotéticos, que, de concretarse, inundarían el mundo con obras de Mario Bellatin, como alguna vez fantaseó el autor cuando echó a andar su proyecto de los cien mil libros.
Muchos de sus títulos publicados en este siglo constituyen un conjunto de fragmentos, a veces de una sola oración o incluso de una sola palabra, que condensan un inmenso poder evocativo siempre a punto de explotar. Podría, por ejemplo, formarse un tríptico con El libro uruguayo de los muertos (2012), Gallinas de madera (2013) y El hombre dinero (2013), libros que parten de excusas distintas –escenas sobre la muerte, un viaje de ácido o un cúmulo de recuerdos que asola al escritor al ver correr a sus perros– para bombardear con imágenes, pensamientos y anécdotas, generalmente enunciadas como reales, pero siempre al borde de lo inverosímil por su extrañeza. Aunque se detecta un tenue hilo conductor, con un tema que se desvanece y vuelve a la manera de un ritornello musical, la pérdida de sentido es deliberada, en aras de la creación de un mundo peculiar, compuesto por centenas de fragmentos autónomos que cobran más y más sentido mediante la acumulación.
Es inevitable que las imágenes de los tres libros se mezclen, y es una manera de hacerles justicia, pues las tres construyen la sensibilidad que sintetiza la literatura de Bellatin. En los tres, la muerte y la enfermedad están presentes, junto con la monstruosidad, la visita a determinados escritores (como Hrabal o Robbe-Grillet), el imaginario japonés y la filosofía sufí, los secretos familiares, los recuerdos inventados, las escenas sórdidas y crueles, el cuerpo como territorio de exploración y raíz de la anomalía. Lo mismo las anécdotas disparatadas y tremendamente imaginativas, como la búsqueda y el encuentro de una Frida Kahlo que vive, la historia del cuidador de ratas de nombre Heráclito, la del misterioso vendedor de zapatillas de ballet o la del fotógrafo ciego que abandona el arte por el narcotráfico. Los fragmentos pierden intencionalmente cualquier dirección y no desembocan en ninguna parte, lo que representa un callejón sin salida con el que se topan las últimas obras de Bellatin. Pero se trata, sin ninguna duda, de un muro que él mismo construyó, a diferencia de otros escritores que prefirieron transitar por sendas más abiertas construidas por otros.
El uruguayo Mario Levrero (1940-2004) es, para mí, el otro nombre clave de la literatura latinoamericana más experimental de un siglo poco proclive a ella. Su principal obra comparte la obsesión por el proceso de Aira y Bellatin, aunque en su caso el proceso sea la negación misma de la escritura o la apología de la postergación. La novela luminosa (2005) está conformada por una especie de prólogo de cuatrocientas cincuenta páginas a la novela de tan solo cien, el “Diario de la beca”, en el que narra en qué consiste su rutina de no escribir la novela por la que le paga la Fundación Guggenheim. Se asiste, así, al hipnótico y aburridísimo ritual cotidiano en el que Levrero abandona la escritura para hacer un trámite siempre urgente, comprar y leer novelas policiacas, descomponer y reparar su arcaica computadora, intentar dormir de noche y vivir de día, meditar sobre sus enfermedades reales e imaginarias, y revitalizar su perezoso sistema digestivo. El resultado es un texto magistral e insoportable en el que nada ocurre, salvo la no escritura, que se alterna con el cobro puntual de la beca.
En un tiempo aplastado por la productividad, La novela luminosa reivindica el ocio y la inutilidad y levanta un monumento verbal al simple hecho de existir sin hacer nada. A pesar de nunca salir de un barrio de Montevideo y, de hecho, de salir rara vez de casa en cientos de páginas, Levrero representa un cosmopolitismo desidioso que no se preocupa por viajar o por leer compulsivamente otras literaturas, sino por explorar otras formas de narrar que huyan de la espectacularidad y que incluso se nieguen a sí mismas. Después de todo, como ya lo había demostrado Josefina Vicens en El libro vacío, el cosmopolitismo se define por buscar otros mundos en este, lo que incluye su refutación o la creación de su propia imposibilidad.
Aira, Bellatin y Levrero tantean las posibilidades de la literatura, clausuran sendas agotadas y abren nuevos caminos, conscientes de que en realidad no hay nada nuevo: la originalidad estriba en encontrar una nueva forma de leer la tradición o de relacionar y rescatar determinadas literaturas agotadas y superadas, para encontrar, entre el polvo y la polilla, el germen de lo nuevo. También, sobre todo los dos primeros, establecen un diálogo con otras artes, en especial con las visuales, en las que encuentran un sustrato intelectual más dinámico, como lo muestran los ensayos de Aira, e incluso recursos que enriquecen su obra, como el juego con fotografías en los textos de Bellatin. Pero quien ha ido más lejos en el cruce de texto e imagen, a grado tal de que se le puede considerar lo mismo una artista visual que escribe o una escritora que monta obras conceptuales, es la mexicana Verónica Gerber Bicecci (1981).
“Escribir una palabra es maquilar un tejido de grafías ambiguas”, se dice en alguna parte de Mudanza (2010), sentencia que contiene las inquietudes de la autora: la desconfianza en las palabras, la concepción de la escritura como una actividad plástica y de la lectura como una decodificación de imágenes, la producción textual vista como una cadena de montaje y, a la vez, como una labor artesanal cuyo resultado es un producto tangible y no una mera abstracción. En el citado Mudanza, su primer libro, Gerber despliega una erudición personalísima a través de siete ensayos que analizan la obra de artistas visuales cuya obsesión por la imagen desembocó en la escritura y de escritores cuya obsesión por la palabra y por su sonido los llevó a centrarse en la imagen, y cuyo punto de encuentro es la destrucción de todo sentido o, lo que es lo mismo, la construcción de uno nuevo. Siguiendo la pauta del escritor cosmopolita, una vez que Gerber inventó su canon personal, creando ella misma a sus precursores, empezó a desarrollar las consecuencias de su propio planteamiento.
En Conjunto vacío (2015), por ejemplo, reconstruye una historia que puede ser autobiográfica, en la que las palabras sirven solo como un material base para traducirla en imágenes y en diagramas de Venn. El ejercicio resulta fascinante, pues puede verse como la transformación de una vida en una abstracción matemática o en la concreción de una imagen, lo que en último término propone que la existencia son los desechos que quedan tras la terrible colisión de las ideas contra los hechos. Alérgica a la repetición, en un libro-objeto posterior, La compañía (2019), Gerber reconstruye –verbo clave en ella– la historia de un pueblo minero abandonado, ligado a la vida de la escritora de terror Amparo Dávila. El ejercicio es una mezcla de fotografía y reescritura, de crónica y arqueología, por el que rondan los fantasmas de la mina agotada y también los de la vanguardia, cuya aparición, en casos como en el de la mexicana, todavía está cargada de significado.
Como lo muestran los escritores citados, entiendo el cosmopolitismo en un sentido amplio, en el que prácticamente cabría cualquier obra cuya influencia y propósito se aparte de los cauces habituales, y en el que prime el diálogo con tradiciones poco visitadas en la literatura latinoamericana de este siglo. Por supuesto, sus exponentes no se limitan a las obras antes comentadas, y tendría que agregarse una abultada lista, con los argentinos Pablo Katchadjian y Sergio Bizzio, la paraguaya María Pía Escobar, la mexicana Laia Jufresa o las chilenas Andrea Jeftanovic y Claudia Apablaza. Pero el cosmopolitismo más clásico –concebido como la capacidad de saltar de una cultura a otra, como quien cambia de barrio en una ciudad construida por sí mismo, y cuyo referente más inmediato sería el extraordinario Sergio Pitol–, sigue vigente, y seguramente su ejemplo más claro sería el de Valeria Luiselli (1983).
En el primer libro de la mexicana se encuentra una clara declaración de intenciones que se irían cumpliendo en su obra posterior. En el exquisito Papeles falsos (2010), Luiselli se encarga de crearse una geografía anárquica, íntima e intelectual. Con un Joseph Brodsky como fugaz excusa que aparece y desaparece, Luiselli divaga, como un peatón curioso, por el cementerio veneciano donde se encuentra la tumba del poeta ruso a la colonia Roma y de un campus estadounidense a los vagos recuerdos de su estancia en Bombay. El viaje, más que un recorrido físico, se convierte en una suma de experiencias que producen reflexiones que se disparan en todas direcciones: el significado de “saudade”, la traducción, la escritura, la cartografía, el nomadismo.
Los libros posteriores de Luiselli pueden verse como la amplia continuación de este recorrido, ya sea en una novela neoyorquina que invoca el espíritu de Gilberto Owen como Los ingrávidos (2011), en la divertida recopilación de citas molares a saber si ciertas o inventadas de Historia de mis dientes (2013) o en los diversos poemas recitados durante un viaje en auto por los desiertos de Estados Unidos en Desierto sonoro (2019), esta última novela escrita en inglés. El viaje, la literatura, los idiomas y la vida comparten, según su obra, la misma esencia, el desplazamiento, y conciben el mundo como un lugar inabarcable en el que no es posible asentarse en un solo lugar –geográfico pero sobre todo cultural–, pero en el que es posible moverse con comodidad por cualquiera.
Pocas veces –quizá solo durante el modernismo– el cosmopolitismo se ha situado en el centro de la literatura latinoamericana, y a decir verdad, suele sentirse más cómodo al margen, casi como una excentricidad. Hoy pasa lo mismo. En un tiempo que privilegia una literatura que favorece el sentirse identificado, y en la que el texto incluso pasa a un segundo plano, sustituido por la autoridad que el propio escritor se arroga para representar y hablar en nombre de una comunidad, el cosmopolitismo parece fuera de lugar. Él no anhela representar a nadie o, lo que es lo mismo, busca la identificación de quien sea, con un espíritu universal de pronto anticuado en el reino de las políticas identitarias. A la vez, reivindica la singularidad, posibilidad cada vez más acechada por la globalización y por el encasillamiento de cualquier persona en un grupo estrictamente acotado. Quiero creer que esta tensión le otorgará nuevos bríos, porque cuando se le arrincona es cuando otorga sus mejores expresiones y también cuando su libertad se vuelve más urgente. ~