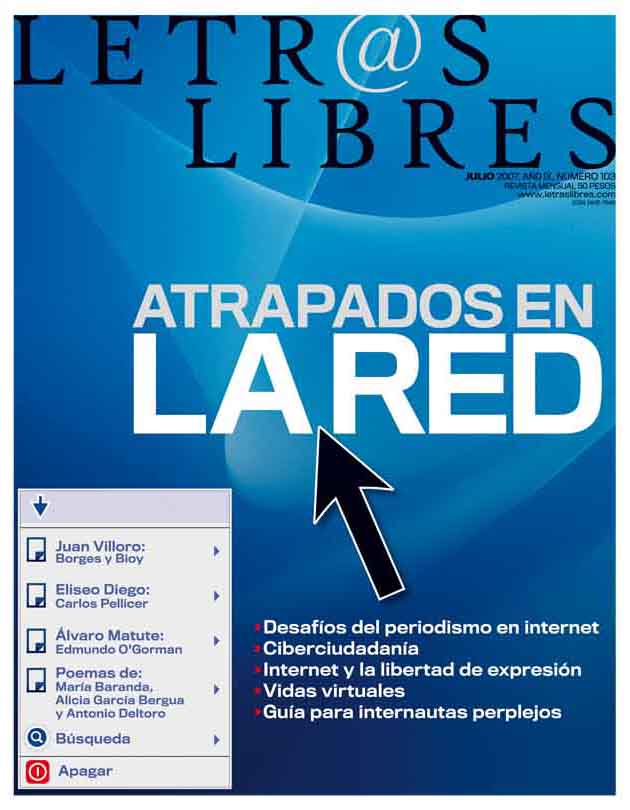Mi madre era pulcra y precisa.
Vivía sin variación de conducta,
sin desaparecer ante nadie
ni tampoco ocupar más espacio
que el de estar bien plantada.
En cada uno de sus bolsos había un bolígrafo
que hacía juego con el color de la piel,
un frasquito de perfume,
un encendedor y una pitillera vacía
aguardando la cajetilla de cigarros.
Y sin embargo
le gustaba arriesgar y sorprender
y el humo de una mesa de cartas
y la vertical ante el mantel
y las bromas
y en la soledad,
el silencio profundo
de las buenas novelas policíacas.
A sus sentidos afinados
hasta lo imperceptible
nada se les escapaba;
a ella le gustaba
estar atenta,
tanto como le desagradaban
la suciedad y el ruido.
Llevaba su frasquito de perfume
como si fuera un secreto;
en los cines, nosotros,
para evadirnos de los malos olores
y concentrarnos en la película,
por debajo se lo pedíamos
como otros hijos a sus madres,
en voz alta, la bolsa de palomitas.
En la casa y el cine era mi madre,
en el colegio, mi profesora;
su aplomo no confundía
el hijo y alumno
y yo pasaba de lo uno a lo otro,
de su intimidad a su intemperie,
sin muchas dificultades,
pero sin raspaduras:
mis compañeros,
a veces, me sentían su hijo
y me veía obligado
a recordarles,
más allá de mi apellido,
mi nombre;
después de tantos golpes
aprendí lo que era mantener
muy bien las diferencias;
a igualarme con ellos
en el colegio,
y en el colegio,
a desvincularme de ella.
En sus clases,
de Geografía e Historia,
nada se movía,
yo incluido,
por miedo a ser su blanco;
en la casa había una atmósfera
más relajada y más tibia. ~