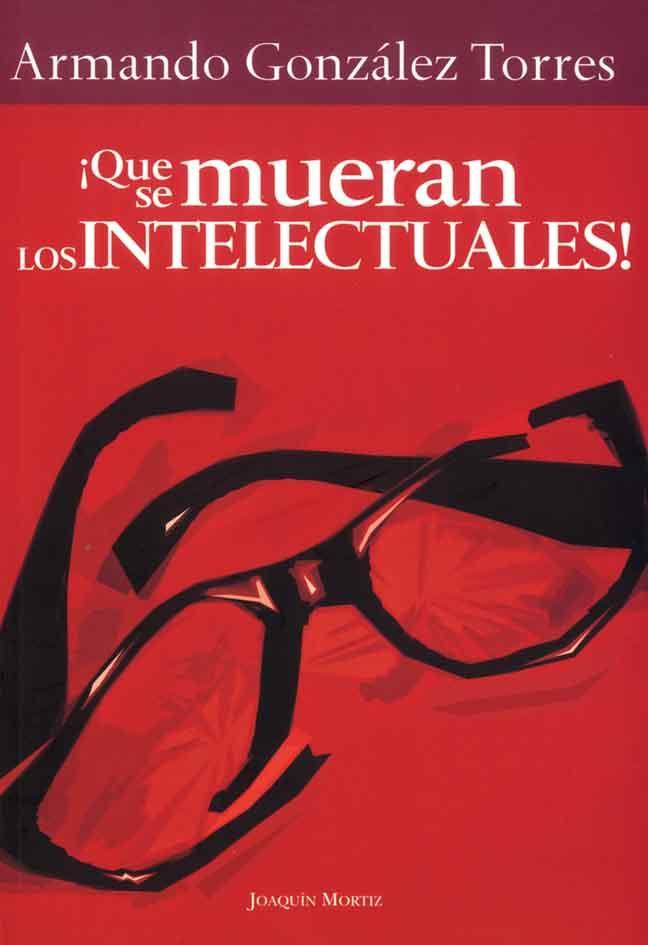Esta es la décima entrega de Palabras latinoamericanas, una serie que busca entender el presente de la región a través de la literatura, y viceversa, a partir de palabras clave.
Si bien la literatura no tiene ninguna función específica, existen literaturas que se trazan explícitamente un objetivo. Tal es el caso de la literatura de la memoria latinoamericana, en especial la referida a las dictaduras militares que se sucedieron a lo largo del subcontinente en las décadas de los setenta y ochenta del siglo pasado. Ante todo, este conjunto de textos –que comprende desde acercamientos periodísticos e informes institucionales hasta poemas, testimonios autobiográficos y trabajos de ficción– se propuso denunciar los hechos atroces cometidos por los militares, con el fin de que no se repitieran por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia. El enfático título del informe Nunca más (1984), publicado en Argentina por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, presidida por el escritor Ernesto Sabato –que pocos años antes tomaba té con el dictador Videla, pero esa es otra historia–, resume el imperativo de esta operación memorística: recordar para condenar, recordar para no repetir, recordar para exigir justicia.
Durante décadas, pareció que la literatura de la memoria había conseguido su objetivo, impulsado ante todo por un sinnúmero de organizaciones civiles y, de mejor o peor gana, por los gobiernos de prácticamente todos los países latinoamericanos, salvo excepciones bochornosas como Perú o México. En casi todos ellos, se llevaron a cabo juicios contra los dictadores y los demás responsables de las desapariciones y las torturas, e incluso llegaron al poder, por medio de elecciones, figuras pertenecientes a una izquierda que muy poco antes las dictaduras habían intentado exterminar. En países tan distintos como Brasil, El Salvador, Chile o Uruguay gobernaron, en normalidad democrática, partidos políticos que hacía pocos años eran guerrillas y presidentes que lo mismo habían pasado por una sala de torturas que intentado tomar el cielo por asalto a través de la revolución armada.
Algunos de estos gobiernos fueron más fieles al ideario de la izquierda ortodoxa de la que provenían y otros se adaptaron oportuna y oportunistamente a los mandatos de la globalización, pero todos ellos, e incluso buena parte de sus rivales de derecha, mantuvieron un consenso elemental, según el cual los crímenes cometidos por las dictaduras eran inaceptables y marcaban un pasaje oscuro de la historia latinoamericana que no debía repetirse. La fórmula para evitarlo no era un misterio, y pasaba por fortalecer la democracia y delimitar estrictamente las funciones del ejército para marginarlo de cualquier participación política, lo que se hizo de manera ejemplar incluso en países con una fuerte tradición castrense, como Argentina o Chile. Por una vez, Latinoamérica había logrado ponerse de acuerdo en algo, tan básico como crucial: los crímenes de Estado son inadmisibles y los militares no deben intervenir en las instituciones de gobierno.
Sin embargo, en algún momento, mientras las instalaciones militares que habían funcionado como campos de concentración se transformaban en lugares de la memoria; mientras se buscaban mecanismos de reparación a las víctimas y se juzgaba a los perpetradores, y mientras se llevaban a cabo toda clase de investigaciones para entender la magnitud, la naturaleza y el mecanismo de los crímenes, algo se empezó a quebrar en alguna parte. Se seguían publicando libros, filmando películas y produciendo canciones sobre la represión y los desaparecidos, lo que daba la impresión de que la sociedad latinoamericana –salvo por un par de nostálgicos reaccionarios, a esas alturas más pintorescos que peligrosos– condenaba unánimemente las dictaduras y que su rechazo se había asentado en el sentido común del imaginario político. Pero ese rechazo no era tan extendido, tan profundo o tan comprometido como habría cabido esperar.
El consenso, si realmente existió, se rompió discreta y al parecer definitivamente en algún momento. Quizá fue cuando la izquierda latinoamericana decidió apoyar al gobierno militar de Venezuela y seguir considerando a Cuba como la única dictadura buena de la historia, o cuando la derecha, ya con su máscara tecnocrática firmemente colocada y leyendo a modo los indicadores que mejor vinieran a cuento, reivindicó los resultados económicos de Pinochet como un paraíso perdido que había que reconstruir a base de privatizaciones y eliminación de impuestos. El resultado es que un sector de la sociedad argentina –incluyendo el libertarismo que arrasó en las elecciones– defiende explícitamente a la pasada dictadura y justifica sus crímenes, el gobierno mexicano de izquierda militariza el país cuando como oposición se había opuesto a ello y, en El Salvador, el presidente Bukele un día se reelige y al siguiente declara un estado de excepción en el que los derechos básicos son suprimidos.
Estos tres ejemplos –a los que podrían agregarse desde el Brasil de Bolsonaro, admirador de sus torturadores, hasta la Nicaragua de Daniel Ortega, con sus encarcelamientos y destierros– hubieran sido impensables hace unos diez años, cuando el autoritarismo y la violencia se veían como una enfermedad y no como un antídoto. Frente a esta realidad, que apenas está empezando y amenaza con marcar una tendencia que no augura nada bueno, la literatura de la memoria aparece como súbitamente derrotada, pues los fantasmas a los que quiso exorcizar para siempre de la vieja casona latinoamericana son invocados de nuevo como salvadores, por más que a estas alturas de la historia no quede ninguna duda respecto de su naturaleza sanguinaria.
Si el propósito fundamental de la literatura de la memoria fue que la realidad que representaba en sus páginas no volviera nunca más, entonces fracasó: ni el pasado genocida se condena con la rotundidad con que se condenaba hace una década ni se construye un futuro en el que los militares y el autoritarismo no tengan cabida. Por si fuera poco, surge otra lectura de ella, involuntaria pero ciertamente presente: toda literatura de la memoria narra, a su pesar, una derrota, la que precedió a la escritura. Por cruel que resulte, la literatura de la memoria cuenta, entre otras muchas cosas, la derrota de la izquierda democrática y de la izquierda armada en todo el continente, así como el surgimiento del orden que surgió tras su aniquilación.
Leída por los libertarios y por los nuevos militaristas –en caso de que lo hicieran–, encontrarían en ella una épica y un preciso manual de instrucciones sobre cómo reprimir cualquier oposición y cualquier forma diferente de interpretar e imaginar el mundo. Es obvio que la historia no se repite de manera idéntica, ni como tragedia ni como comedia, pero es posible que los mismos terrores sí regresen, exactos en su esencia aunque con rostro diferente, como ocurre, por poner uno de los ejemplos más monstruosos, con las desapariciones: ya no se arrojan personas desde aviones al Río de la Plata o al Pacífico guerrerense, pero algunos países, como México o Colombia, se han convertido en una fosa común de cuerpos de desaparecidos, frente a la mirada indolente y despreciativa de los gobiernos de turno, con lo que se confirma que la indiferencia es una de las formas más cobardes del colaboracionismo.
¿Cómo leer, entonces, la literatura de la memoria en este nuevo contexto? ¿Como la certificación de una derrota o como la construcción de una amenaza? ¿Como un conjunto de buenas intenciones que se quedaron en eso, o como un reproche al presente latinoamericano? ¿Como un lamento por la sangre derramada o como una simple reflexión sobre la afición de la historia por la maldad? ¿Como memoria de hechos consumados o como presagio de lo que está por venir? Una literatura que pretendía marcar un punto y aparte en la historia latinoamericana y que daba por hecho que su materia pertenecía al pasado, de pronto, por los peores motivos, cobra una actualidad perturbadora que exige releerla de una forma que el futuro no tan lejano todavía está por definir.
Mientras los significados se actualizan y su importancia se acentúa como una meditación sobre el presente y no sobre el pasado al que ella misma se había confinado, vale la pena apreciar la variedad formal de la literatura de la memoria, a la que quizás habría que ir buscándole un nombre menos optimista. No pocas veces se le calificó de rutinaria en su propuesta, no muy diferente a las anécdotas de un viejo exiliado que tras dos vinos nostálgicos repite siempre lo mismo. Lejos de ese reproche –fundamentado en lo que respecta a los primeros trabajos periodísticos cuyo fin era denunciar los hechos que aún no acababan de ser creídos y a las novelas de los Roncagliolo y los Sacheri que aprovechan la tragedia para crear tramas vendedoras–, la verdad es que la literatura de la memoria se ha preocupado por explorar las posibilidades de lo literario no solo como una herramienta política, sino como un hecho artístico. Tan es así que, respetando sus fronteras y ciñéndose al cuento y la novela –considerar otros géneros excede los alcances de este texto–, es posible apreciar en su desarrollo las búsquedas formales de la narrativa de ficción de lo que llevamos de siglo XXI.
Por ejemplo, 76 (2008), el hermosísimo libro de cuentos del argentino Félix Bruzzone, puede leerse como uno de los pocos ejemplos en que el minimalismo y la autoficción sirven para algo más que para justificarse a sí mismos y seguir la por entonces poética de moda. Los cuentos parecen compartir el mismo narrador en primera persona, un hijo de desaparecidos que coincide en algunos aspectos esenciales con la biografía de Bruzzone, cuyos padres fueron desaparecidos en 1976, cuando él nació. En lugar de impartir un curso de derechos humanos o de inventar tramas de búsquedas y de venganzas, el narrador se limita a contar algunos episodios aparentemente banales pero muy significativos de su vida, como el verano en el que su abuela lo lleva de vacaciones a la playa en compañía de otra abuela y de su respectivo nieto, lo que se cuenta en “En una casa en la playa”. Fuera de algunas historias de adolescentes, en el cuento no pasa gran cosa, salvo el inmenso vacío y la desesperación contenida en la forma como el nieto ve el mundo y la angustia repleta de ternura de las viejas, que se ven obligadas a criar a sus nietos porque el Estado desapareció a sus padres.
El lenguaje cotidiano, la sutileza no exenta de sordidez en lo que se narra, la importancia de lo no dicho y lo insinuado, la proliferación de elipsis y sobrentendidos, el delicado lirismo, las pequeñas epifanías con que culmina cada cuento y la cotidianidad como un símbolo de una gran crisis que ocurre todo el tiempo son los recursos del minimalismo que Bruzzone emplea para retratar una Argentina donde la vida sigue como si nada, como si nunca hubiera habido desaparecidos, que es la misma forma en que el narrador está condenado a seguir con su vida: con una normalidad forzada, simplemente aclarando cuando no queda remedio que él no tiene mamá ni papá.
También en una cotidianidad retórica, acaso aún más radical si se toma en cuenta el medio donde fue originalmente publicado, transcurre el Diario de una princesa montonera (2012), de Mariana Eva Pérez, hija, al igual que Félix Bruzzone, de desaparecidos. Mucho más combativo que los cuentos de Bruzzone, Mariana Eva Pérez, con gran sentido del humor y autocrítica, en un punto intermedio entre el homenaje y la parodia de la acción política, asiste en su diario y en sus días a innumerables marchas y mítines de organizaciones de derechos humanos. Detrás de este activisimo, sin embargo, también yace la tristeza permanente de saberse hija de desaparecidos, cuyo paradero la autora intenta investigar, para lo que recaba testimonios, con la ilusión de poder armar, al fin, una historia que se le sigue resbalando de las manos.
El libro es en realidad una versión del blog donde el diario fue originalmente publicado, todavía sin saberse tal, lo que explica la espontaneidad y frescura de las entradas. Con el cambio de formato, estas no perdieron su humor incisivo ni su capacidad de conmover. Resulta llamativo que el texto haya sobrevivido a su formato y que hoy se lea, en papel, como literatura, mientras los blogs, entonces tan modernos, son ya una antigualla que agoniza en alguno de los rincones más decadentes de la red. El presente en el que el diario fue escrito y publicado –sin la hipocresía del diario íntimo que finge escribirse para sí mismo– pervive en el libro, enfatizando el mensaje de que la memoria es una obra en permanente marcha.
Los hijos de desaparecidos no son los únicos que han indagado, ya en este siglo, sobre las dictaduras militares y, en especial, sobre lo que significa vivir después de ellas, en su negación o su legado, como todavía está por verse. Los chilenos Alejandro Zambra y Nona Fernández, por ejemplo, se interrogaron incisivamente en Formas de volver a casa (2011) y en La dimensión desconocida (2016), respectivamente, sobre lo que significó crecer durante el gobierno de Pinochet, en familias felices y, al menos en apariencia, alejadas de cualquier participación política (ver, en esta misma serie, “Yo”). Sus obras, importantes por cuestionar la responsabilidad civil en las dictaduras militares y por reivindicar la memoria como impulso para superar los hechos traumáticos, representan también una de las mejores facetas de la literatura autobiográfica. Justamente por haber sabido relacionar al individuo con la historia y la sociedad, lograron complejizar y enriquecer el yo, a diferencia de tantos libros autobiográficos que lo celebran en una soberbia trivialidad.
Además de los textos autobiográficos, la novela de ficción, la vieja novela de toda la vida, ha sido un género clave en la construcción y problematización de la memoria. Los ejemplos son innumerables, pero, por centrarnos en los más ambiciosos, podría empezarse por Las cenizas del cóndor (2014), del uruguayo Fernando Butazzoni, una de las pocas novelas totales publicadas en Latinoamérica en este siglo.
El libro gira en torno del robo de un bebé en el marco del Plan Cóndor, mediante el cual las dictaduras sudamericanas colaboraron para torturar, reprimir y desaparecer. La protagonista es Aurora, una muchacha uruguaya que simpatiza con los tupamaros, por lo que tiene que exiliarse en el Chile de Allende y donde la sorprende el golpe de Estado. Huye por los Andes hacia Argentina, embarazada, donde es finalmente capturada, lo que desata varias tramas vertiginosas e hipnóticas, que involucran a una espía rusa en Buenos Aires, un curioso torturador con escrúpulos y un periodista decidido a reconstruir la historia. El ensamblaje astuto de las distintas líneas narrativas, la velocidad y la minuciosidad de la prosa, el trazo de personajes contradictorios e inagotables, el cruce entre historia y vida privada y la habilidad para mantener el suspenso durante ochocientas páginas crean una inmensa novela.
A su desbordante ambición y su calidad, debe sumarse el interés que genera la lectura de Las cenizas del cóndor por mostrar cómo, cuando la historia se precipita hacia un vacío, arrastra con ella innumerables vidas de las formas más crueles. Butazzoni emplea la novela total para dejar claro que las dictaduras latinoamericanas –cohesionadas en el Plan Cóndor– solo se explican desde una visión precisamente total, en la que intervienen desde las más altas tensiones geopolíticas de una época conflictiva hasta los individuos cuyo idealismo se convierte en fanatismo, y viceversa. Por fortuna, no son muchos los periodos de la historia en que confluyen ambos demonios, y mucho menos en una extensión continental, y solo el tiempo dirá si Latinoamérica está entrando ahora en uno de ellos o si, por sensatez o por suerte, sigue sorteándolos.
Por otra parte, desde el surgimiento del nuevo terror latinoamericano, quedó claro que un género tradicionalmente fantástico no tenía por qué desechar la realidad del continente, generosa en sangre, monstruos y oscuridad (ver “Terror” en esta misma serie). Era cuestión de tiempo para que las pesadillas de las dictaduras se incorporaran a este género. En 2019, además de Nuestra parte de noche de Mariana Enriquez, donde la dictadura argentina tiene un papel importante, se publicó Vivir abajo, del peruano Gustavo Faverón Patriau. Libro de texto en el infierno, máquina de producir ficciones y pequeño catálogo del horror, la novela narra los crímenes de las dictaduras latinoamericanas a través de una genealogía de personajes cuya maldad encontró el terreno más fértil para desarrollarse. Faverón Patriau no se detiene en explicaciones contextuales, sino que imagina mil crímenes que convergen en un asesinato en Lima el día de la detención de Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso, quizás la guerrilla más sanguinaria de Latinoamérica, por más que la competencia sea dura.
La novela salta del Paraguay de Stroessner a Buenos Aires y a Santiago, y las escenas de torturas y crímenes se alternan con la educación sentimental de varios jóvenes obsesionados con la literatura y el cine, en lo que puede leerse como una radicalización del mejor Bolaño. A Vivir abajo, como se ha mencionado, no le interesan las explicaciones sociales, sino que quiere llegar más a fondo, a un lugar donde existe un mal puro para el que las disputas políticas y el devenir histórico solo son una excusa para emerger, con las dos máscaras con que suele hacerlo: la del pragmatismo y el idealismo. El lector, por su parte, se pregunta si él también, fascinado por la violencia que reina en esas páginas, no es un personaje más, listo para dejarse seducir por la noche y sus mil demonios. Por más que el autor prefiera la precipitación de personajes y tramas sobre la reflexión explícita, es imposible no relacionar las palabras de sus personajes con la actualidad latinoamericana y el peso de la memoria, como cuando uno de ellos se interroga: “¿Por qué no nos damos cuenta, o hacemos como que no nos damos cuenta, de que un sótano es una tumba y que sobre una tumba no debe levantarse una casa?”.
Una crítica que suele esgrimirse contra la literatura de la memoria es que acaba cayendo en el maniqueísmo. No obstante, son ya varias las novelas que se preocupan por estudiar a los responsables de los crímenes sin retratarlos como unos simples monstruos. El resultado puede ser aún más aterrador, pues no se trata de personas cegadas por la locura, sino que muchas veces los torturadores más inmisericordes son solo trabajadores ejemplarmente meticulosos y responsables, como el médico protagonista de Dos veces junio (2002), del argentino Martín Kohan, que se escandaliza, por la falta ortográfica y no por la pregunta, al leer en un documento oficial “¿A partir de qué edad se puede empesar a torturar a un niño?”.
Por otra parte, y aunque es verdad que son minoría, también existen novelas que abordan el costado delincuencial de algunos grupos guerrilleros, ya sea cuando todavía peleaban en nombre de la revolución o cuando esa excusa se terminó en los tratados de paz. Así lo retrata el guatemalteco Rodrigo Rey Rosa en El material humano (2009), donde empieza una investigación para identificar a los responsables del secuestro de su madre. Lo único que Rey Rosa logra averiguar es que la violencia a la que Guatemala ha sido sometida durante décadas sigue vigente; podrán cambiar los fines y las máscaras, los métodos y el contexto, pero la esencia, salvaje, sigue siendo la misma.
Por último, es necesario mencionar A veces despierto temblando (2022), de la mexicana Ximena Santaolalla, novela coral vertebrada en torno de dos indígenas guatemaltecos que el Estado entrena como kaibiles, es decir, como expertos genocidas. Es imposible saber qué hubiera sido de ellos dos si el ejército guatemalteco no los hubiera reclutado y convertido en militares de élite, pero lo que sí se sabe, dentro de la novela, es que, mediante su propia tortura –parte esencial del adiestramiento–, se convirtieron en dos torturadores, oficio que siguen ejerciendo en su tiempo libre y cuando la guerra ya ha acabado. Santaolalla logra describir humana y despiadadamente a dos victimarios que también son víctimas, por su marginación y por lo que el ejército hizo de ellos, lo que lejos de atenuar la tragedia latinoamericana la muestra todavía más amplia. Destacan de la novela los diferentes registros lingüísticos y los estilos contrastantes, acordes con la capacidad de Santaolalla de analizar el genocidio guatemalteco desde diferentes puntos de vista. Tanto por su voluntad de intentar comprenderlo como por su rigor narrativo y trabajo estilístico, A veces despierto temblando es una de las novelas de la memoria que más se ha atrevido a ver nuestro pasado violento de frente, con las herramientas de la literatura, que en este caso logran recordar y revivir lo que por ningún motivo merece ser olvidado.
Con los ejemplos previos, se ha querido mostrar el empeño de la literatura por no olvidar y analizar nuestras últimas dictaduras –o mejor, nuestras dictaduras más recientes– a través de diferentes formas, dado que la forma es el pensamiento de lo literario. El amplio corpus de obras que abordan esos años negros pretendió construir una memoria textual que permitiera revivir y entender los crímenes atroces que se cometieron para que no volvieran, salvo en forma de cuento o de novela. Pero la literatura se resignifica y sus lecturas cambian y se modifican según las necesidades de cada tiempo. Y todo parece indicar que resulta urgente releer la literatura de la memoria, pero ya no como el testimonio de un pasado atroz, sino como una advertencia de un futuro peligrosamente probable. ~