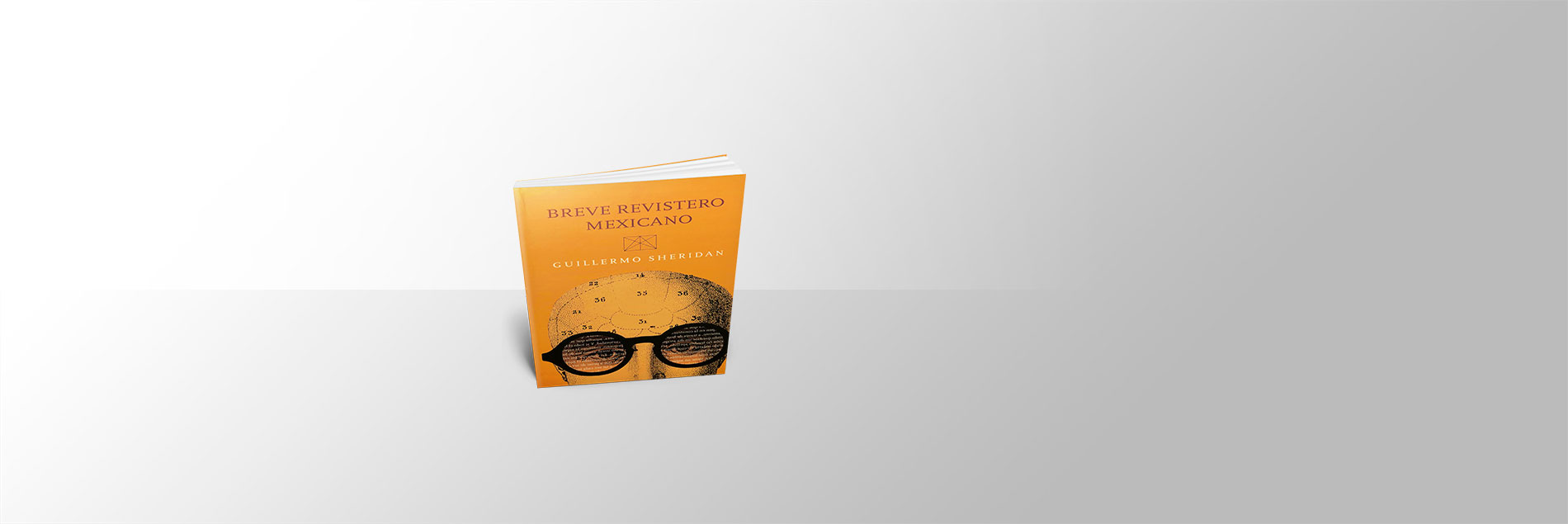Hace cien años murió de tuberculosis el más grande escritor del siglo XX. Un autor a la altura de Dante, Shakespeare y Cervantes por la enorme fuerza y hondura de su imaginación. Leerlo provoca un extraño placer, porque nos causa inquietud y zozobra.
La historia que quiero contar es la de un escritor nacido en Praga en 1883, al que no le importaba otra cosa que escribir. “Cuando se hizo evidente en mi constitución que escribir era la dirección más productiva que podía tomar, todo fluyó hacia allá y dejó sin sentido toda otra habilidad que se dirigiera hacia el disfrute del sexo, de comer, de beber, de la reflexión filosófica y, sobre todo, de la música.”
Un escritor judío que escribió en alemán y que se formó en el centro de un imperio –el austrohúngaro– que se desmoronaba. No le importó gran cosa el derrumbe de ese mundo porque su verdadera vida era interior y su verdadero mundo la literatura. “Estoy hecho de literatura. No soy nada más y no puedo ser nada más.”
En vida fue un escritor desgraciado. Para comprenderlo, dice Walter Benjamin, “hay que partir del sencillo reconocimiento de que fue un fracasado”. Lo poco que publicó en vida no le aportó fama ni premios literarios, tuvo muy pocos lectores. No terminó de escribir ninguna de las tres novelas que emprendió. Se quejaban con él sus editores: con ningún otro autor hemos tenido “el sentimiento de que el destino exterior de sus libros publicados sea objeto de tanta indiferencia como con usted”.
Ese escritor fracasado, que transitó por la vida sin pena ni gloria, al que no le interesaba ningún tipo de reconocimiento, no podía sin embargo dejar de escribir: “estoy constantemente intentando comunicar algo incomunicable”.
Franz Kafka murió en Kierling, Austria, hace cien años. En un alemán perfecto describió un sentimiento de angustia que es universal. En sus textos literarios no aparece nunca la palabra judío, tampoco la palabra Dios. La historia que quiero contar también es la de su amistad con Max Brod, un joven talentoso y brillante, un triunfador precoz que, cuando conoció a Kafka, depuso toda vanidad y toda envidia y se dedicó a trabajar desde entonces en la consagración de su amigo, al que consideraba un santo. Sobre esto escribe J. M. Coetzee: “Kafka fue un artista al que Brod reverenció pero nunca llegó a entender.”
Antes de morir, Kafka pidió a su amigo que incinerara todos sus papeles. Brod afortunadamente lo desobedeció. Virgilio también en su lecho de muerte pidió que se quemara la Eneida. Según Lionel Trilling, “a menudo he pensado en el dilema de Brod y nunca he podido sino concluir que hizo lo correcto al resolverlo como lo hizo”. Brod preservó los papeles inéditos –narraciones, diarios, cartas, aforismos– de su amigo y huyó con ellos a Palestina antes de que llegaran los nazis a Praga.
La historia que quiero contar es la de sus escritos póstumos: quién y cómo los conservaron, cómo fue que comenzaron a aparecer en subastas millonarias en todo el mundo, quién decidió qué publicar y qué censurar, cómo fue que el destino de esos textos terminó en un proceso judicial en Israel que se prolongó durante décadas, cómo fue que en esa larga sucesión de juicios se enfrentaron alemanes (el Archivo de Literatura Alemana de Marbach) y judíos (la Biblioteca Nacional de Jerusalén) y cómo ese largo litigio sacó a la luz antiguas y poderosas vindicaciones nacionales y nacionalistas. ¿De quién era Kafka, de quién sus papeles póstumos? ¿Pertenecía a la cultura alemana en la cual se crio? ¿Sus documentos eran propiedad del Estado de Israel que se formó mucho después de que Kafka hubiera muerto? ¿Eran de Eva Hoffe, la hija de la secretaria de Max Brod? ¿Cómo es que uno de los más grandes legados literarios del siglo XX pasó años sepultado en Tel Aviv en un departamento poblado de ratas y cucarachas? ¿Cómo gran parte de sus papeles terminó en varias cajas de seguridad en Zúrich, Suiza? ¿De quién son hoy esos escritos? ¿Se pueden consultar? ¿Cómo fue posible que escalara a disputa internacional el destino de los papeles del escritor al que menos le importó la propiedad y la pertenencia? ¿Por qué se volvieron centrales para la humanidad los textos de un fracasado autor praguense que solo quería anularse y desaparecer? ¿Cómo es que la angustia, la orfandad, la conciencia de la opresión, se volvieron los símbolos literarios del hombre moderno? Esta es la historia que me propongo contar.
El mejor amigo del mundo
Si existe el cielo de los escritores, comentó José Emilio Pacheco, ahí debe encontrarse Max Brod. Brod nació en Praga un año después de Kafka. Max era un joven lleno de entusiasmo y vitalidad, atributos de los que carecía Franz. Comenzó a escribir y a componer música desde muy temprana edad, con gran éxito. Escribió casi noventa libros, además de sus composiciones. Fue un hombre de una gran generosidad. Tendía a buscar la grandeza en los demás. Fue el primero en reconocer la magnitud de la obra de su joven amigo. Después de escucharlo leer uno de sus cuentos “tuve de inmediato la impresión –escribe Brod– de que quien leía no era un talento corriente sino un genio”. Cuando Kafka le leyó un fragmento de El proceso, Brod escribió en su diario: “Es el más grande autor de nuestro tiempo.” A partir de ese momento Brod lo trató con “veneración fanática”. Ya en su vejez, comentó que su amistad con Kafka “había sido el sostén de toda mi existencia”. Fue él también quien rescató los papeles de Kafka, los editó, tramitó con sus editores su publicación, escribió su primera biografía. “La fama póstuma de Kafka es obra de Brod. Sin Brod no habría Kafka”, escribe Benjamin Balint.
Juntos, Max y Franz, viajaron por Europa, visitaron burdeles, intercambiaron confidencias: una amistad a plenitud. Ya muy avanzada su enfermedad, Kafka pidió a Brod que a su muerte quemara sus papeles. En eso Brod lo traicionó. Inmediatamente después de la muerte de Kafka, Brod fue a su casa y los padres de Franz le permitieron recoger de su cuarto cuadernos, diarios, dibujos, cartas y manuscritos. “Brod –escribe Balint– comprendía que la renuencia de Kafka a publicar su obra no procedía de una intención de mantenerla en secreto, sino de la convicción de su incompletud.” Cuando Franz le pidió a Max que quemara sus papeles, este le contestó que incumpliría sus deseos. Más tarde, Brod justificaría su desobediencia apelando a la posteridad literaria y a los auténticos deseos de Kafka. De haber querido destruir sus papeles, lo habría hecho él mismo. La última amante de Kafka, Dora Diamant, en cambio, sí obedeció sus indicaciones y quemó frente a él varios de sus cuadernos. Dora conservó manuscritos y cartas durante algunos años. En 1933 la Gestapo irrumpió en su casa e incautó esos papeles, de cuyo destino no se sabe nada.
Toda historia tiene su reverso. Hay quien ve a Brod como un traidor que incumplió la voluntad de su amigo. Otros lo acusan de haber moldeado la obra de Kafka bajo un enfoque judío. Brod fue desde muy joven un prominente sionista. ¿Manipuló Brod la obra de Kafka a imagen de su propia identidad judía? Lo cierto es que salvó los manuscritos de Kafka, editó sus tres novelas inacabadas, les buscó editor. Editó: cortó, pegó, unió, dispuso el orden de los capítulos. A Brod le debemos que El proceso termine con la muerte de K. En algunos casos, censuró: eliminó pasajes lascivos de sus diarios, destruyó la correspondencia que tuvo con una amiga llamada Regina. De acuerdo con Balint, “Brod agregó y expurgó, reordenó frases, arregló la puntuación, editó errores lingüísticos, expurgó referencias sexuales de sus diarios”. El papel del editor suele no ser muy bien comprendido. Para Cynthia Ozick “Brod también manipuló cuanto cayó en sus manos”. Según Milan Kundera, Brod traicionó a Kafka “al publicar de modo indiscriminado obras inacabadas y diarios”. Luz y sombra. Héroe editor o villano manipulador.
Tras la muerte de Kafka, Brod resistió cuanto pudo en Praga, viajó a París, trató de irse a una universidad norteamericana. Para ello pidió ayuda a Thomas Mann. En caso de conseguir el trabajo, ofreció Brod, se llevaría consigo los papeles de Kafka. Mann intercedió pero el auxilio llegó tarde: Brod partió finalmente a Palestina. Guardó unos manuscritos en una caja fuerte y otros los confió a un editor, que lo traicionó, los fotocopió y los envío por su cuenta a un banco en Zúrich, Suiza. Brod trabajó durante años en la obra de Kafka. Al morir su gran amigo era un completo desconocido. Tres décadas más tarde Kafka era ya uno de los escritores más leídos del mundo, sus manuscritos (ilegalmente extraídos del archivo de Brod) se cotizaban en cifras millonarias. Los principales archivos del mundo se disputaban la tenencia de sus originales. En el trayecto, Brod perdió su identidad. “A los ojos del mundo –escribió Irving Howe– Brod se ha convertido en una mera figura del mito Kafka, ha perdido toda existencia individual.”
Brod murió en Tel Aviv en diciembre de 1968. Israel terminó por decepcionarlo. Comentó Eva Hoffe: “Albergaba grandes expectativas cuando llegó y menuda bofetada en la cara se llevó.” Al morir Brod heredó papeles, y los documentos inéditos de Kafka, a su secretaria y confidente Esther Hoffe, quien a su vez los legaría a sus hijas, dando pie a uno de los juicios literarios más apasionantes de la historia.
Ante la Ley
El investigador israelí-estadounidense Benjamin Balint (1976) es autor de El último proceso de Kafka. El juicio de un legado literario (Ariel, 2019), extraordinario libro sobre el litigio que durante décadas se entabló sobre los manuscritos de Kafka que estaban en posesión de Max Brod y que este se llevó consigo a Israel. Tres actores había en disputa: Eva Hoffe (hija de la secretaria de Max Brod, en posesión de los papeles), la Biblioteca Nacional de Jerusalén y el Archivo de Literatura Alemana de Marbach. El juicio, además del indispensable componente legal, entrañaba un fuerte componente simbólico. Los alegatos con frecuencia abandonaron el marco jurídico para adentrarse en los espinosos terrenos del nacionalismo y la moral.
Eva Hoffe alegaba que Max Brod le regaló los manuscritos de Kafka a su madre y que ella tenía derecho de hacer con ellos lo que le viniera en gana. La Biblioteca de Jerusalén, por su parte, argumentaba que Kafka era parte de la cultura judía y por lo tanto sus papeles debía custodiarlos el Estado de Israel. El Archivo de Marbach defendía que Kafka escribió su obra en alemán y se nutrió de la cultura alemana y que por lo tanto lo justo era que sus archivos estuvieran resguardados en Alemania.
Sintetizo una rápida cronología del proceso. Kafka murió en 1924. Luego de su fallecimiento, Brod recogió los documentos de su domicilio. Se los llevó con él a su exilio en Israel. Lo acompañaba Esther Hoffe, su fiel secretaria. En 1947 Brod le regala a Hoffe diversos manuscritos de Kafka. En 1968 muere Brod, Esther Hoffe hereda su legado, que incluye los manuscritos originales y dibujos de Kafka. Esther comienza a vender algunos de los textos. Cabe la duda: ¿por qué nunca los vendió en vida de Brod si este se los había regalado? En 1969 el Tribunal de Distrito de Tel Aviv nombra a Esther Hoffe albacea del legado de Brod. Este legado se distribuye en seis cajas de seguridad en un banco de Tel Aviv, en cuatro cajas de seguridad en un banco de Zúrich, y una indeterminada cantidad de documentos en el departamento de Hoffe.
En 1973, el Estado de Israel, preocupado porque Hoffe pudiera vender en el extranjero el legado de Kafka, litigó por su posesión. Al año siguiente, el Tribunal da la razón a Hoffe: “los manuscritos de Kafka nunca habían dejado de formar parte de la herencia literaria de Brod”. Existían, sin embargo, diversos testimonios que indicaban que el deseo de Brod era que su legado, que incluía los papeles de Kafka, encontrara su hogar definitivo en una biblioteca pública de Jerusalén. La juez Kopelman propuso que los papeles de Kafka fueran vendidos al Archivo Marbach y que los beneficios fueran destinados a la Biblioteca Nacional de Jerusalén. Israel declinó la oferta. El juicio se encontraba en un punto muerto. Pero la venta indiscriminada de manuscritos continuó.
En 1987 se vendieron casi quinientas cartas de Kafka a Felice. En 1988, Esther Hoffe puso a subasta en Sotheby’s el manuscrito original de El proceso, el cual se vendió en un millón de dólares, la mayor cantidad de dinero pagado por un manuscrito literario moderno. Israel decidió entonces impugnar la validez del testamento de Brod a favor de Hoffe. El recurso legal sostenía que debía diferenciarse entre los textos que Kafka había regalado a Brod de los que este tomó del escritorio de Kafka tras el fallecimiento de su amigo; estos últimos no debían formar parte del legado que había heredado Brod a Hoffe.
El juicio se reabrió en 2012, cinco años después de la muerte de Esther Hoffe, a los ciento un años de edad. Un tribunal determinó que las herederas de Hoffe debían depositar en custodia el legado que recibieron de su madre, “según se estipulaba en el testamento de Brod”. En vida, Hoffe tenía el derecho a convenir el destino del archivo que tenía en custodia, pero al no haberlo hecho “no tenía derecho a pasar esa decisión a sus hijas”. Como era de esperar, Eva Hoffe, la hija mayor de Esther, apeló ante el Tribunal de Distrito de Tel Aviv. En esta fase del juicio las partes en pugna ya no eran la Biblioteca Nacional de Jerusalén versus las herederas de Hoffe sino, indirectamente, el Estado de Israel versus el Estado alemán representado por el Archivo Marbach. Los alegatos morales fueron imponiéndose sobre los procedimientos legales. Los abogados israelíes señalaban que los documentos debían permanecer en Israel ya que “el mundo de Kafka había sido destruido por los nazis”.
Finalmente, el 29 de junio de 2015, tras dos años y medio de litigio, los jueces del Tribunal de Distrito de Tel Aviv emitieron su veredicto. Determinaron que Eva Hoffe “estaba motivada menos por el cumplimiento de los verdaderos deseos de Brod que por el deseo de extraer beneficios”. Eva Hoffe nuevamente apeló el veredicto. El asunto se turnó al Tribunal Superior de Israel. Este, el 7 de agosto de 2016, emitió, con carácter de inapelable, su veredicto final: el Tribunal apoyaba unánimemente las decisiones de los tribunales inferiores. “Eva Hoffe debía entregar todo el legado de Brod, incluyendo los manuscritos de Kafka, a la Biblioteca Nacional de Israel sin recibir dinero a cambio.” Para Reiner Stach, el mayor biógrafo de Kafka, las señoras Hoffe fueron incapaces de cumplir con su responsabilidad cultural. Aunque quizá, según Stach, los documentos podrían estar mejor resguardados en Alemania, se mostró satisfecho con la promesa de la Biblioteca Nacional de Jerusalén de “digitalizar el material y ponerlo a disposición pública on line”.
Kafka y la cultura alemana
En el largo proceso judicial para determinar el destino de los manuscritos de Kafka que Brod se llevó consigo a Israel contendieron la Biblioteca Nacional de Israel y el Archivo Marbach alemán. No participó, como quizá hubiera sido natural, la República Checa, ya que Kafka nació en Praga.
Franz Kafka fue un escritor judío que escribió en lengua alemana. Estudió en una universidad alemana, se instruyó en jurisprudencia alemana, se empapó en literatura alemana. Durante el juicio los abogados alemanes insistieron en que “Kafka es alemán porque su lengua es alemana y su arte no se puede expresar en ningún idioma excepto el alemán”. Hannah Arendt señaló que su lenguaje “era la prosa en el alemán más puro del siglo”. En noviembre de 1982 se descubrió la biblioteca personal de Kafka, compuesta de 279 libros, que de algún modo milagroso sobrevivió a la barbarie nazi. La biblioteca estaba formada principalmente de clásicos en alemán: las obras de Goethe, Schiller, Schopenhauer y Hebbel. Los libros judíos en cambio eran escasos. Kafka amaba a Goethe por encima de cualquier otro escritor. Con Max Brod realizó una peregrinación de seis días a Weimar para conocer el entorno del autor del Fausto. ¿Bastan estos elementos para considerar a Kafka parte de la cultura alemana? ¿Cuál era el interés de Alemania en hacerse con ese legado?
Antes del surgimiento de la pesadilla nazi, alemanes y judíos vivieron un prolongado periodo de gran acercamiento. En 1862 escribió Moses Hess: “En el organismo de la humanidad no hay dos pueblos que se atraigan y repelan con tanta fuerza como los alemanes y los judíos.” Para Kafka, judíos y alemanes tenían mucho en común: “Son ambiciosos, capaces, diligentes y odiados por los demás; ambos son parias.” En sus textos literarios Kafka no menciona a Alemania y cuando lo hace en sus diarios y cartas, señala Balint, “es con indiferencia”. Según Philip Roth, “Kafka escribió en alemán, pero no había en él nada de alemán. Era, de un modo radical, un ciudadano germanoparlante de Praga y un hijo de judíos praguenses”.
Durante el juicio la discusión entre judíos y alemanes elevó su tono. Los alemanes alegaban: “En Israel no hay una sola edición de las obras completas de Kafka, ni una calle con su nombre.” A lo que los israelíes reviraban: “Los alemanes no tienen un gran historial cuidando las cosas de Kafka. No cuidaron bien de sus hermanas, que murieron en el Holocausto.”
Las tres hermanas de Kafka fueron víctimas de los nazis. Señala Balint: “Elli y Valli fueron deportadas al gueto de Łódź a finales de 1941 y enviadas a las cámaras de gas de Chełmno en septiembre de 1942. Ottla, la menor y la más vivaz de las hermanas de Kafka, fue deportada del gueto de Terezín a Auschwitz, donde fue asesinada en octubre de 1943.” La historia no termina ahí. Milena Jesenská fue asesinada en 1944 en el campo de Ravensbrück, así como Julie Wohryzek (la segunda prometida de Kafka); Siegfried (el tío favorito de Franz) se suicidó antes de que se lo llevaran a Terezín; Yitzchak Lowy, amigo de Kafka, que lo inició en el teatro en ídish, así como cinco de sus amigos de secundaria, murieron a manos de los nazis. Es muy probable que, de no haber muerto de tuberculosis, Kafka hubiera terminado sus días en un campo de concentración, horror superior al que él imaginó en su cuento “En la colonia penitenciaria”.
Kafka escribió en alemán, en el alemán más puro del siglo XX, pero luego de su deceso, señala Balint, “el alemán se convirtió en la lengua de quienes organizaron el asesinato en masa de judíos”.
¿Por qué la obstinación de los alemanes por adquirir y resguardar los manuscritos de Kafka? Luego de la guerra, Alemania estaba dispuesta a superar su pasado. Escribió Kafka sobre “el orgullo que una nación obtiene de una literatura propia”. Para los alemanes los documentos de Kafka tenían un profundo significado simbólico.
A lo largo del proceso judicial para definir el destino de los papeles de Kafka, Alemania intentaba mostrarse cauta, como si reclamar en voz alta sus pretendidos derechos sobre esos documentos “pudiera presagiar –explica Balint– el staccato de botas militares desfilando”.
Llevar de vuelta a Kafka al seno de la cultura alemana –“como guardián de la prosa alemana y como judío que murió antes de ser víctima de los nazis”– sería un acto equivalente a lavar las manchas de su pasado.
Alemania estaba dispuesta a demostrarle al mundo que había dejado atrás la pesadilla nazi y qué mejor forma de hacerlo que colocar en el más alto sitio de su literatura a un “símbolo del pensamiento minoritario y antiautoritario: un judío de Praga”.
Fue en Alemania Oriental donde, tal vez, se mostró la verdadera cara de su actitud: Kafka fue proscrito de los programas de estudio y su nombre fue eliminado del canon cultural.
Kafka y la cultura judía
Para los abogados israelíes el asunto era muy claro: “Kafka, un escritor de literatura judía en una lengua no judía, pertenecía al Estado judío.” Pero el asunto era todo menos claro. Para Eva Hoffe, que conservaba los manuscritos de Kafka, “el intento de representarlo como un autor judío era ridículo. No amaba su condición judía”.
Dos años antes de morir, le ofrecieron a Kafka hacerse cargo de una revista judía, a lo que respondió: “¿Cómo podría yo pensar en algo así, con mi ilimitada ignorancia de las cosas, mi falta de conexión con el pueblo, la ausencia de cualquier suelo firmemente judío bajo mis pies?” Lo cierto es que no hay una sola referencia directa al judaísmo en sus ficciones. Ninguno de sus personajes literarios tiene una identidad étnica discernible. En sus narraciones eludió orígenes y tradiciones e incluso los apellidos.
Para algunos –como Scholem, Steiner y Bloom– Kafka representa la esencia de la judeidad. Mientras que Kafka anotó en su diario: “Los pájaros de la Biblia no anidan en mi presencia.” Y más adelante: “¿Qué tengo en común con los judíos? Apenas tengo nada en común conmigo mismo.” Según Jakob Michalski “se puede celebrar a Kafka en cuanto artista, pero sus logros nada tienen que ver con los judíos ni con el judaísmo, rechazamos la noción de que emana una esencia judía de su obra”. El novelista israelí David Grossman reconoce una gran deuda con Kafka, pero no cree que se pueda adscribir a ninguna tradición en concreto: “Creo que Kafka sería Kafka incluso si hubiera nacido en Estados Unidos, Inglaterra o Australia.” Theodor W. Adorno, en una carta a Walter Benjamin, niega categóricamente que Kafka “pudiera ser considerado como el poeta de la patria judía”.
Desde el mismo año de su muerte, en 1924, Felix Weltsch, amigo de Franz, escribió que “el alma que impulsaba sus escritos era totalmente judía”. Más contundente, si esto resulta posible, es Harold Bloom: “Kafka es a la literatura judía lo que Dante es al catolicismo y John Milton al protestantismo: el arquetipo del escritor.” Scholem leía a Kafka como a un maestro de la exégesis judía: llegó incluso a considerar los textos de Kafka en el mismo estatus de la Sagrada Escritura. Hacia 1974, Scholem en una conferencia llegó a decir que para él había solo tres textos judíos canónicos: la Biblia hebrea, el Zohar y las obras de Kafka. Según la filósofa germana-judía Margarete Susman la obra de Kafka representa “el último estallido de teodicea judía antes de la desintegración de la judeidad europea, el último eslabón en una tradición literaria de lucha contra Dios”. Por todo esto, Mark Gelber consideraba “que sus escritos perdidos deben pertenecer a Israel”.
Por lo menos en una veintena de ciudades del mundo existen calles con el nombre de Franz Kafka, menos en Israel. Sus obras completas no se han publicado en hebreo. A diferencia de Alemania, no existe un centro de estudios dedicados a examinar su obra. La primera conferencia que se ofreció en Israel sobre Kafka fue hasta 1983, patrocinada por la embajada austriaca. A los israelíes la presencia de Kafka les resultaba incómoda.
Israel tenía una relación ambivalente hacia la diáspora. Escribe Benjamin Balint: “El Estado judío reposa sobre un impulso contradictorio: una purga de los atavismos de la diáspora.” Kafka nunca formó parte del canon israelí, ni de su proyecto de resurrección nacionalista. Se le rinde culto a Kafka en Alemania, Francia, Estados Unidos, no en Israel. Abunda Balint: “Pocos críticos literarios israelíes han escrito acerca de Kafka y cuando lo han hecho han tendido a acentuar lo judío en su obra.”
Una explicación a lo anterior se encuentra en el rechazo de los israelíes hacia la cultura alemana, que asociaban con los nazis. Kafka representa la impotencia y la pasividad, valores con los que los judíos de Israel negaban identificarse. “Los grandes temas de Kafka (humillación e impotencia, anomia y alienación, culpa incapacitante y autocondena) fueron precisamente las preocupaciones que las generaciones fundadoras de Israel intentaban superar.”
El Estado de Israel, a través de la Biblioteca Nacional de Jerusalén, litigó con fuerza para obtener la custodia de los originales de Kafka, un autor que falleció mucho antes de que existiera el Estado de Israel. Lo hizo en nombre de su patrimonio cultural y de su religión. Pugnó con todos sus recursos y la Ley (ah, la Ley) le dio la razón.
Kafka se acercó al mundo judío luego de asistir a varias representaciones de teatro en ídish. Se mostró muy entusiasmado con lo que vio. Comenzó a tomar cursos intensivos de hebreo y a estudiar con vehemencia el Talmud. Dedicó más de cien páginas de sus diarios a explorar su experiencia con el teatro ídish. Fantaseaba con Dora Diamant con irse a vivir a Palestina. Ahí abrirían un restaurante. Dora cocinaría y Franz sería el camarero. Pero la tuberculosis les ganó la partida. Los manuscritos y dibujos de Kafka reposan en la Biblioteca Nacional de Jerusalén. Poco antes de morir, Franz Kafka copió en ídish estas líneas en su diario: “Lo que somos, lo somos, pero lo que somos es judíos.”
¿A quién pertenece Kafka?
La respuesta más simple, y que quizá en su simplicidad contenga la verdad, es: a sus lectores. Borges adolescente leyó en Suiza a Kafka en una revista expresionista y esa presencia lo acompañaría toda su vida. Borges firmó la traducción de La metamorfosis y más importante aún: varios de sus mejores cuentos (como “La biblioteca de Babel”) muestran el influjo del escritor praguense. Otro gran lector de Kafka fue Juan José Arreola, que en “El guardagujas” revela su indeleble huella.
Kafka, por sus preocupaciones, es un escritor universal. Apenas aparece la palabra Alemania en sus textos y en su obra literaria no está presente nunca la palabra judío. Se trata de un autor universal. Kafka pertenece a todo el que lo lea. Nuestra es su angustia, su temor ante el poder, la desconfianza ante las estructuras burocráticas, su terror ante las fuerzas totalitarias, nuestra es su desolación ante el silencio de Dios. Kafka somos nosotros ante la Ley que oprime, ante la familia que aplasta, ante todo tipo de poder. Kafka somos sus lectores. ~