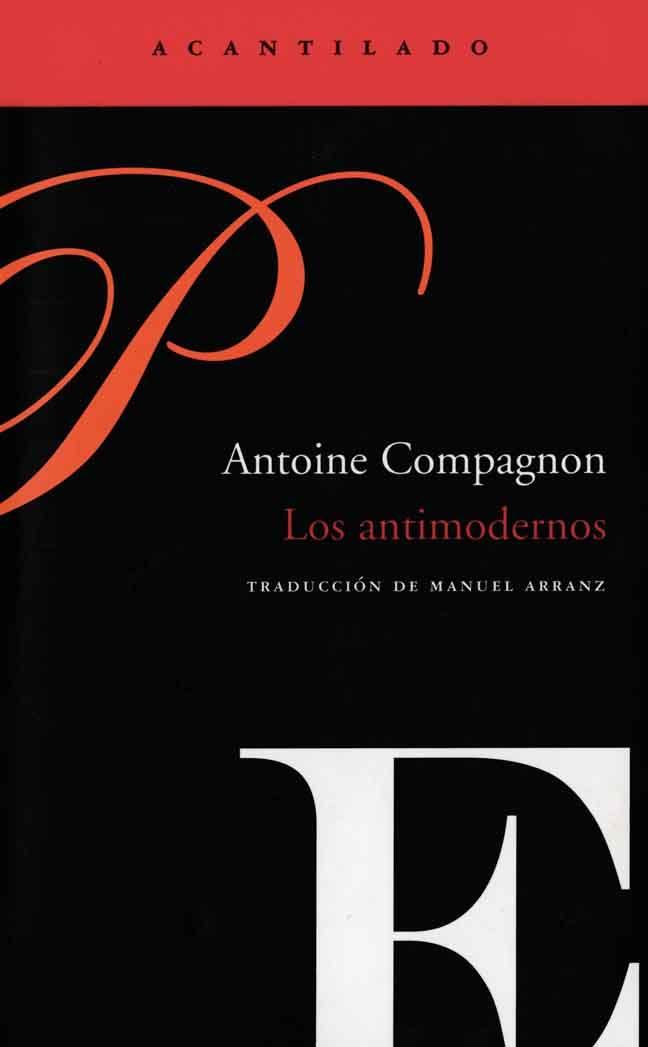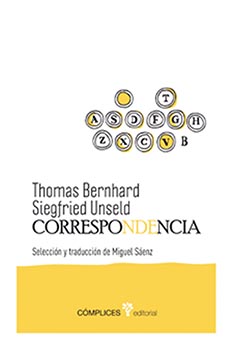La historia de familia narrada por Antoine Compagnon en Los antimodernos se remonta a la Revolución Francesa y al leerla se advierte, otra vez, que el ciclo que da comienzo en 1789 no se termina sino en 1989 y que esa incompletud de la modernidad se debe, en buena medida, a la cólera, al mal humor y el ingenio de aquellos espíritus, a veces impresentables e infaliblemente seductores que el autor, uno de los principales historiadores de la literatura francesa, define como antimodernos.
Los antimodernos, dice Campagnon respaldándose en esa “contra–ilustración” que Marc Fumaroli examinó a través de Chateaubriand y de Joseph De Maistre en Poésie et terreur (2003), no son exactamente ni reaccionarios ni tradicionalistas. Tampoco, por su talante radical e individualista, puede encontrárseles acomodo entre los conservadores. Dice Compagnon: “Frente al tradicionalista que no tiene raíces, el antimoderno no tiene casa, ni mesa, ni cama. A Joseph de Maistre le gustaba recordar las costumbres del conde Strogonof, gran chambelán del zar: no tenía dormitorio en su enorme residencia, ni siquiera cama fija. Se acostaba a la manera de los antiguos rusos, sobre un diván o sobre una pequeña cama de campaña, que hacía colocar en cualquier lugar, según su capricho.”
El señor Conde de Maistre, antiguo francmasón que se convirtió en el más enigmático de los críticos de la Revolución Francesa, es el personaje central de Los antimodernos y Compagnon, como lo hicieran antes que él lectores tan contrastados como Émile Cioran, Isaiah Berlin y George Steiner, encuentra en su obra el negativo de la modernidad. Ese relato alternativo, dice Compagnon, es propio del club de la B, que en la literatura francesa, reúne a Balzac, a Ballanche, a Baudelaire, a Bloy, a Bourget, a Brunètiere, a Barrès, a Bataille, a Barbey d’Aurevilly y a Blanchot, entre los miembros indiscutibles, y a Beyle (Stendhal), a Breton y a Barthes, entre los que a mí me parecen de pertenencia dudosa.
La morfología de la antimodernidad, según Compagnon, puede ser examinada a través de seis figuras: el compromiso con la contrarrevolución, el temple antiilustrado, la enfermedad del pesimismo, la obsesión por el pecado original, el gusto amargo por lo sublime y el uso magistral del elogio que mata, de la vituperación y, no en pocas ocasiones, de la infamia.
“El auténtico contrarrevolucionario ha conocido la embriaguez de la revolución” y por ello De Maistre y Chateaubriand, a diferencia de los tradicionalistas, son antimodernos. Lo que los torna tan seductores es su resignación ante la decadencia: no pueden vivir sino en el escándalo y ese escándalo radica en que dan por perdida su causa y no le conceden ninguna posibilidad de éxito a la Contrarrevolución. Esa resignación le pareció repugnante a Charles
Maurras, el verdadero tradicionalista, quien. como se explica en Los antimodernos, rechazó en Chateaubriand al inconsecuente, a quien ha quedado irremisiblemente infectado por la modernidad. El romanticismo, argumentará Maurras en 1898, es la consecuencia extrema del desbarajuste cósmico causado por la Revolución Francesa.
El discurso de la “contra ilustración” va mucho más allá de la impiedad atribuida por el catolicismo a los filósofos del siglo XXI o de su culto al Progreso, por el cual durante la centuria pasada se pretendió fulminar el legado de la Enciclopedia. Apoyándose en Albert O. Hirschman, Compagnon encuentra en la retórica antiilustrada un ejercicio de la razón, a la prueba y al error, dictaminando que la Revolución empeora lo que trata de remediar, torna vano todo progreso y agrava, por su elevado costo, aquello que mejora. En este punto uno lamenta que Los antimodernos sea, modestamente, una historia de la literatura francesa y de su ala derecha (para decirlo rápidamente) y no un examen secular que interrogara, por ejemplo, a los antimodernos de izquierda. Pienso en la Escuela de Fráncfort: es arduo encontrar –en De Maistre, en Chateaubriand o en Charles Baudelaire– un repudio, tan empecinado en un extremo que colinda con lo fáustico, de la Ilustración como el que emprendieron Adorno y sus colegas.
La palabra pesimismo no aparece consignada en el diccionario de Littré hasta 1872, y no es privativa de los antimodernos. Es la enfermedad del siglo también conocida como desesperación, melancolía, duelo o spleen. Pero es característico de los antimodernos decir, como lo dijera Ferdinand Brunetière, uno de los críticos literarios más estudiados por Compagnon, que el optimismo es una metafísica mientras que el pesimismo es una moral. En esa perspectiva ética coloca Compagnon a los jóvenes antimodernos Georges Bataille o Roger Caillois en la víspera de la derrota francesa de 1940. Ejemplar en su pesimismo, se me ocurre agregar, es el encono trágico con el que Pierre Drieu la Rochelle, antes de suicidarse, da por pérdida una causa –la de la colaboración con el nazismo– que en su caso era notoriamente contrarrevolucionaria, por antimoderna.
La cuarta figura en el ánimo de los antimodernos es la transmisión del pecado original, la impotencia, un tanto veleidosa, ante la caída original del hombre. Esta faceta, reconoce Compagnon, se va borrando en la medida en que es la más visiblemente cristiana, de modo que tras Baudelaire ya casi no aparece aunque subsista la creencia (postulada por De Maistre) de la Revolución Francesa como una prueba dispuesta por la Providencia. Esa huella es más visible, agregaría yo, en los antimodernos de la izquierda, como en el acertijo de Adorno sobre la imposibilidad de escribir poesía después de Auschwitz o, para poner un ejemplo mexicano, en la insistencia de José Revueltas en que todos los hombres eran corresponsables de la caída de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki.
La figura más atractiva remite a Edmond Burke, y no por las Reflexiones sobre la Revolución Francesa de 1790 (tratadas en el capítulo ii de esta edición española), sino por el significado kantiano de lo sublime. Para los antimodernos el Terror es lo sublime y haber sido su víctima es la emoción por antonomasia, el honor que libra al condenado de la humillación ante lo patético. Sólo al creerla perdida, la tradición se vuelve necesidad entrañable, dice Albert Thibadeut en Physiologie de la critique (1930). Sin el terror revolucionario no hay Edad de Oro que soñar: ni el Antiguo Régimen que Talleyrand echaba de menos ni la cristiandad europea que para Novalis y otros románticos estaba probablemente perdida.
La vituperación es, finalmente, la figura de estilo propia del antimoderno. Es la vehemencia del que nunca se equivoca pues profetiza siempre la catástrofe, el veneno verbal que corroe “el estilo natural” de los burgueses. Es el oxímoron y la diástole que se vuelven, en Bloy, en Léon Daudet, en Bernanos, en Céline, formas criminales del exorto ligadas, sin salvación ni excusa, a las matanzas del siglo. Pero esa rabia también es, se dice en Los antimodernos, la de Baudelaire y Flaubert contra la estupidez burguesa, la de los surrealistas contra el utilitarismo o la de Barbey o Villiers de l’Isle Adam contra la prédica del ateo.
Los antimodernos, debe decirse, es una traducción de sólo la primera parte (más la introducción y la conclusión) de Les antimodernes. De Joseph de Maistre a Roland Barthes (Gallimard, 2005). En el original hay una segunda parte de casi trescientas páginas, una galería de retratos que incluyen, entre otros, a Ernest Renan, a Charles Péguy, a Georges Sorel, a Julien Benda y a Julien Gracq y en la cual se profundiza en las relaciones de los antimodernos franceses con una variedad de asuntos entre los que destaca el antisemitismo, que es la marca que infama y aísla a la mayoría de los escritores examinados por Compagnon.
Profesor en la Sorbona y en la Universidad de Columbia, Antoine Compagnon (1950) ha sido un crítico severo del dominio del “demonio de la teoría” sobre la cultura francesa. A su claridad y a su buena prosa debe sumarse la lealtad que le ofrece, como trato permanente, a sus lectores. A lo largo de Los antimodernos y, sobre todo cuando llegan las conclusiones, Compagnon se abstiene de postular una nueva teoría o de pretender que los escritores en quienes encuentra un impresionante aire de familia se conviertan en algo más que en ejemplares de una taxonomía, en materia de una epistemología. Pero es inevitable que en casos como el de Roland Barthes, no en balde muerto precoz y por ello víctima de la búsqueda compulsiva en la papelería que a fuerza abandonó en su escritorio de una profecía ultra-anti-moderna, peligre un poco la empresa entera de Compagnon, pues él sabe que la modernidad es esencialmente antimoderna.
Los antimodernos es una lectura esencial porque interpela el gusto (o el canon) imperante a principios del siglo XXI y que se fue, al menos en lo que concierne a la literatura francesa, configurando de una manera que hace cincuenta años habría parecido dudosa: se impusieron, dice Compagnon, Chateaubriand sobre Lamartine, Baudelaire sobre Hugo, Proust sobre Anatole France, Julien Gracq sobre el Nouveau Roman… Todavía en 1968 habría sido improbable vaticinar que una reliquia como Paul Morand, escribiendo su Journal inutile, fuera a tener una voz más resonante que los telquelianos o los maoístas. Ese triunfo de la Con-
trarrevolución, diría Compagnon, llama a la reescritura de una historia literaria donde los viejos liberales y los antiguos reaccionarios quedarán dispuestos, en el tablero, de otra manera. Los antimodernos se adueñaron de la posteridad y, como decía Joseph de Maistre del gran chambelán, se han echado a roncar donde les da la gana, sacando su bolsa de dormir en cualquier lugar de la casa. No sabemos si somos nosotros los que les cuidamos el sueño o si ellos nos lo cuidan a nosotros. ~
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.