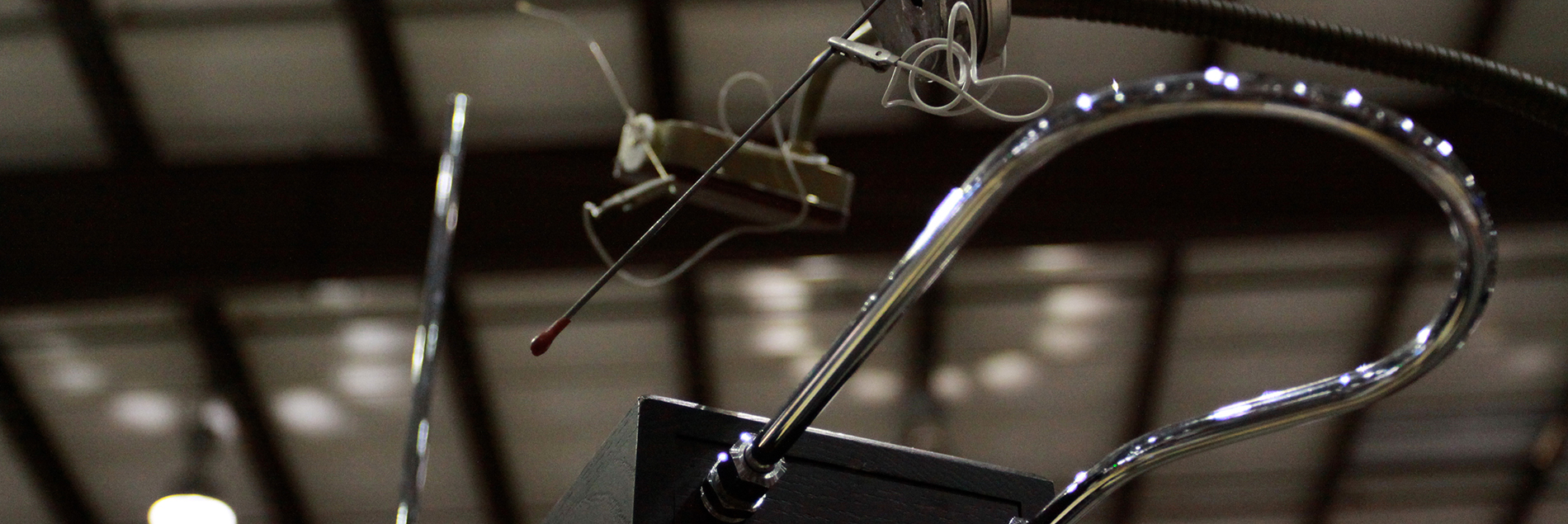1.
Sobre la nieve, la muerte del explorador es un descubrimiento por hacer. Morir en el desierto o en el mar es perderle el rastro al desaparecido; el calor, la humedad, las fauces vigilantes del tiempo consumen la evidencia. Bajo cero, el muerto nunca acaba de ausentarse. Oculto por sucesivas capas de hielo, el cuerpo espera que algún extraviado tropiece con él.
El capitán inglés Robert Falcon Scott y dos de sus compañeros –perfectamente preservados, arrebujados en sus bolsas de dormir y con la ración mortal de pastillas de opio intacta– tuvieron que esperar más de seis meses para ser descubiertos. Los tres expedicionarios, impedidos por el deterioro físico y una tormenta descomunal, cayeron a once millas de un depósito de comida y combustible que probablemente los habría salvado.
2.
El explorador, esa especie casi extinta que hizo las veces de Adán donde faltaban nombres y certezas, es el anverso del pionero. Este último está siempre llegando; el primero, en cambio, por más lejos que se encuentre, no suelta el hilo que lo ata al punto de partida. Si los pioneros buscan páramos remotos donde fundar variantes de una metrópoli imaginaria, el explorador se apresura a grabar su impronta e intenta regresar con vida. Digo que se apresura porque la exploración es una carrera de velocidad con vallas. No puede permitirse morosidades ni devaneos que amenacen la vuelta. Los osados se preparan con el mismo celo que los profesionales de la fracción de segundo; estudian y se equipan para ahuyentar la desgracia, porque al igual que en las pistas, en la geografía gana el que llega primero.
Siglos de acometidas contra los puntos negros del mapamundi fueron agotando las opciones; para principios del siglo XX, quedaba aún el Polo Sur. Extremo del extremo, la competencia era sólo por el derecho de clamar “llegué antes que nadie”. Dos expediciones entraron al Círculo Polar Antártico en 1911, con miras a recibir el año nuevo en el punto exacto donde levantar la mirada es sondear las profundidades del cosmos. A los cuarenta y tres años de edad, Robert Scott, junto con cuatro compañeros, salieron a la zaga del grupo comandado por el noruego Roald Amundsen. El 18 de enero de 1912, los cinco ingleses llegaron a lo que calcularon como el extremo austral del planeta. Amundsen los había derrotado por varias semanas. Ese día, Scott, fiel a los empeños del explorador, apunta en su diario: “Well, we have turned our back on the goal of our ambition and must face our 800 miles of solid dragging –and goodbye to most of the daydreams.” [“Pues bien, le hemos dado la espalda al objetivo de nuestras ambiciones y tenemos que enfrentar nuestras 800 millas de arrastre incesante –y adiós a la mayoría de nuestras ilusiones.”]
3.
El último cuaderno del capitán es, por insistente, desgarrador: en él, Scott se enfrenta a la muerte por entregas. Cada anotación supera en pesimismo a la anterior. El 17 de febrero muere el primero, un oficial de apellido Evans. Después de un accidente aparentemente inocuo, su salud se resquebrajó hasta el delirio y, pasada la medianoche, expiró. Días más tarde comienza a escasear el combustible. A mitad de marzo, el líder de la expedición no puede engañarse más; a pesar de que no dejarían de moverse, su empresa se había convertido en una de pedagogía: enseñarían el modo en el que se hace frente a la muerte en la nieve. Las cartas que redacta van dirigidas a su viuda y a sus deudos; más que un testamento, el diario es el soliloquio del explorador ya fallecido.
“A trechos tirita un sol anémico/ […] Abajo, entre los hoyos, se arrastra un rebaño de hombres” (Octavio Paz). El rebaño son cuatro sombras que sacan de sus bolsillos las pastillas de opio; antes que perder el decoro y la compostura, para ellos estará el estoico gesto del que traga una dosis suficiente de ausencia. El segundo en morir es Oates, apodado Titus. Ambas manos vueltas ganchos inservibles, y una pierna llena de sangre congelada lo convirtieron en un bulto. La mañana del 16 de marzo, muy temprano, les dice a sus compañeros, “I am just going outside and may be some time.” [“Salgo aquí afuera, a lo mejor me tardo.”] De él hallaron, medio año después, sólo la bolsa de dormir.
El gesto de Titus, apellidado Oates, rebasa la gallarda estampa de quien se sacrifica por el bienestar ajeno; señala el camino hacia la soledad del que sabe que lo único que queda por encontrar es una muerte inconclusa. Insisto, la desaparición del explorador no es tal cuando la temporada de nieve es todo el año. El personaje se esconde, oculta el cuerpo. No se extravía, se separa. Y así, al trazar una ruta nueva por el terreno explorado, insufla vida a una profesión que desaparece por falta de espacio.
4.
Innumerables son los que ahora pierden la orientación y quedan varados entre la extrañeza de los espacios ya conocidos. Postales, guías turísticas, fotografía profesional e imágenes satelitales inducen los ojos al engaño: salir a la naturaleza es un fenómeno de déjà vu. Los exploradores hicieron su trabajo, las tropas de pioneros el suyo: no hay paisaje sin retrato, ni ecosistema sin inquilinos. Tanta confianza en los atlas de carreteras –“el GPS no miente”– obliga a los actuales visitantes a buscar en el entorno las etiquetas y las coordenadas en tinta azul de las páginas impresas. La tragedia se agazapa en las discrepancias entre la página y el mundo, en la mala lectura.
Los paisajes nevados son un laberinto sin paredes. Las ráfagas heladas hacen las veces de recodos ciegos y muros insalvables. Sin hilo de Ariadna ni mendrugos de pan, cada paso es una inscripción en el relato aún no decidido: la salvación narrada en un yo fatigado, o el pesaroso recuento de la tercera persona. Ni exploradores ni pioneros, estos visitantes esperan la salvación detrás de la siguiente loma, al final del arroyo. No cesan de añorar el rescate. No buscan la muerte aplazada porque su desgracia sí es un accidente y un extravío. El que sobrevive es un aferrado, y como tal se le celebra.
5.
El diario del explorador encierra, como dijera García Ponce acerca de la novela, “la voz de lo imposible”. Más allá del círculo polar, las manos luchan tanto por arrastrar el trineo como por registrar los detalles de un mundo apenas conocido.
Robert Scott sabía cuántas millas los separaban del depósito que les daría un respiro. Un par de noches antes de su último registro, toma la decisión de que uno de los tres se lance en solitario por comida y combustible. En la mañana lo sorprende una tormenta que no cesará hasta el final del diario; la nieve, de a poco, los cubre y los sepulta. Lo único que queda por hacer es escribir la canción que arrulla al cuerpo helado.
Antes de abandonar por completo el cuaderno, el 29 de marzo de 1912, el capitán Scott escribe: “It seems a pity but I do not think I can write more.” [“Es una pena pero no creo que vaya a escribir más.”] ~
(ciudad de México, 1980) es ensayista y traductor.