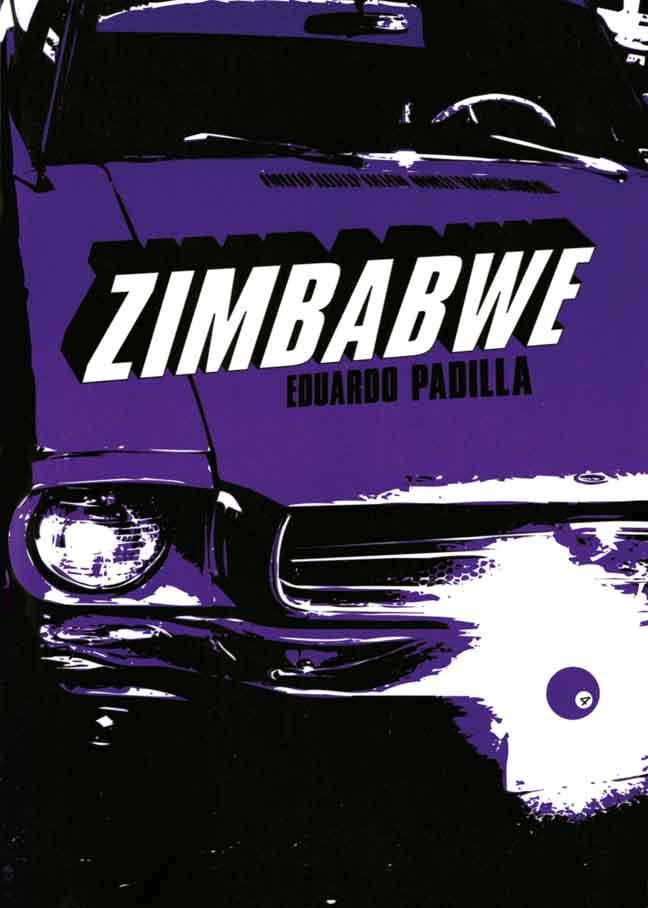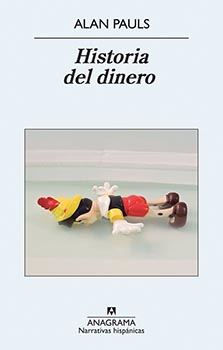El billar de Lucrecia ha puesto en las mesas de novedades una serie de poéticas raras, desacostumbradas en el panorama casero. Libros de poetas con bastante trayectoria, desde el barriobajero Washington Cucurto, hasta la tanaticoerótica Damaris Calderón, pasando por el culto y esquizofrénico Germán Carrasco, esta aventura editorial ha recalado en su más reciente entrega en un puerto que (confesémoslo) muchos de nosotros ni siquiera teníamos registrado en el radar: Eduardo Padilla, nacido canadiense y radicado en México, quien en este consistente primer título presenta una poesía esquiva pero no imposible, aleatoria pero no mecánica, arriesgada pero no vacía.
Aunque lo primero es una impresión: el libro no suena a español, parece haber sido escrito en un inglés, digamos, apenas traducido (“Necesitamos más gente como usted ¿sabe?”, podríamos imaginarlo en el guión de cualquier film policiaco serie b). La dicción del libro tiene una cualidad telegráfica, una ambigüedad gangsteril, una dureza que a altas temperaturas se vuelve inesperadamente maleable. O quizá el lector no debería esperar un uso literario del idioma en este libro.
Constructo postnarrativo que acierta cada uno de sus tiros al aire, Zimbabwe cuestiona una frágil realidad a la que nunca hay que darle la espalda (“He visto castillos de naipes/ estructuralmente más sólidos”), levantando, a partir de un zapping involuntario, un trance nirvánico de la conciencia sin amarras. La percepción del poeta maximiza los pormenores (“el diablo está en los detalles”) y minimiza las estructuras para desplazarse errático, anárquico, entre la pedacería de su paisaje interior por métodos aleatorios, generadores de la entropía en que ciertas poéticas recientes parecen aposentarse: subordinación de frases, encadenamiento precario de imágenes, ideas y alucinaciones –el pensamiento viajando sobre su propia trayectoria irregular, irrecuperable, de escape– que terminan siendo ajenas a la propia inteligencia que las enuncia, relatos de una versión intermitente, metamórfica, digresiva de la realidad. “Supongo que eso explica, en parte, por qué aquí nadie/ nunca/ se atreve a andar en línea recta.”
Padilla arma el plano de sus referencias sobre el estrato de la cultura más popular, las frases hechas y el lenguaje de las ciencias exactas. Algunos ejemplos: A) el poema “Caribdis antes de la calvicie”: test donde el espectador intenta descubrir al culpable de un acto completamente banal que se va tornando metafísico, mitológico, enrarecido, afín a la entropía de sus propias reglas; ninguna interpretación sobrevive al poema, ni se sostiene más allá de la lectura. B) “W.D. es filmado en Churubusco peleando hasta la muerte contra la Hidra de Hiroshima”: guión de ciencia ficción con tintes apocalípticos y autobiográficos imposible de filmar; texto impermeable a veces a su propio tema. C) “Ping pong para jugar solitario”: ensayo de talante ajedrecístico que deviene reflexión metafísica sobre la distancia mínima e inconmensurable que existe entre Rey y Reina y/o el sexo de un piojo. “Ni el objeto ni la acción son aquí nada (algo) más allá de sí mismos”, dice el poeta, dudando siempre de su materia verbal, del prestigio automático de lo pretendidamente poético, dirigiéndose al respetable para expresar sus reservas: “Ustedes desean amplificación y resonancia./ De acuerdo,/ se entiende./ Pero dudo del potencial de esta ave”. Del potencial de las palabras, o de la propia percepción.
Todo es provisional, todo está a punto de ser sustituido. En estos poemas, sin embargo, la digresión encuentra en la página una forma misteriosa de resolución, una forma de orden no tan común como la lógica, otra forma de comprensión menos corriente que una relación causa-efecto.
Después de tanto llevar y traer las vanguardias, esgrimirlas como arma de ataque y defensa, parece que sólo resta una cosa: reconocer que no estamos seguros si las escrituras que continúan su línea o la driblan lo hacen por arrojo creativo o por pura y simple inconsciencia. El caso es que cada vez todo resulta más neblinoso, más crí(p)tico, cada nueva premisa se descubre falsa, cada presupuesto resulta caduco al instante y se tambalea. La fragmentación da paso a la atomización. Luego aparece un poeta que rearma todo según su instinto, sin buscar un dibujo en el rompecabezas. Mundo extravagante, esquizoide, collage de sí mismo, palimpsesto errático, quizá igual –no es descabellado pensarlo– que era al principio.
Todo comienza en sus epígrafes elusivos, un poco fuera de lugar pero coherentes con el edificio al que sirven de mascarón de proa, de pistas para despistar: Gombrowicz (en lo general) y Williams (en lo particular), queriendo describir no un rastro, sino las excusas que el poeta encontró para justificar su viaje a la descomposición, ese territorio donde la poesía de Padilla retoza a sus anchas. En el ensayo-poema que cierra el libro, Antonio Ortuño (otro empírico del caos y lo raro, pariente cercano de Padilla) menciona que los cartógrafos romanos, al referirse a territorios ignotos (África entre ellos), argumentaban sus miedos en la siguiente precautoria: “Aquí hay leones”, como una forma de desalentar la exploración de lugares tabú: esa clase de territorios caníbales, regiones del instinto y la aventura verbal donde “Somos libres y disparamos a discreción contra las letras” (es decir: contra los leones) y donde actuar sólo conforme a certidumbres resulta, por lo menos, vulgar. ~