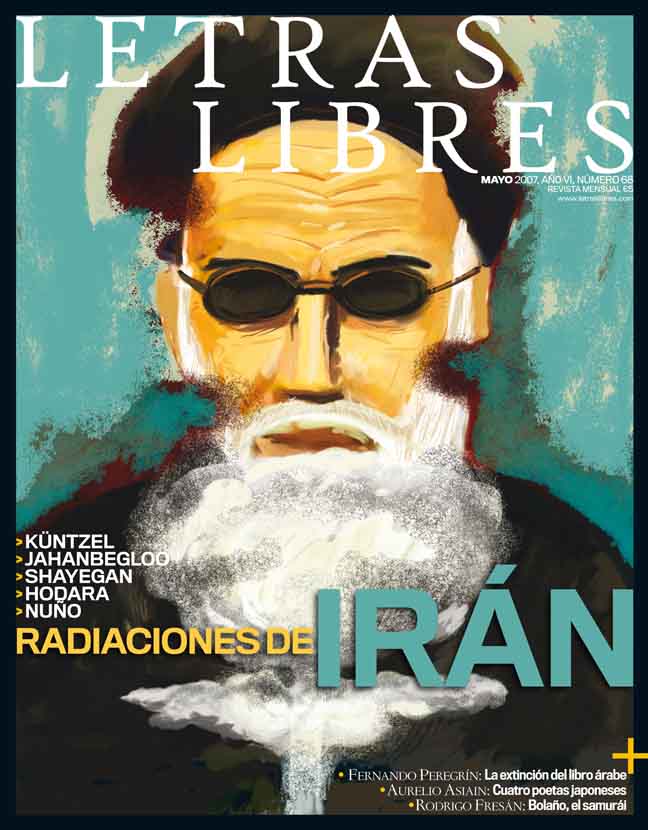La reciente “exhortación apostólica” de Joseph Ratzinger (máxima autoridad de la Iglesia Católica de Roma), por la que se emplaza a sus fieles a intervenir con firmeza aún mayor en el debate público, ha suscitado reacciones de incomodidad y desencanto en los sectores progresistas de nuestro país. Resulta comprensible: habituados al tono beligerante y furibundo de los obispos españoles y otros defensores menos acreditados de los valores tradicionales de la fe católica, la idea de una nueva intensificación de sus intervenciones no puede ser tranquilizadora. En realidad, tanto el desmayo y el hastío de los liberales laicos como el redoble de tambores en las filas de la ortodoxia son igual de sintomáticas: revelan nuestra falta de talante liberal y las precarias condiciones en que se desenvuelve entre nosotros el debate público. En una cultura democrática asentada, la invitación al activismo de una minoría ha de verse como un paso enormemente positivo, como una contribución al enriquecimiento de la sociedad y a la pacífica confrontación de los valores y de las propuestas referidas a la convivencia. Ciertamente, ni la tradición de la Iglesia Católica ni los términos del nuevo documento vaticano parecen apuntar a este modelo: pero la integración de la Iglesia de Roma en un debate liberal y honesto no se logrará nunca si quienes no compartimos sus premisas nos enconamos en reacciones defensivas y no desplegamos con firmeza nuestras propias reglas de respeto a la opinión ajena. A Joseph Ratzinger se le atribuyen con rara unanimidad defectos y virtudes, pero al margen de su formación intelectual y de su conocida rigidez, hay un elemento en su figura que anima a ser optimista: es el primer papa moderno proveniente de un país en que el catolicismo hace ya siglos que perdió su monopolio religioso. Este hecho es capital: sea cual sea su opinión sobre las otras confesiones (y hay que reconocerle su denuedo en precisarla), Ratzinger sabe que, en la sociedad en que él creció, la Iglesia Católica ocupa una posición entre otras. Podrá pensar que ésta es la verdadera (incluso la única verdadera), pero sabe que necesariamente ha de contar con posiciones distintas y no por ello menos firmes, consecuentes ni respetables. Entiendo que ésta es la primera condición para un debate público leal. Y como el emplazamiento de Ratzinger se dirige expresa y estrictamente a la lucha ideológica (y no a la insumisión contra las leyes, a la rebelión civil, o al Alzamiento Nacional) entiendo asimismo que la reacción más natural a su iniciativa no puede ser “déjennos de una vez en paz y métanse en sus cosas”, sino más bien “estupendo, bienvenidos al debate, escucharé con mucho gusto sus ideas, y apréstense a escuchar las mías.”
La “exhortación apostólica” de Ratzinger parece ostentar el mérito, habitual en él, de explicitar sus premisas fundamentales. Hay una serie de cuestiones, se nos dice, que para la Iglesia “no son negociables” (lo que quizá no sea el mejor punto de partida para una negociación, pero ayuda a orientarse). Son éstas: “la defensa de la vida humana desde su concepción hasta su fin natural, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, la libertad de educación de los hijos, y la promoción del bien común”. Por razones de espacio y relevancia, prescindo de discutir el último punto (banal en su falta de concreción) y el tercero (que debemos considerar, a la vista del historial de la Iglesia en la cuestión, como un rasgo de humor). En el punto segundo, convendría saber qué es lo que “no es negociable” en el modelo de familia tradicional (que, en nuestras sociedades occidentales, va siendo ya minoritario frente a la soltería, la convivencia no matrimonial, y el matrimonio sin hijos): como no conozco a nadie que abogue por su abolición, debemos concluir que lo que la Iglesia rechaza es el cuestionamiento de su monopolio. También cabría explicitar si la repentina insistencia (ante la consolidación de alternativas) en que el matrimonio debe entenderse exclusivamente como “la unión de un hombre y una mujer” se refiere al matrimonio eclesiástico o al civil: como la Iglesia nunca quiso saber nada del segundo, imagino que debe tratarse del primero, aunque la idea de que una unión sacramental entre dos personas del mismo sexo encaja bien en el espíritu evangélico cobra fuerza a la vista de su adopción en varias confesiones protestantes. “La defensa de la vida humana”, a la que habrá que dar la bienvenida a la Iglesia Católica, sería un importante punto de encuentro si su verdadera significación no viniese apuntada en el complemento (“desde su gestación hasta su fin natural”): la beligerancia de la jerarquía católica no acostumbra a dirigirse a las lesiones de derechos de los vivos, sino al destino de los no nacidos, de los embriones, y de las personas que voluntariamente desean poner fin a sus vidas. Por eso entiendo que la exhortación papal sería más exacta y honesta si formulase abiertamente lo que no considera negociable: que la vida humana es un don divino sobre el que los hombres no pueden disponer en ningún caso. Frente a esto, quienes creemos en la defensa de una vida digna deberíamos hacer valer la libertad de decisión sobre la propia vida y sumarnos al debate sobre lo que constituye su “fin natural” (la fórmula parece excluir, por ejemplo, lo que la ley española denomina con finura “empecinamiento terapéutico”) y su “comienzo natural” (si es que la unión de un óvulo y un espermatozoide es “vida humana”, y si la respuesta a esta pregunta se adopta en base a argumentos racionales o a la condena bíblica al derrame infecundo de esperma).
Como puede verse, la mera desenvoltura de las premisas vaticanas revela alguna que otra inconsecuencia, pero ofrece un espacio promisorio para el debate público. Cabría echar en falta una toma de postura sobre cuestiones de actualidad a las que no debería ser ajeno un católico, como si la inmigración ilegal es también ilegítima o con qué derecho (o argumentos) puede limitarse la libertad de las personas para establecerse y trabajar donde más posibilidades hallan de vivir dignamente. Y cabría preguntarse, si aceptamos la llamativa tendencia de la Iglesia a sobredimensionar cuestiones de moral sexual, por qué la voluntad de dos personas adultas de un mismo sexo a acceder a los derechos y obligaciones del matrimonio civil genera más escándalo en sus jerarquías que el maltrato doméstico, el abuso infantil o la prostitución forzada. Pero si dejo de lado estos recelos y me aplico a formular un programa de mínimos para la convivencia, puedo acercarme bastante a la propuesta vaticana: “la defensa de la vida humana digna frente a cualquier forma de coacción o menoscabo, la creación de espacios afectivos que permitan el libre desenvolvimiento de las individualidades, la libertad de educación y de expresión, y la promoción del bien común”. Con algo más de flexibilidad y buena fe en los puntos de partida, podríamos hallar vías de diálogo más constructivas que las que han predominado últimamente. ~