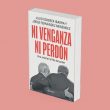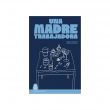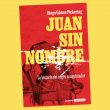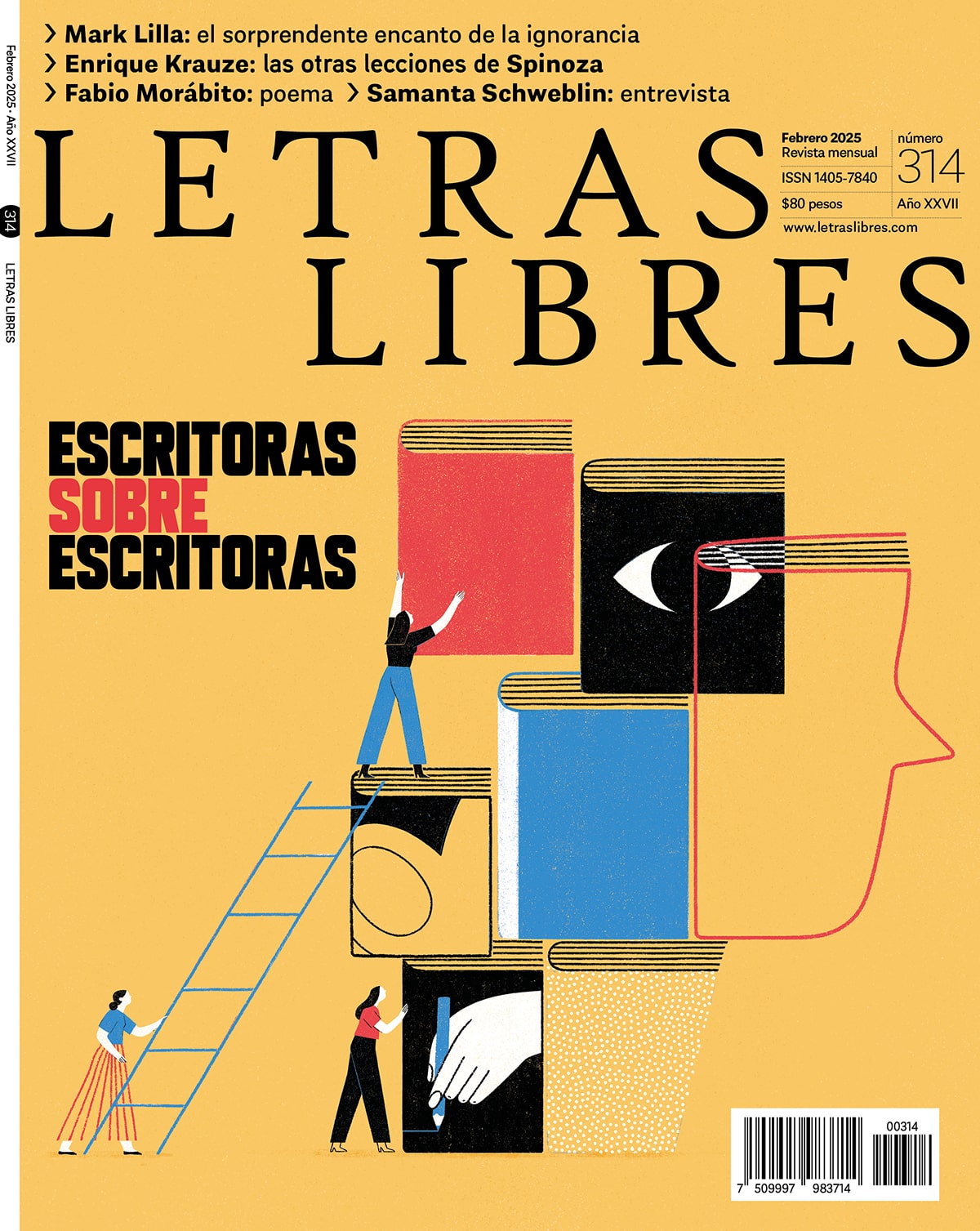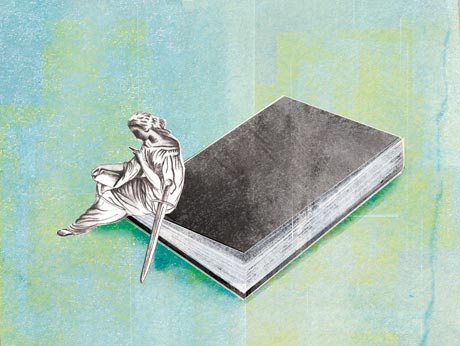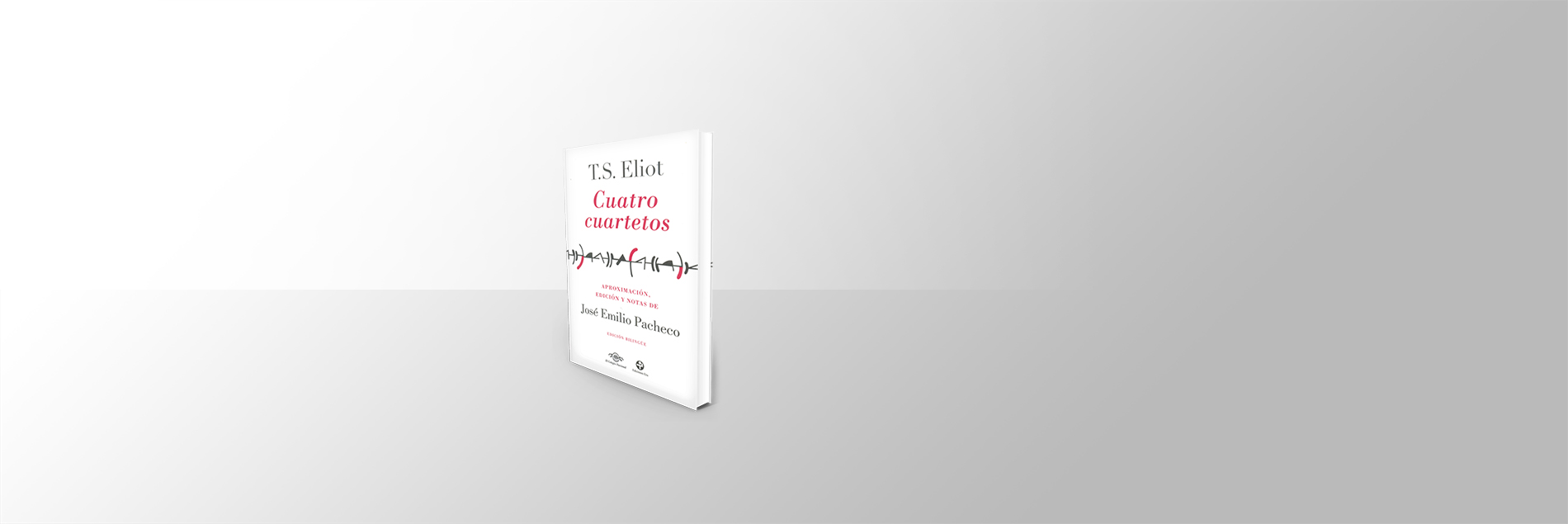El universo planteado por Alan Moore en el cómic Watchmen, publicado entre 1986 y 1987, expone la cotidianidad de Nueva York en la antesala del Juicio Final, un lugar incierto e inestable que mantiene a la sociedad en vilo. En este espacio, un grupo de superhéroes retirados reflexionan, desde su humanidad, acerca de la existencia y del futuro del mundo; esto comporta un nivel de consciencia inexplorado hasta ese momento en historias similares. A su vez, el Reloj del Apocalipsis avanza para indicar que, gracias y a pesar de las acciones de los protagonistas, el final es inminente.
Una de las particularidades de este relato es que, además de los elementos ficcionales que lo componen, suma referencias históricas que le permiten poner de relieve la multiplicidad de voces que alimentaron la opinión pública durante la etapa más álgida de la Guerra fría. Las preocupaciones de Watchmen se inscriben en un clima político que, al término de la Segunda Guerra Mundial y con el desarrollo de la bomba atómica, inició el conteo del Reloj del Apocalipsis –un reloj simbólico creado por científicos que buscaban alertar sobre los riesgos que suponía la energía nuclear– en siete minutos antes de la medianoche, es decir, antes del final de los tiempos.
En los años setenta, el conflicto bélico se expandió hacia otros territorios como Israel, la India y Pakistán, y repercutió a diferentes niveles en la dinámica social de Estados Unidos, como en el incremento de la delincuencia local. Esto generó inconformidad entre los ciudadanos, quienes, en respuesta, conformaron los Guardian Angels, una organización civil que, si bien logró inhibir y prevenir el delito en las calles de Nueva York, actuó fuera de la ley por mucho tiempo. Es en este contexto donde se inscribe la premisa de Watchmen: ¿quién vigila a los vigilantes? Personajes como Dr. Manhattan, el megalómano Ozymandias, Rorschach –un conservador radical que intenta mantener el orden incluso en vísperas del Día del Juicio– muestran las diferentes caras de la humanidad ante la catástrofe. El final abierto de la historia de Moore plantea la idea de que nada termina por completo, que el tiempo es cíclico y que, en su infinidad, todo cierre indica un nuevo comienzo.
El Reloj del Apocalipsis nunca ha estado tan cerca de la medianoche como en los tiempos en los que vivimos. Tan solo de 2017 a la fecha, las manecillas han avanzado un minuto y medio por las políticas radicales puestas en marcha por Donald Trump durante su mandato, por la amenaza de una guerra nuclear a causa del deterioro en la relación entre Estados Unidos y Corea del Norte, por la pandemia de covid-19, por los conflictos bélicos entre Rusia y Ucrania, y por el cambio climático.
En la serie Watchmen producida en 2019, Damon Lindelof parte de dicho contexto para continuar la reflexión que Moore arroja al aire al final de su cómic cuando Rorschach, antes de morir, hace llegar a la prensa el diario donde plasma los actos ruines del villano Ozymandias. Lindelof muestra cómo, en nuestra realidad postapocalíptica, el texto de Rorschach se ha convertido en la biblia de un grupo de extremistas blancos denominado la Séptima Kaballería, quienes intentan erradicar a los segmentos minoritarios de la sociedad y a la policía de Tulsa. En respuesta, un equipo de vigilantes enmascarados, encabezados por Angela Abar y Wade Tillman, buscan vengar sus crímenes terminando con la congregación y con sus actos terroristas.
El primer capítulo de la serie abre con la secuencia de un niño afroamericano que disfruta de una película en blanco y negro dentro de un cine de mediados del siglo XX. El filme muestra las aventuras de un justiciero, también afroamericano, que enfrenta a un grupo de bandidos en lo que parece ser el Medio Oeste. En un fragmento, el héroe ve directo hacia el niño y sentencia: “La turba no hará justicia, confía en la ley”, línea que repite el pequeño con seguridad y con un atisbo de orgullo. Esta línea narrativa contrapone las ideas radicales de la Séptima Kaballería, que caracterizan a la corriente trumpista, con las de la comunidad afroamericana y las de las fuerzas del orden representadas por Angela Abar.
En la serie se apela a la importancia de la memoria histórica a través del personaje de Angela, quien al investigar los orígenes de la Kaballería descubre sus propios vínculos con los héroes enmascarados de antaño. Las escenas del pasado se muestran en blanco y negro para contrastar el maniqueísmo de una época intolerante con la diversidad y la complejidad de la época actual en la que la radicalidad no tiene cabida. En el proceso también reflexiona sobre lo contradictorio que le parece formar parte de las fuerzas del orden, de tradición racista y represora, cuando sus raíces se encuentran en la comunidad afroamericana, tan atacada y perseguida por el extremismo norteamericano.
En esta realidad en la que los superhéroes son personajes obsoletos y anclados al pasado, Adrian Veidt pasa sus días de exilio montando representaciones teatrales de las hazañas de los Watchmen, al tiempo que envía señales a la Tierra para recordar a sus habitantes que están siendo observados por Dr. Manhattan. La nueva dinámica social mantiene los rituales de la fe como una manera de anclarse a la idea de que el devenir de la humanidad no depende del ser humano sino de un poder superior.
La imagen del superhéroe, en este contexto, plantea un dilema complejo porque la idea de que existe “algo más grande que nosotros” nos quita la carga de asumir la responsabilidad de nuestra propia existencia. Además, reconocer a estos personajes como salvadores o castigadores supremos legitima las acciones paraestatales contra amenazas que aparentemente sobrepasan el orden establecido, es decir, la “justicia por mano propia”. Esto da paso al nacimiento de figuras criminales que se presentan como protectores con el único objetivo de establecer su propio orden basado en el terrorismo y el miedo.
Recién se cumplieron cinco años del inicio de la pandemia que obligó al planeta entero a detenerse y repensar el futuro, pero el mundo no mejoró como nuestra esperanza nos hizo creer. Trump ha regresado al poder, otros malos gobiernos en diferentes naciones replican modelos antidemocráticos: no existe mayor evidencia de que las decisiones de gran parte de la población no se basan en análisis profundos, sino que responden a la satisfacción de sus necesidades inmediatas. De esta manera, al acostumbrarnos a delegar nuestro destino a un “ser supremo”, sea quien sea, hemos dejado de asumir la responsabilidad sobre nuestras condiciones de vida y sobre las que heredaremos a las futuras generaciones.
En el cómic Watchmen, Moore retrata una idea del apocalipsis que resalta los temores que invadían a la sociedad de finales de los años ochenta. En la actualidad, horrores del pasado como la guerra nuclear están más presentes que nunca y amenazas como el cambio climático, las pandemias, los desastres naturales, los asteroides y las tormentas solares, mantienen a la humanidad asombrada. A partir de ello, Lindelof dibuja un apocalipsis más íntimo –como aquellos que terminan con el mundo cada cierto tiempo a lo largo de nuestra vida– porque, ante un futuro incierto y con casi nada en nuestras manos, no hay manera de vislumbrar lo que el Juicio Final depara a la humanidad. ~