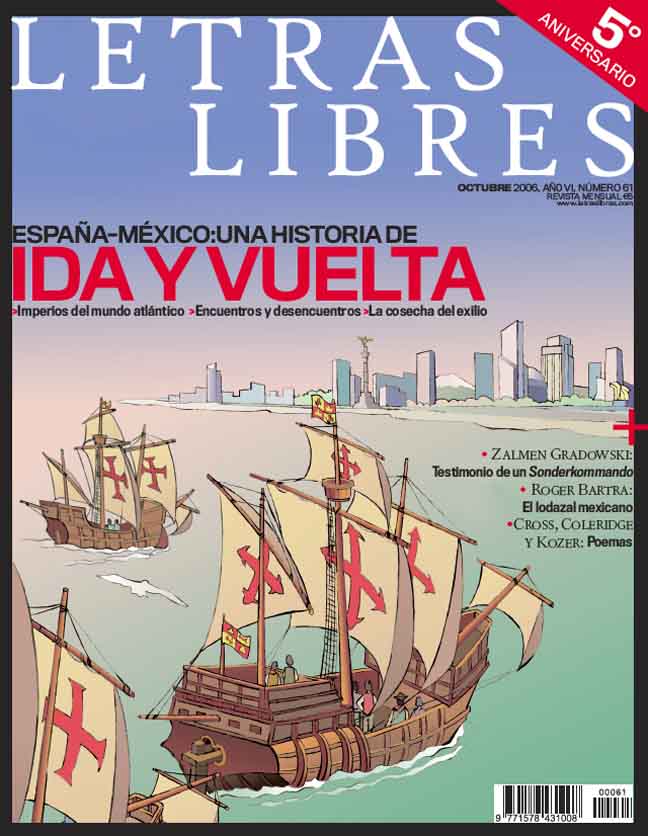Aunque pasado, presente y futuro no existan en el pensamiento einsteiniano, confusamente nítido, muchos seres de un tiempo, en lo psicológico apenas galileico, dirigimos sobre nuestro pasado una mirada causalista, quizás retrógrada.
Los pasados se cierran como los ataúdes. Este verso alejandrino pertenece a uno de los primeros poemas de Delmira Agustini, la poeta uruguaya, temprana lectura que no olvido. Escrito en esa medida suntuosa me resultó fascinante. Proseguía: y en otoño las hojas en dorados aludes, y la rima, con lo que me parecía una lúgubre sonoridad, ponía un aire dramático, sugiriendo la existencia de angustias adultas. Y creí en esa afirmación. Ahora prefiero atender a otro aspecto del verso: el plural inicial implica que el pasado no es único y monolítico, sino múltiple. Una parte de esa multiplicidad se cierra, incluso puede cerrarse voluntariamente; pero otra se abre o es posible abrirla a voluntad y aun de manera grata. Campo de rescate de lo amable, tiene la plasticidad gentil, puede amoldarse al deseo de hacer más dulce un recuerdo, más halagüeña su aceptación entre aquellos ya solidificados, que, ya fijos en un marco inalterable, se ofrecen al mundo que puede convertirlos en historia.
Lo demuestran los libros de memorias, tantas veces escritos para disimular la desdicha de la confesión. Pero nuestro tiempo, que tantas facilidades ofrece para escribir y tantas complicaciones le agrega al que escribe, tanta falta de intimidad, tantas alarmas de teléfono, tantas noticias infiltradas y, a cualquier humano, escriba o no, tantas posibilidades de distracción adicional, disminuye el reposo que la memoria pide para explayarse. ¿Ha pasado el turno de los memorialistas? Se publican menos libros de ese tipo. Todavía las Antimemorias de Malraux –movidas por un prodigioso impulso literario– aparecen como un hito difícilmente superable, quizás por haber sido escritas en las agonías de una época en que la barbarie, sucesivas barbaries, habían comenzado a depredar lo que se tenía por valores morales eternos. Lo mismo podemos decir de las de Sándor Màrai, que tanto demoraron en llegar a nuestra lengua.
En el pantanoso siglo del espectáculo, donde prima una velocidad promiscua que ofrece a los ansiosos los sarcásticos quince minutos de gloria anunciados por Warhol, falta tiempo para repasos. Es posible que se crea que el exceso de información sobre la fugaz actualidad ocupa todo el campo de atención que un individuo resiste. O que el público no se interese en las visiones individuales de sucesos pasados, que por serlo ya han sido procesados como un bolo y como tal digeridos. Sin embargo, la memoria individual es un acervo que un escritor, si se descubre rico en él, difícilmente acepta desperdiciar, porque guarda, bien manejado, el perfume de lo fresco, orégano o romero recién cortados. Cuando cuaja en libro, el lector predestinado, que sigue existiendo, se ilusiona con la impresión de estar cerca de los hechos, de recibir confesiones directas o de ser el testigo invisible de sucesos por primera vez develados. Un memorialista astuto puede incluso mostrar ahora vejaciones ocultas, torpezas que podría no confesar pero que ofrece como un Narciso que se ha desnudado de cuerpo entero (¿acaso la mitología, que nos lo presenta con sólo su rostro espejado en la fuente, no sugiere los riesgos de la total exhibición?), haciendo que el lector experimente la superioridad de quien, desde fuera del lugar y del tiempo, juzga en secreto interinato, con la soltura de un juez sabio y socarrón.

Quizás eso sea lo que un ya no muy reciente Vila Matas hace en París no se acaba nunca, donde vuelve sobre sus tropezados años de formación, de los que aquí y allá había ido dejando noticias preparatorias, de modo de dejar saber a sus fieles que están ante la misma materia, noble por verdadera, conmovedora porque ningún disimulo juega a dejar mejor parado al autor, pese a sus fugaces tentaciones de travestirse. Vila Matas, fascinado por las obsesiones circulares, por las situaciones que se repiten, angustiosas, nos ha contado antes que fue el inquilino de Marguerite Duras. Ahora entra con minucia en esta historia que podría ser inventada (como reconoce haber fabulado una en que involucra a Tabucchi). Pero creemos que aquélla es real, como que se vio atrapado con ella en los lazos de la kafkiana burocracia francesa, de
la que se escapa abandonando su gloriosa buhardilla.
En estos tardíos recuerdos de juventud de Vila Matas, fragmentos soldados por el tiempo, el espacio sale derrotado. Aquéllos se aferran sobre todo a situaciones, seres, prestigiosos o anónimos. El espacio-paisaje, el espacio-ciudad pierden peso frente a los seres humanos, que se coagulan en casas y tantas veces en el café, ese espacio que existe en lo momentáneo, cuando se llega a él o cuando es evocado como el lugar del encuentro posible, de la oportunidad ambicionada o del fondo teatral para una representación que el individuo ofrece conscientemente a los demás, deseados espectadores.
La memoria es más que el espacio, dicen los Upanishads. Y las palabras son sin duda deficientes para reducir (o son deficientes al reducir) el alcance de la memoria, que flota sobre el espacio realmente inasible, porque además varía en sí y varía al ser más que nuestra parcial percepción. Y siendo el espacio menos que la memoria, un espacio –digamos París– necesita de la memoria, de una suma de memorias ya imposible de enumerar, para convertirse en una representación, hecha de elementos distintos, yuxtapuestos o contradictorios, que sigue construyéndose y fragmentándose, reflejándose y diluyéndose. La memoria, que no será lo que debe ser sin el pasado, y el pasado que sólo salvan las distintas memorias, se conjugan para que el espacio cobre prestigio y a su vez le ofrezca al hombre las formas, colores, olores, conjugados en sitios donde enraizar sus volátiles, provisorios arraigos.
Y si he citado a un español, por qué
no aducir también a un italiano, al que no se le conocen tentaciones de coquetería, el descarnado Bufalino, que se desviste civilmente para el difficile orgasmo delle lacrime, ofreciendo sus recuerdos infantiles y adolescentes, dolorosos, para que los compartamos. (Pese a que Conrad decía que los secretos del corazón no son lectura para el hombre.) Pero en Bufalino hay un innegable heroísmo, el de quien no extrae una intrínseca felicidad o prestigio de la exposición de sus pasadas angustias, sino que busca y exhibe en sí mismo la miseria que otros ocultan o tratan de embellecer, la fragilidad que, asumida, nos lo convierte en un modelo de conformidad. Con elementos yuxtapuestos y contradictorios, llega la idea de la libertad respecto a las convenciones de los hombres. Cómo no llegar entonces a la memoria más libre o anárquica que ha coagulado en libros anárquicos y arbitrarios, es decir divertidos, algunos de los escritos por la arbitraria Gertrude Stein
Pero esto sería mezclar muchos autores, épocas distintas. ~