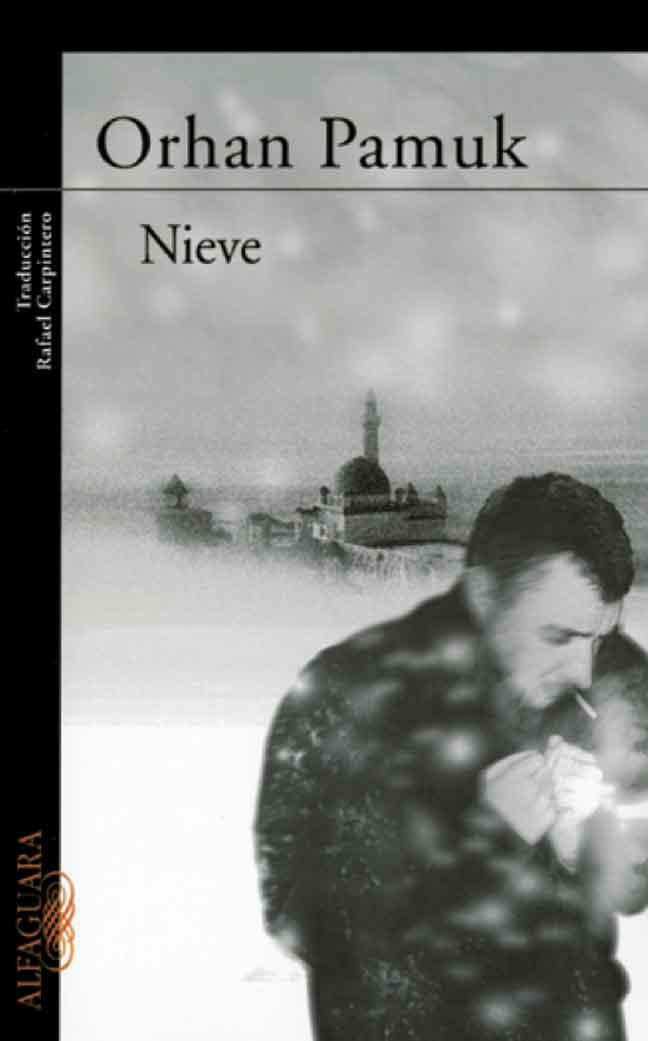Notaba Borges que los autores de hábito clásico rara vez son expresivos. Antes que decir, aspiran a desaparecer: en el lenguaje, en la forma, en el anónimo rumor de la perfección. Comunicar con apremio, anunciar un temperamento, son propósitos que, si tienen, no presumen. Rozar lo sublime, eso desean, y esto otro: jamás sacrificar la belleza en favor de la elocuencia. Cómodos en sus formas, creen posible pronunciar el lodo o la herrumbre con prosas limpias y estructuras transparentes. Ahora bien: el clasicismo, en la narrativa, agoniza. Expresar hoy, mediante una novela, supone atentar contra la belleza y contra la novela misma. Decir el mundo implica imitarlo: ser eso que intentamos pronunciar. Para referir el tedio, novelas tediosas. Para sugerir el vacío, estructuras con resquicios y prosas de grano abierto. Novelas opuestas a la obra maestra, tan vanas e imperfectas como esto, ahora. Para decirlo sumariamente: las formas clásicas están a un paso del autismo. Es hora de la emulación. De atender a Adorno: “El arte nuevo trabaja en la transformación del lenguaje comunicativo en otro mimético.” Ser la obra y ser el mundo
Lo primero que sorprende de Nieve es su reticencia a emular. Uno es el fondo y otra es la forma. Como tema, Turquía y sus innúmeras convulsiones. Como medio, una novela y sus certezas tradicionales. La estructura del relato –casi lineal, unívoca, segura– no empata con el ruido y desorden del contexto. Tampoco lo hace la prosa –apacible, de sintaxis convencional– y menos la lenta claridad con que el narrador dispone los hechos. Uno de los epígrafes, tomado de Stendhal, promete famosamente tiros en el concierto y, sin embargo, nada en el libro parece agujereado. Para su obra más realista y política, Orhan Pamuk compone su escritura menos lúdica, como si el vértigo del mundo fuera ya suficiente. Famoso por sus juegos literarios, se divierte poco en estas páginas. Sólo cuando el relato parece anquilosarse, infringe el clasicismo e introduce guiños para la academia posmoderna: metatextos, intertextos, relatos dentro de otros relatos. El gesto es tan premeditado, y de algún modo tan accesorio, que Pamuk se confunde no con Milorad Pavic sino con un más digerible Umberto Eco. De un modo u otro, la novela es esto y la realidad aquello. Eso sorprende y también esto otro: el libro, pese a su negativa a emular, no es un fracaso.
No fracasa, por ejemplo, el didactismo de la obra. Pamuk desea escribir una fábula sobre el atribulado presente turco y para ello, en vez de intentar un mural, acota su objeto. Del país toma un solo pueblo –Kars, en la frontera con Armenia–, y del pueblo, sus habitantes más tópicos: el islamista radical, el ilustrado insatisfecho, el demócrata moderado, alguna mujer insumisa y varios jóvenes musulmanes. Ni siquiera el tiempo es expansivo: todo ocurre durante tres días, mientras el pueblo permanece incomunicado debido a las nevadas. Ante el encierro, los personajes se conjugan y escenifican un furtivo golpe de Estado. Ante el golpe, cada individuo expone, casi elementalmente, su visión del mundo. Un personaje venido de otra parte sirve, como es costumbre, de observador. Ese hombre es Ka, un poeta turco exiliado en Alemania, y no es un hombre cualquiera: es uno de los personajes más enigmáticos de la última literatura. Solitario y miserable, Ka está allí para investigar el suicidio de algunas jóvenes islamistas y para ser acribillado, secreta, súbitamente, por distintas revelaciones: el amor, la poesía, Dios. Todo es tópico y todo es válido. El didactismo no hiere porque no expone una lección. Es, como en cierto Brecht, un artificio de la inteligencia.
Así dispuesta, la novela vacila entre el realismo y la inverosimilitud, la llaneza y la complejidad. No sólo eso: su ánimo clasicista, manso ante el melodrama, también zozobra. No es una novela fija, de una pieza, sino, apenas perceptiblemente, híbrida. Es una obra inestable. Nada se afianza: ni el clasicismo ni el melodrama, ni el juego metatextual ni la aridez didáctica. Hay un poco de todo, como si se probaran a la vez varios ingredientes. Justo eso ocurre: Pamuk tantea, con timidez, varias posibilidades narrativas. Titubea de ese modo porque, debajo de la trama, descansa una duda: ¿puede retratarse el Oriente mediante una novela? ¿Es posible escribir una novela sobre las tensiones entre Oriente y Occidente sin tomar partido? La novela es un producto occidental y vota, automáticamente, por Occidente. Encarna, a veces sin quererlo, los valores modernos: crítica, individualidad, laicismo. ¿Cómo escribir entonces ese oxímoron, una novela turca? Hacia el final de Nieve uno de los personajes anula la posibilidad: “Si me pone en una novela que ocurra en Kars, me gustaría decirles a los lectores que no creyeran nada de lo que usted pueda decir sobre mí, sobre nosotros. Nadie nos puede entender de lejos.” Pamuk, al revés de su personaje, no arriba a ninguna certeza pero su vacilación ya lo honra.
Felizmente vacilante es la trama política de Nieve. Aunque el género vota por la occidentalización, Pamuk se resiste a secundar esa postura. No es, como algunos occidentales tal vez quisiéramos, un Atatürk armado de papel y tinta. No es, tampoco, un nacionalista turco, islamista y enemigo de Europa. Es aquello que molesta a tirios y troyanos: un narrador desgarrado entre su nacionalidad y su género literario. Desea entregar, contra unos y otros, un turbio retrato de Turquía, y eso hace. La premisa anecdótica es ya compleja: las jóvenes musulmanas que se suicidan porque se las obliga a quitarse el velo desobedecen, al mismo tiempo, a Occidente y al islam. Más sorpresivo es otro giro: Ka, que desespera ante la pobreza y la religiosidad de su país, vuelve de Alemania sólo para encontrarse con lo divino. Nada apunta inequívocamente hacia París o hacia La Meca. La escena turca, en vez de aclararse, se ensombrece. Así está bien: como en la Sudáfrica de J.M. Coetzee, sólo la oscuridad es expresiva.
Recordaré Nieve, sin embargo, por motivos muy distintos. Aquello que más me seduce no es la complejidad del diagnóstico político, sino el candor con que se pronuncian ciertos tópicos románticos. La narrativa actual, cuando es de veras expresiva, apenas si puede pronunciar las sensaciones que los románticos tanto sobrevaloraron: el amor, la religiosidad, las epifanías. Pamuk, al sacrificar expresividad en aras de cierto clasicismo, es capaz de decir amor sin sonrojarnos: sus técnicas narrativas no lo contradicen. Dice, incluso, inspiración, y nadie ríe. Los momentos más memorables de la novela son, acaso, cuando Ka, el abrigo nevado, el rostro iluminado, vierte en una hoja los versos que Alguien le dicta. Ésos, y aquellos otros en los que Pamuk consigue lo que Salvador Elizondo consideraba imposible: comunicar la melancolía. No destaco su visión del mundo sino el hallazgo literario: el pronunciar válidamente palabras que uno creía ya cadáveres. La perplejidad. Pienso, sin razón, en unos versos de Nazim Hikmet: “Tenía un lápiz / el año en que me lanzaron adentro. / Me duró una semana. / Si le preguntas a él: / ‘¡Toda una vida! ’ / Si me preguntas a mí: / ‘¡Qué es una semana!’ ” ~
es escritor y crítico literario. En 2008 publicó 'Informe' (Tusquets) y 'Contra la vida activa' (Tumbona).