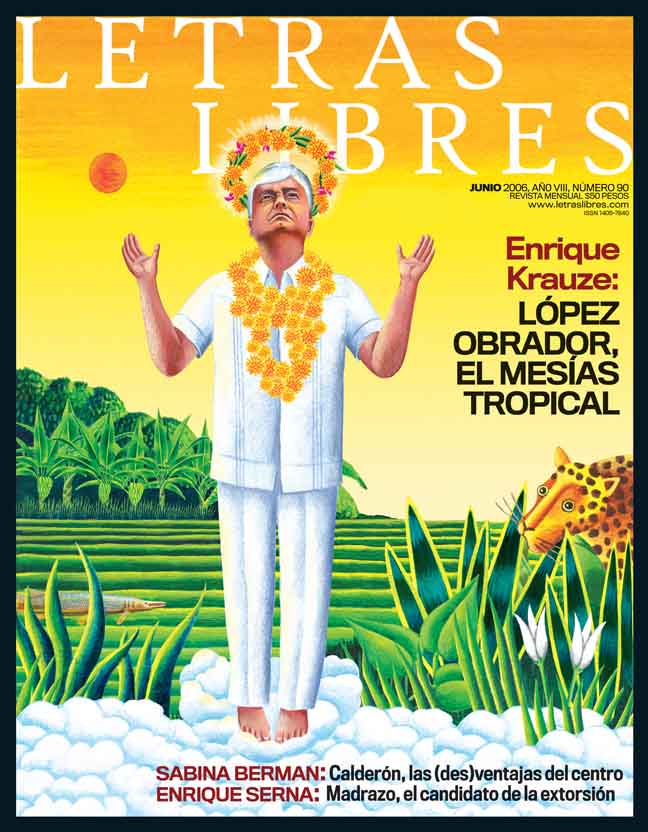Es una de las figuras más respetadas de la universidad norteamericana, en el campo de la crítica literaria. Pero Nancy Miller, nacida en 1941, profesora de literatura comparada en la City University of New York y especialista en literatura francesa del XVIII, va más allá de eso: es una intelectual –judía y neoyorquina para más señas– cuya mirada crítica abarca desde los trauma studies hasta los cómics de Marjane Satrapi y desde la práctica de la autobiografía hasta el análisis de por qué un determinado periódico publica –en pleno debate sobre la eutanasia en torno al “caso Schiavo”– una foto de Terri Schiavo en coma, mientras que otro elige una imagen de ella cuando era joven y en buena salud… Impresionada tras escucharla hablar en un congreso del que fue la estrella (en la Universidad inglesa de Bath, en la primavera de 2005), tuve y grabé con ella una primera conversación, que completamos unos meses más tarde en Nueva York.
Una de las líneas en las que usted trabaja desde hace varios años es la muy debatida cuestión del canon. Usted opina que debe revisarse para incluir en él obras de mujeres y otras minorías. ¿No cree que eso es dar prioridad a criterios políticos sobre la calidad literaria?
Una de las cosas que hemos aprendido en los últimos 35 años (yo doy clase desde 1970, cuando se empezaba a ser consciente de estas cosas) es que la calidad no es algo obvio y transparente. Todos hemos sido entrenados –en la escuela, en los museos…– para apreciar determinadas cosas y no otras. Y mucha gente nunca cuestiona lo que ha aprendido. No se dan cuenta de que lo supuestamente universal se basa en una serie de exclusiones, de que el canon deriva de ideas previas sobre cuáles, de entre las experiencias humanas, son significativas, importantes, y cuáles no. Yo he hecho una experiencia interesante que es dar a leer a mis alumnos dos novelas epistolares de la misma época, una de Richardson (Pamela) y otra de Fanny Burney, sin decirles cuál se supone que es mejor; y les gusta más la segunda. Lo que ocurre es que quienes reciben una educación tradicional no pueden elegir, porque no tienen la oportunidad de leer otra cosa que lo que figura en el canon. Yo misma hice mi tesis sobre novelistas franceses e ingleses del siglo XVIII y no incluí ni a una sola mujer. Sencillamente nunca había oído hablar de ellas. Sólo después, por influencia del feminismo, empecé a descubrir obras como las Cartas peruanas de Françoise de Graffigny, que son espléndidas, a mi modo de ver tan buenas como las Cartas persas de Montesquieu.
¿Sería necesario entonces redefinir qué entendemos por calidad?
No exactamente, pero sí hay que revisar ciertas ideas preconcebidas. Las categorías con las que se juzga, supuestamente neutras, en realidad están cargadas de ideología. Siguiendo con el ejemplo del siglo XVIII, si alguna vez se mencionan las novelas de mujeres, se les llama “sentimentales”, dando a este término una connotación peyorativa. Se considera que las novelas buenas, representativas, del XVIII, son las “libertinas” como Les liaisons dangereuses. Y no creo que el problema se esté resolviendo, porque además muchas veces las mujeres mismas contribuyen a él. Por ejemplo cuando se niegan a figurar en una antología exclusivamente femenina. No quieren ser vistas como mujeres escritoras porque dan por supuesto –y lo aceptan– que eso es ser de segunda clase.
¿Por qué en un determinado momento, entre finales de los 80 y los primeros 90, usted empezó a mezclar la crítica literaria con la autobiografía, como en su libro Getting Personal (Asuntos personales, 1991)?
Tenía la impresión de que había alcanzado cierto límite en mi pensamiento. Era la época en que empezó la crítica poscolonial, en que las mujeres de color empezaron a criticar a las feministas blancas… Me resultaba cada vez más difícil hablar como si mi experiencia fuera universal. Escribir autobiografía era eludir esa responsabilidad, reconocer que no puedo hablar más que en nombre propio. Desde entonces, por otra parte, me he enamorado de la autobiografía como género y también como forma de intervención política.
Es un género que está en auge, también en Europa. Usted lo ha estudiado en But Enough About Me: Why We Read Other People’s Lives (Basta de hablar de mí: por qué leemos las vidas de otros, 2002) ¿A qué atribuye el interés que despierta?
Estoy convencida de que tiene que ver, al menos en parte, con lo que podríamos llamar el fracaso de la posmodernidad, en el sentido de que la narrativa posmoderna, experimental, no satisface la necesidad de que nos cuenten historias. Además, en América hay otros motivos. La autobiografía es un género democrático y por eso se da tanto aquí. Es una manera que tiene la gente de la calle de acceder a la escritura; de hecho las primeras autobiografías americanas son las de los esclavos, y muchos otros escritores de minorías étnicas han utilizado también el género. Pero a la vez hay una paradoja, porque la cultura estadounidense, tan narcisista por una parte, por otra tiene esa especie de modestia protestante: hablar de uno mismo está mal visto. Entonces, una tendencia muy en boga ahora es leer historias de vida sal estilo de Lolita en Teherán o El librero de Kabul. Quienes por esa actitud puritana que decíamos consideran la literatura un lujo, un privilegio –y eso les pone incómodos–, se sienten en cambio virtuosos leyendo ese tipo de libros: libros que proporcionan información, que son una ventana abierta al mundo; que no son “literarios” en el sentido de gratuitos y de ser una forma de evasión de la realidad.
No sólo en literatura sino en el terreno político, las minorías étnicas tienen un gran protagonismo en Estados Unidos, ¿no es así?
Sí, es un fenómeno que surgió en los años 80-90: un enorme hincapié en las distintas identidades étnicas. Pero al final, tanto las minorías como las mujeres se vuelven una especie de mercancía. Bush ha nombrado para puestos muy importantes a mujeres que no son ni remotamente feministas, y también se las ha arreglado para encontrar a hispanos de lo más conservador. Los hombres blancos que están en el poder necesitan coleccionar representantes de las minorías oprimidas únicamente por su valor simbólico, sin contenido. Es mero marketing para conseguir los votos de los chino-americanos o de las mujeres o de los inmigrantes polacos o lo que sea.
Ha escrito usted sobre la muerte de sus padres en Bequest and Betrayal: Memoirs of a Parent’s Death (Herencia y traición: memorias de la muerte de los padres, 1996). Lo mismo han hecho numerosos autores de su generación. ¿Es sólo por una cuestión de edad: porque los mismos que de jóvenes escribían sobre sexo se están haciendo mayores y ahora nos relatan la vejez de sus padres, como Philip Roth?
Lo que ocurre es que ahora la gente vive mucho más, y aparece la vejez como fenómeno nuevo. Las historias que ha producido nuestra cultura son básicamente de amor y protagonizadas por gente de menos de 40 años. Ahora vivimos fácilmente hasta los 90. Y toda esa parte de la vida es terra incognita: no tenemos historias que nos guíen.
Uno de sus últimos trabajos ha sido coordinar el libro colectivo Extremities: Trauma, Testimony and Community (Experiencias extremas: trauma, testimonio y comunidad, 2002). ¿Cómo empezó a interesarse por los llamados trauma studies?
Por el Holocausto, que tanto ha marcado la imaginación de nuestra época. Eso me llevó a estudiar también los efectos de Vietnam –las primeras definiciones del “estrés postraumático” se hicieron a partir de los supervivientes de esa guerra–, lo cual me ha llevado a su vez a trabajar sobre el 11 de septiembre. Analicé esas fotos y mini-biografías de todas las víctimas que publicó The New York Times. Eran retratos simpáticos, llenos de anécdotas divertidas… Eso es la cultura americana, el sueño americano: todo se vuelve aséptico, se hace hincapié en la curación, el optimismo, el salir adelante, todo se recicla para convertirlo en positivo, no se acepta el fracaso. Al mismo tiempo el trauma pone al descubierto nuevos territorios de la experiencia humana con un significado político.
Algunos se quejan de lo que consideran un victimismo abusivo en la sociedad estadounidense contemporánea. Me refiero por ejemplo a ese debate sobre si los descendientes de esclavos deben recibir una compensación.
Hay que ser muy cuidadosos. Hay que partir de los derechos civiles, hay que empezar reconociendo que es cierto que hay víctimas, y que hay una desigualdad inaceptable, como se descubrió a raíz del huracán Katrina: entonces todo el país pudo ver en qué condiciones vivían muchos afroamericanos pobres; fue un shock a escala nacional. La pregunta, ahora, es si los demócratas serán capaces de hacerse cargo de estos temas y proponer soluciones, porque están tan desorientados… no están ofreciendo una alternativa. Pero no hablemos de política, que nos pondríamos de mal humor. ~