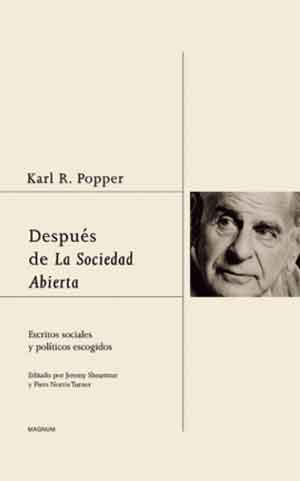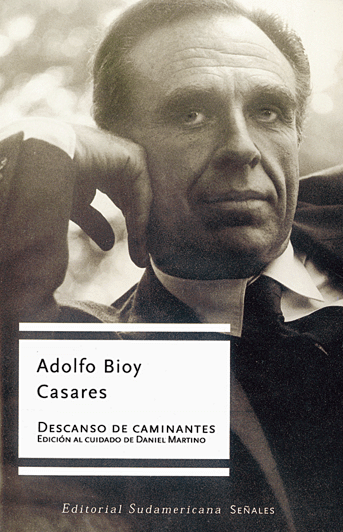Antes que nada, una confesión: he leído las seis novelas de Kazuo Ishiguro (1954), nacido en la renacida Nagasaki pero establecido en Inglaterra desde 1960, con la confianza de que es uno de los escritores contemporáneos que pasará la prueba del tiempo, el más temible e imparcial de los jueces. Junto con algunos de sus compañeros de generación (Martin Amis, Julian Barnes, Ian McEwan), el japonés confirma que el dream team británico registrado célebremente por la revista Granta ha venido a convertirse en una realidad empeñada en abrevar de una rica tradición para poder redefinir las letras inglesas. He leído Pálida luz en las colinas (1982), Un artista del mundo flotante (1986), Los restos del día (1989), Los inconsolables (1995), Cuando fuimos huérfanos (2000) y Nunca me abandones (2005) convencido de que el de Ishiguro es un proyecto anclado en dos vastos hemisferios: los laberintos y mecanismos de la memoria —sus narradores en primera persona suelen recordar por episodios que acaban por tejer el tapiz de un presente signado por el pasado— y la pérdida, asunto que roza lo metafísico y parece constituir el gran tema de la literatura moderna.
“Ishiguro se distingue como uno de los más elocuentes poetas de la pérdida”, dice Joyce Carol Oates, y las evidencias son irrefutables: Etsuko, una japonesa cincuentona instalada en Inglaterra, examina su vida marcada por el suicidio de Keiko, su hija mayor (Pálida luz en las colinas); Masuji Ono, un anciano pintor, intenta explicar(se) por qué renunció a las enseñanzas de sus maestros para retratar el imperio militar que se esfumaría luego de la Segunda Guerra Mundial (Un artista del mundo flotante); Stevens, mayordomo que continúa una estirpe de servidumbre, viaja durante una semana por la campiña británica en busca no sólo de un sentido para su malograda existencia sino de la mujer que no pudo ni quiso retener (Los restos del día); Ryder, pianista reconocido, llega a una ciudad europea sin nombre y nota que su identidad se ha disuelto en el personaje público en que se ha transformado (Los inconsolables); Christopher Banks, detective, regresa a su natal Shanghái en la era del conflicto sinojaponés para investigar la desaparición de sus padres y toparse con el ideal femenino, que deja huir emulando a Stevens (Cuando fuimos huérfanos).
Si Pálida luz en las colinas, Un artista del mundo flotante y Los restos del día integran un tríptico velado sobre las heridas legadas por la Segunda Guerra Mundial y su difícil proceso de cicatrización, Cuando fuimos huérfanos y Nunca me abandones componen un díptico sobre la orfandad y el exilio más psíquico que físico. En todas, no obstante, impera una prosa diáfana y pulida que hechiza igual que el opio traficado en el Shanghái de los años treinta. En todas prevalece una noción precisada así: “Es muy importante sentirse nostálgico. Cuando nos sentimos nostálgicos, recordamos. Al crecer descubrimos un mundo mejor que éste. Recordamos y deseamos que volviera ese mundo mejor.”
En mi memoria, la vida en Hailsham se divide en dos grandes épocas bien diferenciadas […] Los primeros años […] tienden a desdibujarse y a superponerse en una especie de edad de oro, y cuando pienso en ellos, incluso en las cosas que no fueron tan buenas, no puedo evitar sentir como una fulguración dentro. Pero los últimos años los siento de una forma diferente. No es que fueran exactamente infelices —tengo multitud de recuerdos muy caros de aquel tiempo—, pero fueron mucho más serios, y, en determinados aspectos, más sombríos.
Quien habla es Kathy H., la voz que lleva la batuta narrativa en Nunca me abandones y que podría decir, junto con la Etsuko de Pálida luz en las colinas: “Sé que no se puede confiar del todo en los recuerdos. A menudo las circunstancias en que los rememoramos los tiñen de matices diferentes.” El espacio al que alude (Hailsham) es una mezcla de falansterio e internado arcádico que fusiona —aunque suene increíble— la rigidez victoriana y cierta laxitud hippie y cuyo nombre resulta, desde el principio, una advertencia simbólica: Viva la copia.
Rodeados por un bosque donde palpitan resabios góticos que remiten a La aldea (M. Night Shyamalan, 2004), reducidos sus apellidos a iniciales kafkianas (Peter B., Susie K.) que subrayan su carencia de padres y su incapacidad de procrear, fomentadas sus dotes artísticas por profesoras o guardianas que confían en Madame, la mujer belga o francesa que un par de veces al año acude al instituto para elegir los trabajos que exhibirá en un misterioso sitio llamado la Galería, los pupilos de Hailsham maduran en su orbe autosuficiente (“No teníamos sino nociones muy vagas del mundo exterior, y de lo que en él podía ser posible o imposible”) en medio de una limpidez bucólica; limpidez que, sin embargo, devela poco a poco una penumbra agazapada, un núcleo oculto: “Se percibía en el aire como un barrunto de que alguien estaba callando algo.” Fiel a las tácticas de Henry James, la incertidumbre termina por exponer su reverso en forma de un hallazgo insólito: los pupilos de Hailsham son protegidos con celo porque su misión no es otra que ser cuidadores (como Kathy) o donantes de órganos (como Tommy y Ruth, sus amigos entrañables). Y aún más: el colegio es la punta de lanza de un movimiento que propone un sistema de clonación bañado paradójicamente por el fulgor humanista. El estímulo de las aptitudes artísticas en los clones, admite la decana de las maestras, se vincula a un interés espiritual: “Pensábamos que [los trabajos] nos permitirían ver su alma. O, para decirlo de un modo más sutil, demostrar que tenían alma […] Demostramos al mundo que si los alumnos crecían en un medio humano y cultivado, podían llegar a ser tan sensibles e inteligentes como los seres humanos normales. Antes de eso, los clones […] no tenían otra finalidad que la de abastecer a la ciencia médica.”
Gracias a esta revelación, y pese a ubicarse a finales de la década de 1990, Nunca me abandones se aparta de los rumbos por los que había vagado —la Bildungsroman, la iniciación sexual— para ingresar en los dominios de la fábula futurista, género pródigo en resonancias que ha sido explorado de Aldous Huxley (Un mundo feliz) a Michel Houellebecq (La posibilidad de una isla) pasando por Michael Bay, cuyo filme La isla guarda sospechosas corres pondencias con la novela de Ishiguro. Parientes de los replicantes de Blade Runner, de Wong Kar-wai, las copias educadas en Hailsham deben asumir su desamparo tecnológico: la clonación como principal suministro de huérfanos estériles diseñados para prolongar la existencia de los “posibles”, es decir, de las personas que les han servido de modelo. Ansiosos por encajar en un orbe al que pertenecen sólo como utopía científica, los clones se aferran a las escasas señas de identidad que rescataron de su Arcadia juvenil: ahí está, por ejemplo, el casete que incluye “Nunca me abandones”, la balada favorita de Kathy H. que se vuelve un réquiem por el tiempo irremisiblemente perdido. (El álbum ficticio en que figura la balada, Canciones para después del crepúsculo, se graba en 1956, año en que se desarrolla Los restos del día.) Extraviado en Hailsham, el casete reaparece en Norfolk, el lugar “adonde iban a parar todas las cosas perdidas del país” y en el que ocurre el triste desenlace de la novela. Una tarde ventosa, al cabo de la muerte de Ruth y Tommy, Kathy H. se detiene junto a un alambrado y unos árboles llenos de detritos: “Pensé en todos aquellos desperdicios, en los plásticos que se agitaban entre las ramas, en la interminable ristra de materias extrañas enganchadas entre los alambres de la valla, y entrecerré los ojos e imaginé que era el punto donde todas las cosas que había ido perdiendo desde la infancia habían arribado con el viento.” La nostalgia es muy importante, insinúa Kazuo Ishiguro, aunque seamos clones con los días contados. –
(Guadalajara, 1968) es narrador y ensayista.