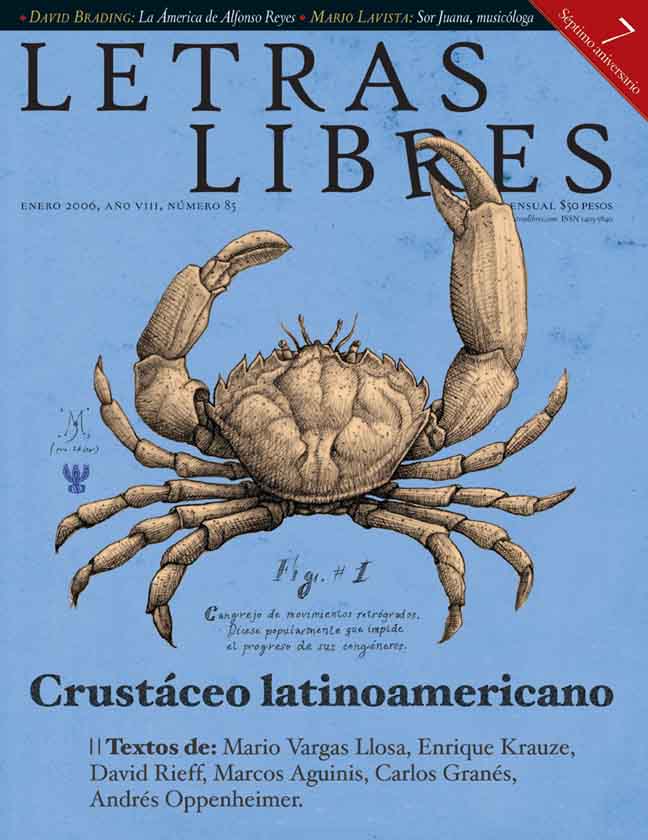En la Edad Media, la teoría y práctica musical ocupó un lugar prominente en todos los órdenes de la vida cotidiana y espiritual, espacio que nunca más volvería a habitar. Su presencia se manifestaba en aspectos relacionados con la actividad diaria, y en asuntos que abarcaban las más inteligentes y elaboradas reflexiones filosóficas y teológicas. Había la música secular que cumplía su función: entretenía, contaba historias de amor (Tristán e Isolda), relataba aventuras, informaba de sucesos lejanos, servía para bailar, para sembrar, para amar. Su lenguaje era accesible y, por lo general, sencillo, poco trabajado. En cambio, en la música religiosa las formas revelaban una construcción compleja, sumamente cuidadosa y pulida. Aquí, la música aspiraba a la perfección, a lo infalible: pretendía ser, en su esencia y estructura misma, un reflejo de Dios y sus obras. Formaba parte del quadrivium o artes reales —una de las dos ramas del saber medieval—, que reunía la aritmética, geometría, música y astronomía (la otra rama, el trivium o artes triviales, comprendía la gramática, la retórica y la dialéctica). Era la musica speculativa, la cual se comportaba como un speculum o “espejo” del orden del universo. Pertenecía al dominio del “especulador”, del musicus-compositor o musicus-filósofo, no al del cantor-intérprete. No era tan sólo una disciplina formada de sonidos, era también, y sobre todo, el conocimiento de los números relacionados con el sonido: derivaba su intrínseca belleza de ese mundo, y sus sonidos evidenciaban la pureza del universo de los números. Como ciencia teórica, la música, en sus manifestaciones físicas, debía tomar en cuenta sus connotaciones matemáticas y sus posibilidades metafísicas. Por esta razón, constituía un cuerpo de conocimiento fundamental para el filósofo y el teólogo. Sin la música, la comprensión de Dios y del mundo no podía alcanzarse.
El conocimiento de la teoría musical del Medievo ha llegado hasta nosotros a través de importantes tratados, entre los cuales destacan los de Boecio, Casiodoro, Odo de Cluny, Guido d’Arezzo y Franco de Colonia. De Guido (ca. 995 -1050), monje benedictino y reputado teórico, habría que mencionar su Prologus in antiphonarium, uno de los escritos de música más influyentes en su tiempo y en épocas posteriores. La música le debe a Guido cosas importantísimas y definitivas. Señalemos dos: de él fue la asombrosa idea de ampliar y perfeccionar el sistema de notación basado en el empleo de líneas horizontales, sistema que permitió fijar de manera precisa la posición o altura de los sonidos en el espacio musical. Antes, sin el empleo de las líneas, la altura de los sonidos era tan sólo aproximada, y, por tanto, sólo se podían entonar correctamente echando mano de la tradición oral. Con Guido, partiendo de una sola línea, el unigrama, se fueron añadiendo más líneas hasta llegar a cuatro, el tetragrama, el cual se emplea todavía en la notación y lectura del canto gregoriano. Al promediar el Medievo, el número se amplió a cinco, nuestro actual pentagrama, que continuamos empleando hoy para leer, escribir e interpretar la música. Esta contribución fundamental permitió, de una vez por todas, definir con exactitud la altura de los sonidos, y, por consiguiente, con ella se logró, por primera vez, preservar y almacenar la música de manera fiel y puntual. Se creó, así, una memoria escrita de los sonidos, y se dio inicio a una notación, una tradición de música escrita, susceptible de ser reproducida cuantas veces fuese necesario.
La otra notable innovación del monje benedictino se refiere al nombre de las notas. Hasta ese momento, las siete notas musicales se designaban con las siete primeras letras del abecedario latino —”notación de Boecio”. Así, a partir del sonido la, las notas se llamaban: A-B-C-D-E-F y G (que corresponden a nuestras notas actuales: la, si, do, re, mi, fa y sol), nomenclatura que se sigue empleando hoy en día en los países sajones. Para facilitar la lectura musical y la solmización, o “solfeo medieval”, Guido, en su célebre (por lo menos para los músicos) Epistola de Ignoto Cantu, propone eliminar las letras latinas y darles nombres a los seis primeros sonidos, o notas de la escala usada en su tiempo: la “Escala Aretina” (C-D-E-F-G y A). Para ello adoptó la primera sílaba de cada hemistiquio de la estrofa inicial de un himno litúrgico a San Juan Bautista; he aquí la estrofa:
Ut queant laxis / resonare fibris
Mira gestorum / famuli tuorum,
Solve polluti / labii reatum.
(Para que puedan cantar libremente
las maravillas de tus actos tus siervos,
elimina toda mancha de culpa de sus sucios labios.)
Como puede verse, la primera sílaba de cada verso corresponde a las notas de la “escala aretina”: ut-re-mi-fa-sol y la (antes, repito: C-D-E-F-G y A). Por razones fonéticas, en el siglo XVII el florentino Juan Bautista Doni cambió el nombre ut por do, que es la primera sílaba de su apellido (en Francia se emplea, todavía, ut). En esa misma época, a la nota innominada se la llamó si, nombre formado por las iniciales de Sancte Ioannes. Es dable afirmar que si hoy podemos leer, reproducir y escuchar un madrigal de Monteverdi, un aria de Mozart, una melodía de Chopin, una ópera de Puccini o Verdi, un preludio de Debussy, La consagración de la primavera de Stravinski o Planos de Revueltas, se debe a la presencia de una tradición musical escrita, y Guido d’Arezzo es, en gran medida, responsable de ello.
*
El conocimiento musical de Sor Juana Inés de la Cruz abreva de este corpus teórico. La monja se vale de alegorías y metáforas musicales para construir un sistema de equivalencias entre las artes y las ciencias, similar al expuesto por los teóricos medievales. En su biblioteca estaba El melopeo y Maestro (1613), del napolitano Pietro Cerone, libro que recoge las enseñanzas de los tratados de música de esa época.
A Sor Juana le era familiar la “escala aretina”; en la “Loa 384” (a la cual me referiré en adelante), identifica el nombre de cada nota con una palabra; hay, asimismo, una clara mención a la escala de Guido d’Arezzo. Dice la Música:
De modo que Virtud y Regocijo
el Ut, Re son, según vuestra voz dijo;
y Miramiento y Fama
es el Mi, Fa, quien dulcemente clama;
y en la Solicitud, que se ve unida
con Latitud, Sol, La va contenida;
que las Seis Voces son, que tan usadas,
Escala de Aretino son llamadas.
Una vez más habla la Música, ahora como parte del quadrivium:
Facultad subalternada
a la Aritmética, gozo
sus números; pero uniendo
lo discreto y lo sonoro,
mido el tiempo y la voz mido…
La teoría contemplaba, igualmente, el estudio de las relaciones entre los sonidos. Algunas eran consideradas como consonancias perfectas, las cuales, en sus proporciones numéricas, definían también la distancia que separa la Tierra —centro del universo— de los cuerpos celestes. Habla de nuevo la Música:
En una línea se asientan
la mitad, la tercia parte,
la cuarta, la quinta y sexta,
de que usa la Geometría.
Clara alusión al monocordio, instrumento musical (de una sola cuerda, se entiende) que la mano de Dios afina, al establecer y medir las distancias entre los cuerpos celestes, a partir de la división de la cuerda en proporciones numéricas, es decir, musicales. La mitad es la proporción 2/1 u octava, intervalo que abarca de la Tierra al Sol; la tercia parte define la relación del intervalo de quinta o proporción 3/2, que separa la Luna del Sol, etcétera.
Otras relaciones, las imperfectas, desempeñaban un papel secundario en el funcionamiento de la estructura musical y de la maquinaria celeste. Una más tenía que evitarse a toda costa, so pena de fracasar en la aspiración a reflejar el orden divino del universo: a esta relación se la llamaba el diabolus in musica, el diablo en la música; era el intervalo musical de cuarta aumentada o tritono. Por esta razón, una vez que se han presentado el ut, re y mi, el fa aparece de este modo:
que evitar el tritono
siempre es mi oficio
En el aspecto métrico, el ritmo binario (“compasillo”) se consideraba imperfecto, perteneciente al hombre y sus debilidades, mientras que el ternario constituía la proporción perfecta, la de la Santísima Trinidad. Bien sabía todo esto Sor Juana cuando, en los “Villancicos de la Asunción” (220), escribe:
No al compasillo del mundo
errado, la voz sujeta,
sino a la proporción alta
del compás Ternario atenta.
Estos cuantos ejemplos nos permiten, creo yo, considerar a Sor Juana como un ilustre miembro del honroso linaje de músicos que en la Edad Media, ya lo hemos mencionado, eran llamados musicus o músicos-filósofos, para distinguirlos del cantor o músico-intérprete. Para ella, la música es aún una de las disciplinas que conforman el quadrivium, y, por esa razón, capaz de contener toda una serie de implicaciones y posibilidades metafísicas: sólo así puede anhelar ser la representación del universo y reflejo de la voluntad divina.
Un comentario final. La secularización de la música religiosa, a partir de los años sesenta, ha traído consecuencias funestas para la música y el pensamiento musical. La Iglesia Católica abrió sus puertas de par en par a las insoportables estudiantinas y a los babosos “espontáneos” —que dizque tocan la guitarra y cantan sus propias, inspiradas melodías, de una insultante pobreza y cursilería—, y, en consecuencia, eliminó la reflexión musical rigurosa e inteligente del seno de la institución, arrumbando la música en el rincón del más superficial y ramplón entretenimiento. Qué lejana sentimos la presencia de la música speculativa, la cual aspiraba, ni más ni menos, a reflejar un orden superior y a tender un puente espiritual entre el hombre y la divinidad. Hoy debemos conformarnos con unas pinches y zonzas “baladas religiosas”, que bien podrían escucharse, con otra letra (o con la misma, da igual) y sin problema alguno, como música de fondo en un supermercado, en lo que uno va comprando chícharos y brócoli, o en un restaurante mientras ordenamos una sopa de “coditos” y un agua de tamarindo: Sic transit gloria mundi. –