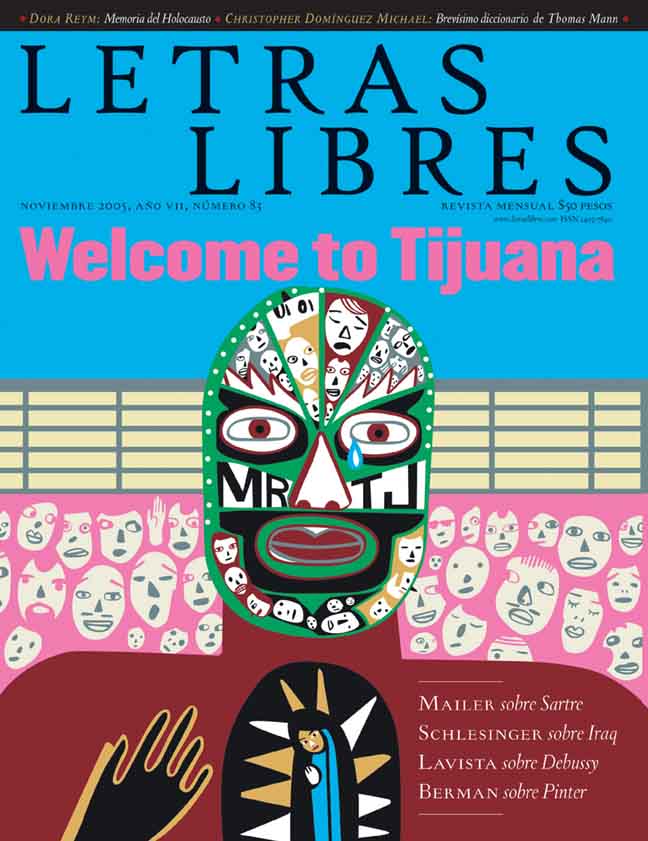Terminé Seuils (Éditions du Seuil, 1987) de Gérard Genette, un formidable tratado entomológico sobre los insectos que revolotean en la página del libro (títulos y subtítulos, el nombre del autor, las dedicatorias, epígrafes, prólogos, prefacios, cuarta de forros), documentado con pasmosa erudición en diversas tradiciones literarias y editoriales de los clásicos a nuestros días.
El capítulo sobre las notas al pie de página me recordó el escrito que Gabriel Zaid publicó en Letras Libres, "Nota al pie de las notas al pie" (febrero de 2005). El libro de Genette le gustaría mucho a Zaid, desde luego más que las notas al pie. Para el francés las notas no dejan de ser insectos, pero pueden ser abejas, hormigas y hasta mariposas; para Zaid difícilmente pasan de moscas empeñadas en molestar al pobre lector.
A mí, las notas al pie me encantan desde que, muchacho, disfrutaba tanto a Darío como a su editor Méndez Plancarte. Releo en estos días Metamorfosis de Ovidio en la traducción y edición de Antonio Ruiz de Elvira y me la paso de lo mejor, tanto con Ovidio (el autor famoso, diría Zaid) como con las especiosas notas, y De la naturaleza de las cosas en la osada traducción endecasilábica del Abate Marchena y con las atildadas notas de Domingo Plácido (el orden de los factores sí altera, en este caso, el producto). De la abundante edición del Quijote que hizo Francisco Rico, leí exclusivamente las notas y aprendí mucho, por ejemplo, con las explicaciones sobre el arte y la retórica de la esgrima del Licenciado, de los que tanto se burla Corchuelo antes de ser vencido.
No me comparo con esos grandes filólogos, pero he puesto cientos de notas al pie y querría pensar que son adecuadas. De las 543 páginas que cuenta mi libro más reciente (Poeta con paisaje: ensayos sobre la vida de Octavio Paz, Ed. Era, 2004), 35 son de notas (y aunque halago en propia boca es vituperio, hay algunas formidables). Y más en mis ediciones críticas. Seguro cometí la fementida nota de pie que se sube a la cabeza, que es la que más enfada a Zaid. Es un gusto de prosapia: también le gustaron a Walter Scott, a Chateaubriand y a Rousseau, que llenaron de notas sus libros, lo mismo que Stendhal, Valéry o Joyce, que inventó los "anotadores" en coro (Dolph, Issy y Kev) que revolotean por Finnegans Wake. Entre nosotros, son famosas las sabrosas notas de Sarduy a su propio Colibrí, y los minuciosos microensayos de José Luis Martínez a la Correspondencia entre Reyes y Henríquez Ureña… et cætera.
Como explica Genette, hay muchos tipos de notas, según quién las puso, cómo, dónde, cuándo, por qué y para quién. A las que se refiere Zaid son las autorales, con las que un autor acompaña un ensayo de su propia pluma, y las alógrafas, con las que un editor acompaña críticamente a un autor famoso (hay veces, claro, en que el editor es tan famoso como el autor, tal el caso de Voltaire, cuyo Commentaire de Corneille "edita" al dramaturgo y lo pone como la prensa al vocero). Se centra, pues, Zaid en los asalariados de la "industria académica" que se enciman a los autores famosos como si fueran "el Espíritu Santo, dictando la Biblia". Si bien reconoce que hay comentaristas que "saben acompañar", Zaid considera que "lo más frecuente es que el lector esté en la incómoda situación de escuchar dos voces que hablan al mismo tiempo". La de los académicos, claro, desafina. Es la voz usurpadora de la academia, esa constructora de "andamiajes" que cubren de tal manera el edificio que terminan por suplantarlo (variante de la sentencia lapidaria de Alain: "La nota es lo mediocre que se pega a lo bello").
Desde luego abundan esos industriales-académicos deseosos de catapultar su nombre misérrimo a la marquesina del concurso Miss Puntitos que la academia ha creado para otorgar(se) aumentos de salario. Pero si hay una "industria" académica tonta —la de los "escorpiones con bonete", como les dijo Octavio Paz—, también hay ejercicios críticos capaces de enriquecer la lectura, de hacer más hospitalaria la estancia del lector en el edificio del libro; los hay que maquilan materia textual en ruidosas líneas de producción con ayudantes y becarios, y también hay los que practican una labor editorial amorosa, sin aspiraciones paracléticas, deseosos en efecto de acompañar a un lector que, a fin de cuentas, tiene la opción de leer solo, si así le place.
Del mismo modo, puede ignorar el resto de las moscas (en académico se llaman epitextos): desde el nombre del autor, la dedicatoria, fechas de escritura y/o lugar, epígrafes, hasta el indicador de contenido, esa suerte de exordio que, por ejemplo, Letras Libres desliza bajo el título para coquetear con el lector, provocar su curiosidad, o disuadirla. A mí no me gusta el tal indicador, una intromisión publicitaria que le quita al lector el placer del descubrimiento y/o le impone un sentido a la lectura; un mimo que lo hace perezoso y fomenta el culto a la rapidez y la facilidad. El del artículo de Zaid dice en parte: "las notas han ido recorriendo el cuerpo de la página hasta subirse, con gran cinismo, a la mismísima cabeza del texto." El lector ha recibido la sentencia sin juicio previo, en agravio de la argumentación del autor y de su propia lectura, como si el texto entero fuese una nota al pie del epitexto, algo no del todo distinto a esas notas luego de las cuales, como dice Zaid, es "secundario que el texto sea leído o no". Por lo que a mí toca, creo que si los textos son buenos, y son buenos los epitextos, los lectores pueden olvidarse hasta de que tienen prisa.~
Es un escritor, editorialista y académico, especialista en poesía mexicana moderna.