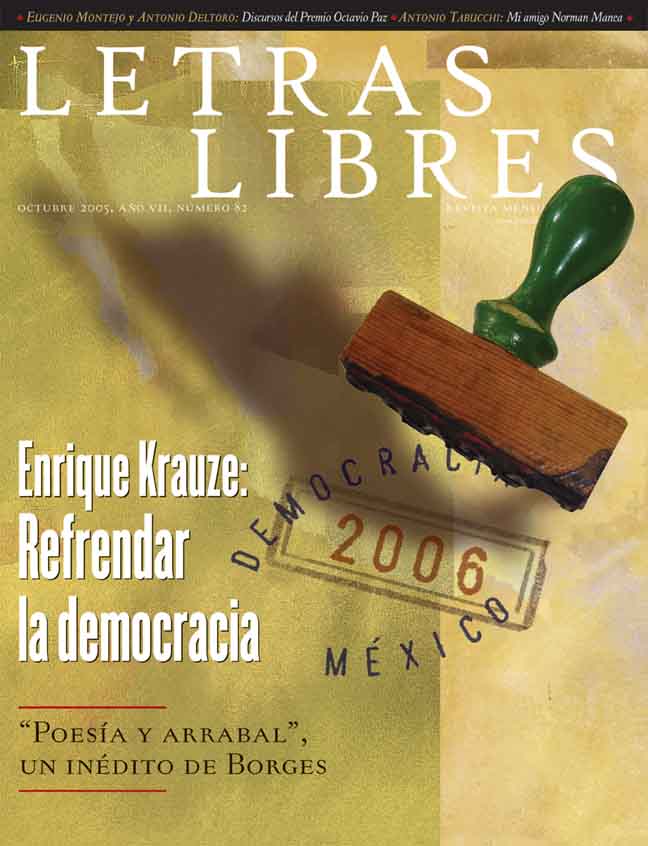La transformación incontrolable de la ciudad lleva a creer que vivimos en muchas ciudades al mismo tiempo. Uno deja de frecuentar cierta calle y se encuentra con que no sólo cambió de sentido, sino que también dejó de llamarse como se llamaba: ya no honra la memoria de un héroe patrio sino que celebra a un cómico de carpa, lo cual puede ser una broma o la afirmación de una equivalencia estricta. Perplejo y un poco aturdido, uno se adentra en la calle como si comenzara a internarse en el sueño de otro hombre: han podado los árboles de forma tan grosera que cualquiera juraría que se sienten humillados y desnudos; las sastrerías han dado paso a las boutiques de ropa desechable, mientras que los puestos de chicles han crecido hasta alcanzar la estatura de restaurantes, donde una comida indescifrable presume de ser una "fusión experimental". La metamorfosis no parece seguir otro objetivo que cambiar un adefesio por otro, si acaso más estridente, que en la lógica de esta urbe significa un-poco-menos-sucio. Mientras buscaba inútilmente los restos de una papelería en lo que ahora es una barra de sushi, me descubrí caminando con un bastón imaginario, con aire memorioso y cejas demasiado consternadas. ¡Lumbago!, de pronto sentí la punzada incuestionable del lumbago. Pero la sorpresa es una emoción superior a la nostalgia y a veces puede opacar el sentimiento repentino de haberse convertido en un vejete. En la esquina de enfrente, donde antes solía erigirse un cine de películas triple equis, me recibe un edificio que con las letras rojas de los estrenos anuncia lo que sigue: LA LUZ DEL NUEVO MILENIO.
¿Una iglesia? ¿Será posible que esa frase a la vez trillada y rimbombante, post-apocalíptica y francamente excesiva señale la presencia de una iglesia? ¿Estoy realmente en el sueño de otro hombre o allí donde alguna vez quise presenciar el rito de Linda Lovelace desapareciendo la ostia en su garganta profunda ha crecido de la noche a la mañana una iglesia oronda y rutilante? ¡Pellízquenme!
Recuerdo que la primera vez que quise entrar a este recinto ahora irreconocible, puesto que todavía no alcanzaba la edad de los iniciados, debí conformarme con mirar los carteles de los escaparates como si se tratara de la anticipación del paraíso. Allí, con un ojo puesto en los cuerpos anudados —que era difícil decidir si gesticulaban a causa del placer o del suplicio— y con el otro ojo vigilando la entrada con la esperanza de colarme, asistí al espectáculo paralelo de esos cines secretos: hombres cabizbajos pero agradecidos que salían a cuentagotas y esquivaban las miradas y se perdían en una oscuridad distinta a la de la noche. Y justamente allí, donde una amable señorita me hizo entender que no podía mirar por más de una hora un cartel con la misma devoción de quien contempla el Éxtasis de Santa Teresa, justamente allí, en donde aun desde la calle se alcanzaban a oír aullidos e imploraciones no precisamente piadosas, ha brotado, gracias al milagro del mal gusto, una iglesia estruendosa, moderna, incomprensible, que pese a su filiación cristiana no puedo imaginar más que como un recinto pagano, lleno de ecos y reminiscencias de un pasado sudoroso y jadeante.
Paréntesis campestre
(La imagen de unas vacas pastando sobre las ruinas de una iglesia es quizá el primer recuerdo fidedigno que tengo del campo. Eran seis o siete vacas rumiando pensativamente en lo que fuera el atrio, otras más iconoclastas en la nave principal, y a la conmoción de enfrentarme por primera vez a esa forma de mirar que tienen las vacas —esa parsimonia de sus ojos en la que se adivina una sabiduría casi zen, pero que al mismo tiempo es absolutamente bovina—, pronto se sumó el escalofrío de descubrir que aquello que tan mansamente pisoteaban era un lugar especial, que alguna vez ciertos hombres consideraron sagrado.
Aunque el pasto crecía allí con toda naturalidad y la sombra de las paredes derruidas ofrecía un rincón de recogimiento y paz para esas vacas sin duda descarriadas, la escena era perturbadora y eléctrica, menos por su raigambre onírica que por su halo de profanación. No sé si esto también lo recuerdo o la imaginación lo ha filtrado subrepticiamente para darle una sensación de completud, pero el caso es que en mi mente comparece un sujeto que asevera: "Otro tipo de ganado para viejos santuarios", un sujeto que no sé bien quién es y que tal vez soy yo mismo, y después de oír sus palabras todos sonreímos en silencio, con la cabeza un poco agachada por el destino irrevocable de los templos, por la decadencia en la que ha caído hasta la sensación de misterio, sin atrevernos a que nuestra risa rivalizara con los mugidos de las vacas, con esos mugidos vigorosos y largos en los que ya para entonces vibraba un no sé qué de oscuro y recurrente parecido al rezo, al rezo más musical que yo recuerde sobre la faz del planeta.)
Dos días después de que la luz del nuevo milenio entrara en mi vida y yo me resistiera a entrar en sus instalaciones, todavía con mi bastón imaginario y mi sombrero hongo, ingresé a la Iglesia Universal del Reino de Dios, quizá porque me asaltó la sensación de que allí la misa sólo podía ser entendida como espectáculo. Puesto que esas paredes alojaron hace no mucho tiempo el Teatro Silvia Pinal, una rápida asociación me llevó a Simón del desierto, luego a Luis Buñuel, y a través de toda la iconoclasia que este nombre evoca, a preguntarme cómo diablos se las arreglarían los fieles para hincarse devotamente en las butacas. El ambiente general del vestíbulo era demasiado bullicioso y animado, y contrastaba con cualquier idea que me hubiera formado sobre la expresión "santuario de la fe". La vestimenta de la gente resultó para mi gusto un tanto emperifollada, como si la inercia mental les impidiera deshacerse de la expectativa de codearse con la farándula. En la taquilla, o en lo que quedaba de ella, un cura enjuto y vestido de negro ungía a todos los feligreses con aceite de cártamo; la perspectiva de una misa oleaginosa me hizo apartarme un poco escandalizado, añorante del agua bendita que nunca he recibido, y avanzar hacia donde debían estar las golosinas, atraído por los mismos estantes y vitrinas de antaño. ¡Qué sacudida! La transformación de las piedras en pan es una bagatela si la comparamos con la más desaforada de convertir chocolatines en Biblias, y latas de refrescos en astillas de la cruz de Cristo.
Cuando me dirigía hacia mi butaca temí por un instante que los asientos estuvieran numerados y pronto todos descubrieran que era un impostor. Sobre el escenario una inmensa cruz dorada no impidió que algo en mi interior anhelara el momento en que las luces se apagan y se escucha el ruido del telón. "Los santos contra las estrellas de cine", pensé, para luego notar que esa fórmula que intentaba ser aguda más bien parecía el título de una película de luchadores, y que, además, curiosamente allí no había santo alguno, ninguna efigie que nos mirara desde el vacío de sus ojos de yeso. Pero entonces alguien, que en un estremecimiento confundí con el acomodador, aunque por supuesto no llevaba linterna, me despertó de mis contemplaciones y devaneos y aclaró que todavía no había sido ungido, que el obispo me esperaba, que si estaba por fin decidido a dejar de sufrir (la frase hecha "dejar de sufrir" la pronunció muy lento, casi con delectación).
Lo seguí. O más bien fingí seguirlo, pues de vuelta en el vestíbulo me escabullí hacia la zona de las golosinas, quiero decir de las Biblias, perseguido por la mano de un cura que blandía un algodón hinchado de aceite, corriendo con los pasitos torpes a los que obligan las sotanas, gritando algo como "¡la santa unción!", "¡la hora de la iniciación!" o quizá otra cosa vagamente bíblica terminada en "ción". Yo fingía demencia y me alejaba, respondiendo para mis adentros que apenas ahora empezaba a sufrir verdaderamente, y ya frente a las vitrinas donde alguna vez se vendieron palomitas de maíz, doblegado por la vergüenza, por un bochorno imbécil que ya por sí solo bastaría para abochornar a cualquiera, de tan inmotivado y condescendiente consigo mismo, pedí como quien no quiere la cosa una botella de agua. Un dedo más grasoso que seráfico me obligó a mirar hacia un viejo letrero luminoso, herencia de la época teatral: "No entrar con bebidas a la sala". Balbuceé una barbaridad del tamaño de un "¡Válgame Dios!" y aproveché la confusión general para decir que había olvidado mi bastón imaginario en la sala, y que debía volver a ella. En la nave principal la función todavía no comenzaba. Mientras mis ojos se detenían incrédulos en los letreritos rojos de no fumar, que no fueron disimulados ni siquiera con un cirio pascual o un crucifijo colgante, escuché a mi lado el sonido característico del maíz crujiendo entre los dientes. A mi izquierda, un hombre cabizbajo pero agradecido, que no parecía muy interesado en aquello de "dejar de sufrir", esperaba la hora de la misa comiendo ruidosamente palomitas. Cuando nuestras miradas se cruzaron él tranquilamente se arrellanó en su asiento, subió los pies a la butaca de enfrente y me extendió la bolsa preguntando: "¿Quieres?"~
(ciudad de México, 1971) es poeta, ensayista y editor.