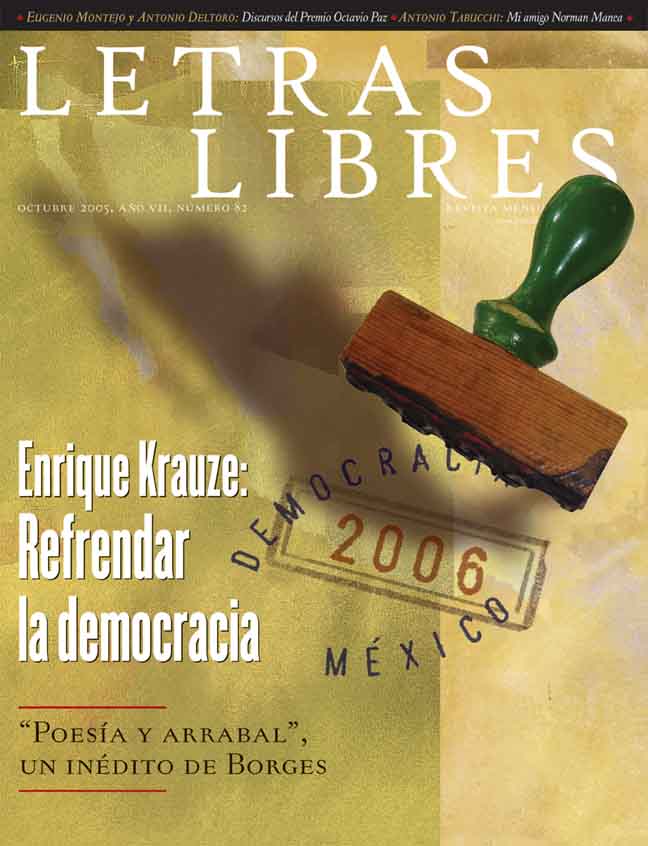Según como se vea, Batalla en el cielo ha sido a) La segunda película de Carlos Reygadas, director de la aclamada Japón, b) La película mexicana que fue seleccionada para la competencia oficial del pasado Festival de Cannes y c) La película que empieza con una escena de felación.
Digo ha sido en vez de es porque hasta ahora —mes de su estreno— las medallas y el miniescándalo son los únicos marcos de referencia de una película que, de otra manera, no despertaría curiosidad. Ésta no es una descalificación: que Japón haya sido coronada por el periódico Le Monde como "la película más bella del mundo" y haya obtenido una veintena de premios, que el comité de selección de Cannes no haya dudado en mezclar en su terna el apellido Reygadas con los de Cronenberg, Wenders o Van Sant, y que un blow job como escena de arranque nazca con legitimación artística es algo que pocos directores de tan breve currículum podrían imaginar posible. Lo que toca ahora es ponderar Batalla en el cielo, más allá de su brilloso pedigrí.
Tomemos como punta de la madeja la intención manifiesta del autor. Según ha dicho Reygadas, sus películas son reflexiones sobre las luchas que se libran en un ámbito existencial.
Las batallas de Japón eran todas hacia el interior. En ella se narraba la historia de un suicida en potencia, que en ruta hacia su objetivo conoce a una anciana con la que entabla una relación íntima, tanto en lo emotivo como en lo carnal. La película transcurría en un pueblo del campo mexicano, pero la intención de Reygadas era exprimir de su relato una parábola sin asideros geográficos que no concediera nada al costumbrismo rural: su puesta evitaba las convenciones del realismo y los personajes no eran actores profesionales: su intervención en la película se limitaba a la presencia y no a la construcción de un rol.
Con menos eficacia, Batalla en el cielo lleva al extremo las premisas de Japón. Es la historia de un chofer (Marcos Hernández), crítptico y monosilábico, que, en complicidad con su esposa (Bertha Ruiz), lleva a cabo el secuestro y asesinato involuntario de un bebé. Agobiado por la culpa, confiesa su crimen a la hija de su patrón (Anapola Mushkadiz), una junior que se prostituye, al parecer, por aburrimiento de clase. La chica le expresa piedad y tiene relaciones sexuales con él; la confesión del crimen provoca en el hombre un segundo acto homicida. Las culpas acumuladas lo llevarán a realizar una peregrinación ante la Virgen.
Tal y como lo hiciera en Japón, Reygadas altera los escenarios de Batalla en el cielo para, a pesar de su localización unívoca, salvarla de ser un relato más sobre la ciudad de México. Si en su primera película los colores del campo mexicano eran, por intensos, hiperreales, en Batalla en el cielo la paleta es de colores fríos y los interiores aparecen desprovistos de mobiliario. Mucho más que un diseño de arte minimalista, el espectador se encuentra frente a atmósferas asépticas que buscan incomodar por su desnudez: estamos en el cielo, o en una estación anterior. Como en Japón, Reygadas recurre a actores no profesionales. Esta vez, además, los filma en cuadros estáticos que cancelan la ilusión de continuidad.
Hasta aquí las semejanzas entre películas y la preocupación reiterada del director: que lo suyo no se entienda como un melodrama tramposo y que los actores no caigan en vicios de la profesión. Le interesa desenmascarar los artificios del realismo, una paradoja que —dice— bloquea la receptividad del espectador. Si en aquella primera película se nos pedía contemplar la redención de un hombre a raíz de una transformación interna, en ésta se nos sugiere que aquello que el protagonista padece y expía se deriva de sus relaciones con el mundo exterior. Y es aquí donde Batalla en el cielo genera una contradicción: sugerir la guerra de un hombre y su contexto, cuando este contexto ha sido despojado de toda connotación. Que aparezcan la Basílica de Guadalupe o Paseos del Pedregal no es suficiente (o no debería serlo) para que un espectador comprenda cuál es la supuesta tensión entre el individuo y la sociedad que lo contiene; sí son suficientes, en cambio, para que la película bordee los terrenos del exotismo de exportación. En Batalla en el cielo no hay sociedad ni contexto que equivalgan a antagonista del héroe. Si un mexicano comprende el conflicto es quizá por inferir el código; si a un extranjero le atrae es porque está consumiendo folclor.
Concedamos una posibilidad: que los personajes fueran símbolos autosuficientes de inequidad social: que Batalla en el cielo fuera una alegoría apoyada en la personificación de virtudes o defectos. Los actores, en este caso, tendrían la misión de representar con claridad.
Hablemos entonces de lo que sería el problema número dos. Tiesos, confundidos y sin mucha claridad de dicción, los no-actores traen consigo a la película lo peor de cada mundo: nerviosismo amateur restringido por los límites a la expresión que el director impuso.
Ya sea por fallas que se derivan de una exploración de la forma (algo muy loable) o por un cálculo anticipado de críticas europeas a favor (algo nada loable), Batalla en el cielo es una película en la que a) el contexto es reconocible en su símbolos pero no en los significados profundos, b) los personajes no son personajes sino estereotipos de clase y c) la puesta en cámara y la actuación se niegan a involucrar al espectador. O esta es la historia de un cierto país y sus freaks, o el mensaje es tan sublime que no está en las masas la capacidad de comprenderlo (aunque parece que en las masas francesas, sí).
Me inclino por una posibilidad intermedia, concediendo en Reygadas el valor de no pactar con fórmulas que le garantizarían éxito comercial: que haya un brecha entre idea y resultado, limbo en que el director habita en vías a la maduración.~
es crítica de cine. Mantiene en letraslibres.com la videocolumna Cine aparte y conduce el programa Encuadre Iberoamericano. Su libro Misterios de la sala oscura (Taurus) acaba de aparecer en España.