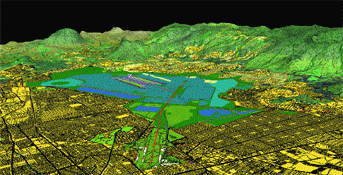Desde antes de casarse con ella, el joven marido de nuestra amiga Danni había querido hablarle sobre cómo se sentía él con respecto a tener hijos, pero como casi todos esos sentimientos eran de renuencia y repugnancia, y como Danni —que era un poco mayor que él— estaba absolutamente determinada a procrear, esa conversación prometía tanta desdicha que, para cuando Danni alcanzó estabilidad en su carrera y anunció que estaba lista, el joven marido aún no había logrado hablar con ella al respecto. El joven marido anunció que tenía que ir a Burlington, Vermont. Dijo que necesitaba reabastecerse de madera antigua para surtir su negocio de renovaciones a la medida. Desde Burlington llamaba a Danni de vez en cuando. Se oía preocupado por el estado emocional de ella, pero hasta que Danni recibió una tarjeta del servicio postal confirmando el cambio de domicilio de su joven marido, comprendió que él no iba a volver. Por teléfono, le preguntó: “¿Me abandonaste? ¿Ya no somos una pareja?” Por desgracia, para el joven marido responder esas preguntas habría significado iniciar justamente la conversación que no tenía el valor de sostener. Dijo que, de repente, en Vermont ya no había ingenuos respecto al tema de la madera. Parecía que todos allá sabían que las vigas de roble antiguo de un metro se vendían ahora en tres mil dólares. Hasta los estúpidos y los que vivían allá en el bosque estaban al tanto. Afirmó que, a medida que la información se volvía más y más barata, los mercados se perfeccionaban y resultaba imposible encontrar una ganga. Era probable que las subastas en sitios de internet como eBay contribuyeran a esta tendencia, adversa para el empresario, pero —tenía que admitirlo— benéfica para los habitantes de la zona rural de Vermont. Unos días después, mientras Danni estaba fuera en un viaje de negocios, el joven marido fue a Nueva York en su camioneta a recoger todas sus pertenencias al departamento que compartían en la calle Diez Este, incluido un trozo de nudo de arce de treinta kilos. Aún después de que Danni conoció a un psicoterapeuta de veintisiete años y se embarazó de él, el joven marido no se atrevió a decirle que él no quería tener hijos y que jamás debió haberse casado con ella. Se divorciaron por mail.
*
Stephen —un viejo amigo a quien Danni conoció en la universidad—, guitarrista de jazz y sujeto permanente de los escenarios de improvisación musical del centro de la ciudad, llevaba siete años viviendo con una diseñadora textil llamada Jillian, cuando informó a sus amigos que iban a casarse. “Sí, en efecto: en este momento Jillian es el amor de mi vida y, en efecto, ella tiene ganas de hacerlo oficial”, dijo él. A últimas fechas Jillian se había impacientado porque Stephen nunca tenía dinero, insistía en quedarse despierto todos los días hasta las tres de la mañana y en hacerles favores a las monjas, como por ejemplo llevarlas en su coche a funerales en estados que quedaban muy lejos o acarrear sus muebluchos en un camioncito que les prestaba el párroco (Stephen había estudiado y, de manera intermitente, se había criado con monjas). Jillian sentía que el matrimonio iba a estabilizar a Stephen, lo volvería menos susceptible a los deseos de las monjas y más receptivo a los de ella, empezaría a limpiarse mejor las uñas, llegaría antes de la media noche, etcétera. Ya casados, a Stephen le sorprendieron las expectativas de Jillian. El fin de semana posterior a su pequeña boda —que se celebró en el jardín de casa de un amigo, en las afueras de la ciudad, bajo el brillante sol de octubre— Stephen fue a cambiarle los mosaicos del baño a una monja que se llamaba la Hermana Doina y regresó prácticamente al amanecer, después de una tocada de jazz. A las tres semanas Jillian se fue de casa. Cuando llegó la fecha en que los recién casados tenían que usar los boletos de avión para ir a Pittsburgh por Navidad, Jillian se abrió paso a través de la sala de espera de US Airways en La Guardia en busca del único asiento distante de los numerosos monitores estridentes del aeropuerto. Supo que al fin lo había hallado cuando encontró a Stephen sentado allí, manipulando los audífonos especiales, en miniatura, con estéreo, y que de paso servían como tapones contra el ruido. En Pittsburgh, recibieron la felicitación de unas ochenta personas, todos invitados de los acomodados padres de Jillian, que pagaron los boletos de avión de la pareja, y durante varias noches, en la cama que Jillian había tenido de niña, los recién casados se enfrascaron en tener sexo furtivo —juvenil y tembloroso—, a pesar de que ella ya había solicitado al Estado de Nueva York los trámites para separarse legalmente de Stephen y de que todo el tiempo llamaba por teléfono a su nuevo novio en Manhattan —no era católico ni le gustaba la música— para asegurarle, día tras día, que lo de Stephen había quedado muy, muy en el pasado.
*
Unos meses antes de que Ron empezara a presentar a Lidia, su nueva novia, con sus amigos, su padre murió y le heredó suficiente dinero como para comprar la clase de dúplex en el West Village que él siempre había querido. Ron era maestro de filosofía en The New School. A lo largo de los años, les había confesado a algunos amigos su temor de que el único propósito de su estadía en este planeta fuera insertar su pene en la vagina del mayor número posible de mujeres. La lista de las insertadas incluía tanto a ex estudiantes y a las inscritas en uno o más de sus cursos, como a varios miembros de la facultad —tanto subalternas como profesoras de más alto rango; ponentes sobre filosofía que venían de otras ciudades; las hijas mayores de su contador y de su vinatero; Jillian, la diseñadora de textiles; la novia de un ex vecino, y varios miembros del personal femenino de la sucursal más cercana del New York Sports Club. Ron se especializaba en filosofía moral. Uno de los principales motivos por los cuales las mujeres caían rendidas a sus pies era su gran tacto y consideración. Ron las escuchaba con paciencia y compasión, como el hermano o el padre tierno y respetuoso que ellas siempre habían querido tener. Y, aunque éstas eran las mismísimas cualidades que llevaban a las mujeres a depositar su confianza en él —lo que fomentaba aquello que Ron temía era su única misión en la vida—, verdaderamente era un hombre agradable; en realidad había buenos motivos para que tuviera tantos y tan leales amigos. Y ésta era la razón por la cual, a medida que pasaban los años, Ron se castigaba con amargura por su incapacidad para permanecer fiel a cualquier mujer por más de sesenta días, aproximadamente. A veces, se confesaba ante sus amigos, quienes, al verlo sufrir y culparse de esa manera, se sentían acongojados y se apresuraban a asegurarle que no, que él no era ni un monstruo ni un enfermo. Su mal comportamiento les causaba tanto dolor que sentían ganas de consolarlo en vez de condenarlo (aunque —en lo que a esto se refiere— sin duda ayudaba el que uno jamás presenciara el dolor que Ron pudo haberles causado a las mujeres que confiaron en él). Cada vez que alguien nuevo entraba en su vida, Ron desaparecía con ella tras las puertas cerradas de la recámara, como para evitar interacciones potencialmente comprometedoras con sus amigos (en cuya mente —conforme pasaron los años— las innumerables jóvenes, todas idénticamente esbeltas y todas de ojos oscuros, así como las jovencitas de corto plazo, se fusionaron en una sola), y también para minimizar la incomodidad de desechar a la novia en turno, cuando llegara el tiempo de desechar. Sin embargo, por fin, con la muerte de su padre, la compra del dúplex en Bank Street y la proximidad de su cumpleaños número cuarenta, Ron decidió dejar atrás todas sus actitudes infantiles. A unas semanas de conocer a Lidia —una joven belleza ecuatoriana de Jackson Heights que procesaba casos de drogas para el fiscal de distrito de Manhattan— Ron se aseguró de que todos sus amigos la conocieran. Sentado junto a ella en gabinetes de diversos restaurantes, declaró ante ellos que por fin había encontrado a su par, intelectualmente hablando. Mientras Lidia se ausentaba para ir al baño, Ron admitió, además, que su relación con ella era “básicamente un asunto cerrado”, que ya no podía “echarse para atrás”, que definitivamente iban “rumbo al altar”, que se sentía listo para adoptar a su hijita de tres años —producto de un fugaz primer matrimonio de Lidia— y que, aunque evidentemente iba a requerir de un esfuerzo titánico de su parte, estaba determinado a serle fiel a Lidia durante el resto de su vida, porque estaba maravillado por su inteligencia y su extraordinario sentido del humor. Ron profirió todas estas grandes noticias en un tono de voz abstracto y sin mirarlos a los ojos. Cuando Lidia volvió, ya con el color de labios y la máscara de pestañas retocados, los amigos de Ron no pudieron dejar de notar que él estaba sentado de espaldas a ella, a unos cincuenta centímetros de distancia, y que Lidia decía cosas como “expresso”, “eck cétera” y “entre yo y tú”, todas frases que invariablemente habrían enfurecido a Ron. Sus amigos casi tenían la sensación de que Ron ni siquiera la escuchaba. Mientras ella contaba que tenían planes para ir a acampar a la Columbia Británica y miraba a Ron con intensidad para corroborar su aprobación, él tenía la vista extraviada, como un hombre que intenta vaciar su mente mientras le sacan sangre del brazo. De vez en cuando Ron volvía a concentrarse, se inclinaba para rodear a Lidia con el brazo y le ordenaba, por ejemplo, que les contara a sus amigos sobre la palabra del Scrabble que le había valido ganarse ochenta y siete puntos. Lidia bajó la mirada hacia su servilleta. “Plenario”, dijo ella: ni siquiera era una palabra tan extraña. Pero Ron insistió en que jamás la había escuchado, que el vocabulario de Lidia era infinitamente superior al de él y, de manera absurda, que él jamás había logrado anotar ochenta y siete puntos en un solo juego de Scrabble. “Estoy contento”, dijo llanamente, con el cuerpo en ángulo hacia la puerta del restaurante. “Siento que podría conformarme jugando Scrabble con Lidia el resto de mi vida.” Unos meses después, durante las vacaciones de verano, cuando algunos de sus amigos preguntaron cómo iban las cosas con Lidia, Ron se mostró distraído e impaciente, como si a esas alturas todos supieran cuáles eran sus sentimientos y le sorprendiera la pregunta. Respondió que Lidia y él acababan de pasar la marca de los seis meses y que más valía que se casaran porque, básicamente, era un asunto cerrado; a esas alturas, ya no podía echarse para atrás y, sí, lo admitía, a veces le resultaba difícil imaginar que tendría sexo con la misma persona el resto de su vida, pero ya había cumplido los cuarenta, era hora de crecer y estaba determinado a que su relación funcionara, de modo que, básicamente, sí, las cosas iban muy, muy, muy bien entre ellos. Unas semanas después, Ron desapareció de todo tipo de contacto —por voz, mail o en persona. Reapareció hacia fines de agosto, con un sedoso correo electrónico enviado a todos sus amigos notificándoles su nuevo domicilio postal y su nuevo número telefónico. Obligado a dar una explicación, contestaba irritado que estaba rentando un departamento de dos recámaras en la calle Veintiocho Este y trabajaba en su libro sobre Heidegger. Sobre Lidia, prefería no decir nada, aunque en varias ocasiones sí mencionó a una de sus estudiantes del curso de verano llamada Kristin y, bajo un interrogatorio más intenso, admitió haber tomado responsabilidad moral por todas las promesas incumplidas a Lidia que le salieron tan caras, desde el punto de vista financiero. Dijo que Lidia quedó devastada cuando se enteró de que él estaba involucrado con Kristin —una relación con la que no iba a insultar la inteligencia de sus amigos fingiendo que sobreviviría más allá del Día del Trabajo— y, como no había ninguna excusa posible para su mal comportamiento, trató de hacer las paces de la mejor manera posible ofreciéndole a Lidia pagar un enganche del treinta por ciento del costo de un cómodo departamento en la Avenida West End, ideal para una profesionista soltera y su hijita de tres años y medio, lo cual requirió poner a la venta el dúplex de Bank Street a precio regalado para que se vendiera pronto, razón por la cual ahora vivía en un anónimo departamento de interés social en Murray Hill. Ron era quizá la máxima autoridad en el mundo sobre la filosofía moral de Heidegger; eran célebres las ingeniosas traducciones improvisadas que hacía en clase de los intrincados textos griegos y alemanes, de modo que sus amigos —aun los más brillantes—, se sentían muy intimidados intelectualmente como para cuestionar a Ron por haber pagado en efectivo varios cientos de miles de dólares por el pecado de engañar a una novia con la que apenas había salido seis meses. El hecho de que esas transacciones de bienes raíces se hubieran gestado de seguro en el tiempo en que Ron aseguraba que Lidia y él estaban prácticamente casados —y de que todo el drama privado de exposición, vergüenza y penitencia no hubiera podido apiñarse en el lapso de esas tres semanas y media en que Ron desapareció de la vista de todos— se convirtió en sólo uno más de los misterios a los que nunca volvieron a hacer alusión: era el precio por tener el placer de contar con la compañía de Ron.
*
Por otro lado, después de haber tenido relaciones sexuales sin protección con Rebecca, su instructora de pilates, con suficiente frecuencia (y un poco más) como para embarazarla, Peter, el primo de Stephen, fue a ver a su esposa —con quien tenía dos hijos— para decirle que, aunque estaba comprometido con su matrimonio, también estaba enamorado de Rebecca y quería participar en la crianza del hijo que iba a tener con ella: ¿no podían aprender todos a simplemente a llevarse bien? El plan de Peter era realista desde el punto de vista financiero: oncólogo experto en radiación, tenía muchos clientes en la zona residencial y sentía que si Deanna también era realista, difícilmente podía negarse a aceptar su propuesta. Peter era un muchacho agradable del Medio Oeste que floreció tarde. Se había casado con su insulsa y algo pegajosa novia de la universidad, a quien le permitió trabajar en un banco para que lo mantuviera mientras él estudiaba medicina. Ahora comprendía que un exitoso oncólogo de Manhattan como él podía aspirar a algo mucho mejor, en lo que a esposa se refiere, en vez de permanecer casado con esta amarga e irritable madre de cara apretada y muslos desbordantes, y que permanecer a su lado equivalía a pagar tasas de interés de los ochenta cuando el resto del mundo ya había refinanciado su hipoteca —verdaderamente no había ninguna razón para no hacerlo— aunque, a la vez, reconocía lo mucho que le debía a Deanna y cuánto quería a sus hijos, y una de las muchas cosas maravillosas de Rebecca era lo cómoda que se sentía con la idea de un arreglo a la francesa. Así es que no había ningún incauto en el panorama. Todos los involucrados estaban haciendo su máximo esfuerzo por ser corteses y responsables, a la vez que —como Peter subrayó cuando le expuso la situación a Deanna— no dejaban de ser realistas. Sólo después de que Deanna contrató a un abogado competente, obtuvo la custodia absoluta de los niños y un acuerdo de divorcio que destazó a Peter, desde el punto de vista financiero, él se dio cuenta de lo equivocado que había estado desde el mismísimo principio con respecto a la percepción que tenía de ella: ¡Nunca había sido buena gente, sino una mujer doméstica y mezquina! Qué fortuna tener a Rebecca, que no sólo era joven y tenía buen cuerpo, sino que poseía una fortaleza y una firmeza admirables (como lo demostró su disposición a compartir a Peter con Deanna), aunque —como a veces se admitía a sí mismo en la regadera o en la cama, a las tres de la mañana, cuando empezaba a disiparse el efecto de su segundo martini, o cuando recordaba a Deanna en su opulenta casa nueva, allá en Harrison, con su atroz camioneta de burbuja— se sorprendió a sí mismo dirigiéndose a ella en su mente como “[pinche] vieja ojos de cerdo”. Eso de ser buena gente era un término relativo y era probable que Deanna viera el asunto de un modo algo distinto.
*
O como a Antonia, la amiga de Peter, le gustaba contarle a quienes iban a visitarla a su departamento, ubicado en los pisos superiores de una lujosa unidad de edificios con vista a Central Park, adquirido con lo que obtuvo con el acuerdo de divorcio, en todo matrimonio fallido llega un punto en que nos enfrentamos al holograma de una figura cerca de nosotros mismos mediante el cual, a través de la mirada demencial del otro cónyuge, es posible ver el monstruo que el otro proyecta en lugar de nosotros; un monstruo que se nos parece sólo de manera superficial (aunque es probable que esa proyección sea un poco más gorda y arrugada de lo que uno está en realidad, de igual forma que es probable que la idealización juvenil del marido haya proyectado a una mujer más firme y sensual de lo que en realidad era en aquella época), pero, en todos los demás aspectos, es sólo una figura fantástica y completamente desconocida. Antonia hacía que todas sus visitas se descalzaran a la entrada y nunca permitía que más de una persona fuera a verla a la vez. Ni siquiera sus propias hijas podían ir juntas, tenían prohibido llevar visitas a dormir o usar zapatos en casa. Éstas eran sólo algunas de las pequeñas disposiciones que Antonia se permitía imponer después de veintitantos años de ser madre y de un infernal periodo en el que combinó el papel de esposa con el de ejecutiva de una corporación en Palo Alto. En su propio matrimonio el momento decisivo llegó después de hacerle un comentario poco afectuoso a su marido. No era distinto de otros miles de comentarios poco afectuosos que le había hecho en los diez años anteriores, pero esta vez él —un hombre pequeño y dócil, con la costumbre de arrugar la nariz cuando estaba nervioso y un rostro que el público asiduo a La semana en Wall Street reconocía con familiaridad— la tomó del cuello con la mano derecha y presionó su pulgar contra su tráquea. Con la izquierda, le oprimió las muñecas contra el pecho. Puso su rostro muy cerca del de ella —que se iba poniendo cada vez más morado— y la increpó:
—¿Por qué me haces esto?
A lo que Antonia no pudo sino responder:
—¡Qu…éghhh. Aghhhh!
Y, así, el marido le gritó en la cara:
—¿Por qué me haces esto? ¡Podrías dejar de hacerme esto por favor?
Tal y como después Antonia lo contó a las descalzas amistades con calcetines que —una por una— iban a visitarla, ése fue el momento preciso en el que, a pesar de su creciente temor, por fin pudo verse a sí misma tal y como su marido la veía a ella: una persona maligna y de una fortaleza aplastante que le impedía alcanzar todos y cada uno de los placeres y libertades que él siempre había deseado, y cuya astucia e ingenio aniquilaban su hombría. Sin embargo, Antonia trató de señalarle lo absolutamente absurdo de esa petición.
—¡Eghhh… Aghh! —dijo ella.
Poco después, cuando recobró el conocimiento, estaba tendida en el piso de la cocina. Recargado en el desayunador, su marido masticaba una rebanada de pan de centeno doblada a la mitad. Antonia estaba adolorida y sentía la garganta rasposa, pero más que autoprotección la invadió el humor.
—Lo que intentaba decirte —afirmó ella— era que quién estrangula a quién.
La respuesta de su marido fue prosaica:
—No te estrangulé.
—Entonces, ¿por qué tengo la tráquea prácticamente destrozada y por qué estoy tendida en el piso? —preguntó Antonia.
El marido respondió llanamente:
—Jamás te he puesto la mano encima.
Y, lo más curioso de todo, les dijo Antonia a sus amistades, era que su marido creía absolutamente esas palabras, y ella entendió lo que él quería decir y también lo creyó. Porque, ¿cómo pudo haber tocado a la verdadera Antonia si ella ni siquiera estaba en el mismo cuarto (o, posiblemente, ni si quiera en el mismo universo) que él? Sin embargo, dijo Antonia, se preocupó de verlo actuar como un psicótico.
—¿Amor? —intentó tiernamente tendida en el piso.
Al oír esto el marido extendió los brazos y —con la mirada suplicante al cielo— pareció estrangular a otras Antonias invisibles que lo rodeaban por doquier.
—¿Qué tengo que hacer para deshacerme de ti? —gritó el marido—. ¿Qué tengo qué hacer para que dejes de hacerme esto?
“Ay, el pobrecito”, pensó Antonia: “Estoy a punto de matarlo”.
—Sólo dame la mitad del dinero —respondió ella, llevándose las manos al cuello—. Sólo: ¡Eghhh… Da…Aghhh. Nada más. Sólo lghhh maghhh del dinerito, amorcito.
Antonia se rio y tosió, y el marido salió huyendo con el rostro pálido, como si acabara de ver a una bruja fulminante, a un muerto viviente, o algún tipo de aparición salida de una película de horror. Hasta donde pueden asegurar sus amistades, enfundadas en calcetines, en los años siguientes Antonia jamás se refirió a él con ira, sino con lástima porque, como ella decía, el pobrecito se conocía a sí mismo tan mal. Y, al escucharla contar estas historias con una voz que, con cada año que transcurría en Central Park West, se volvía más aniñada y caricaturesca, sus amistades sentían pena también por él. –
Con autorización de la Agencia Literaria Susan Golomb