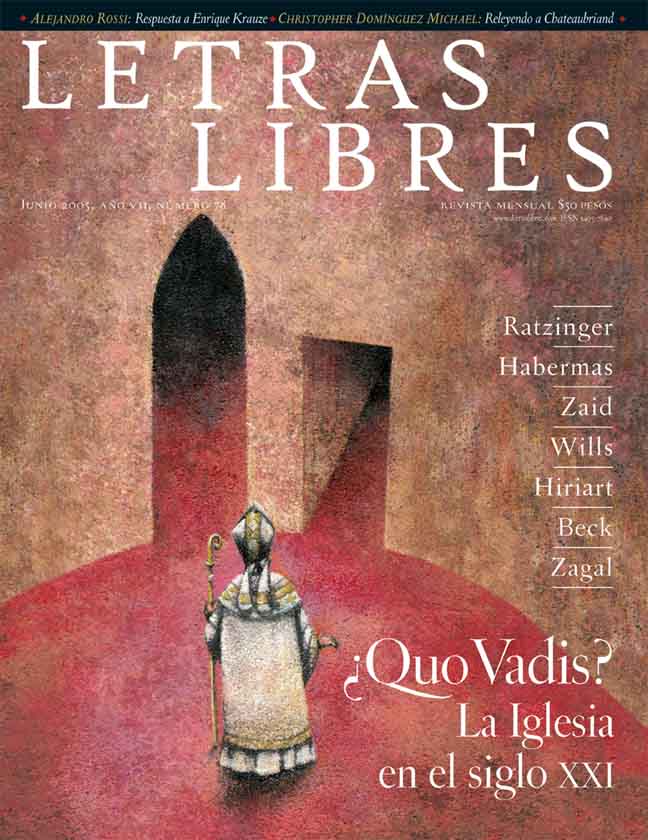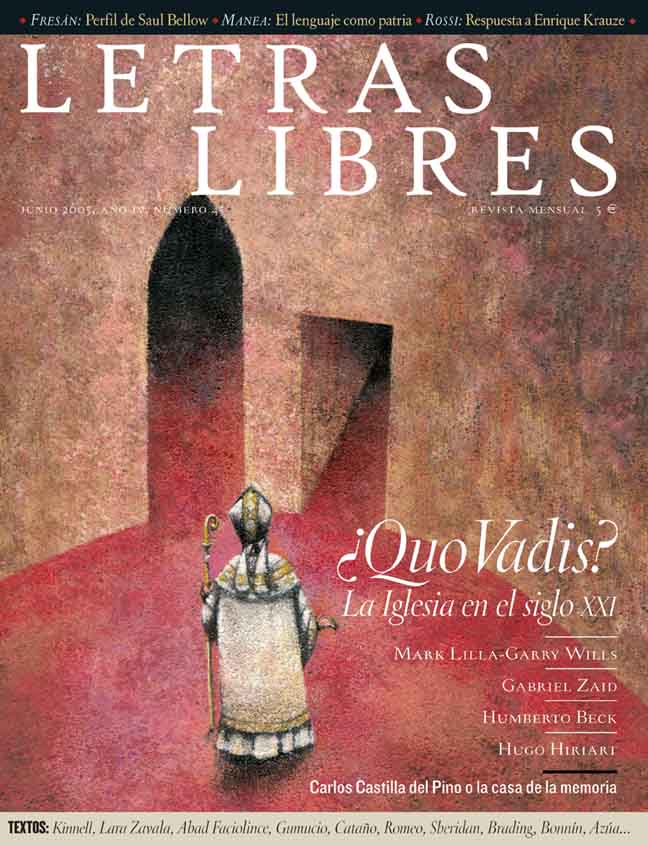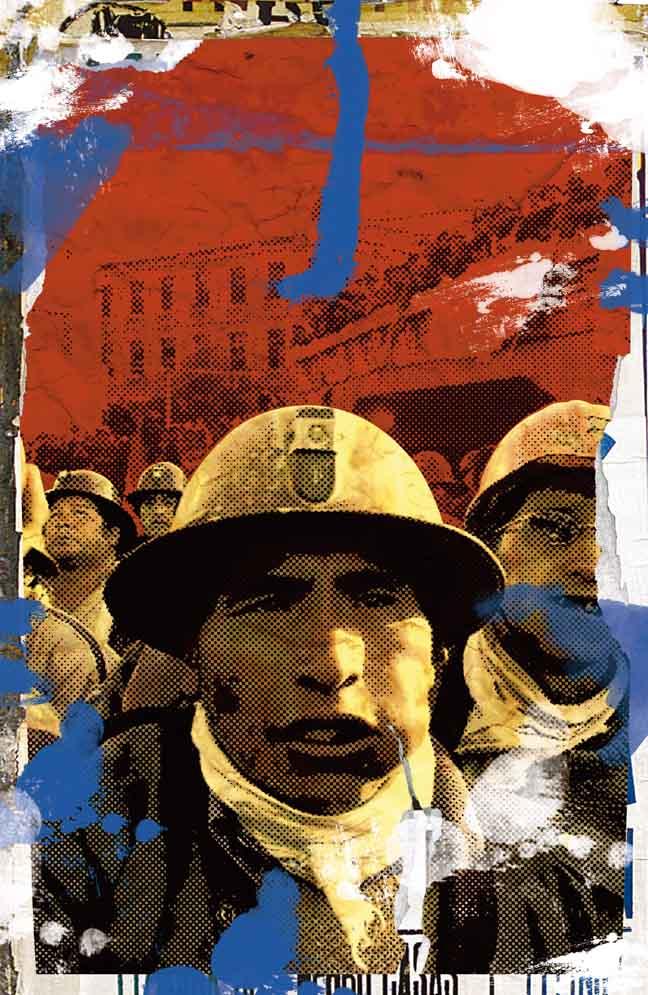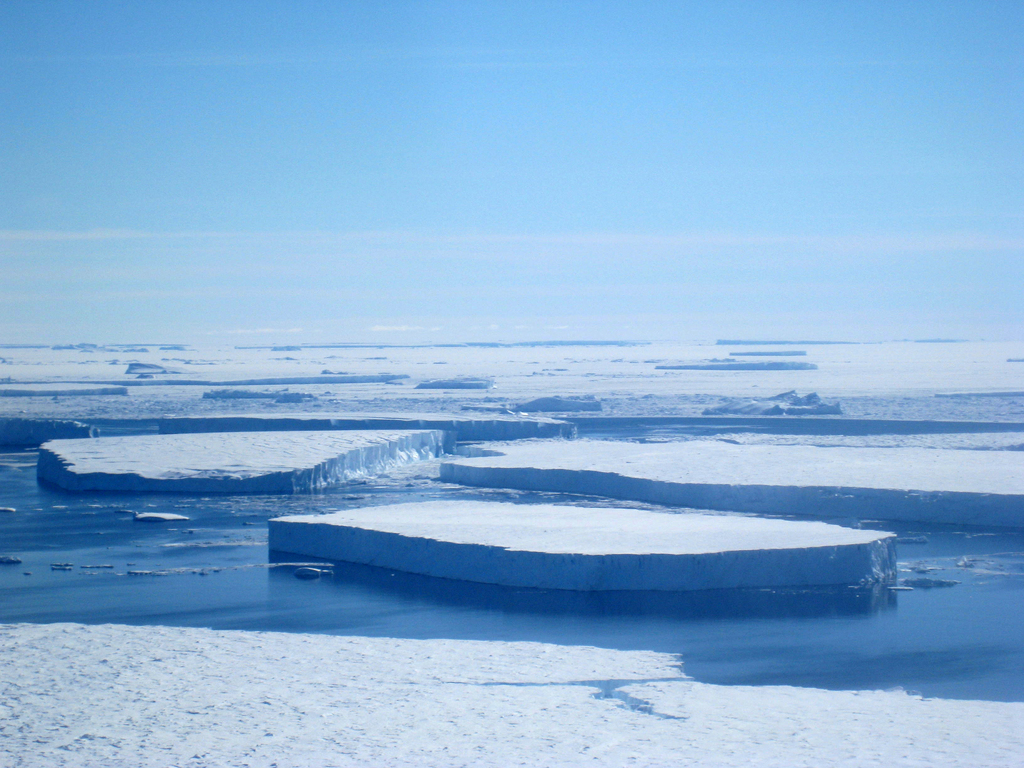Me queda claro que Enrique Krauze no me invitó a este acto para oír mis comentarios sobre la vida y la obra de José Fernando Ramírez, sobre quien ha disertado con tanta elegancia como erudición. Bien sabe él que no soy historiador profesional y menos aún especialista en el siglo XIX mexicano. Diré, sin embargo, que en Ramírez admiro más al estudioso que al político, aunque reconozco que éste ejemplifica los dilemas ideológicos y prácticos del siglo XIX hispanoamericano: federalismo y centralismo, liberalismo y caudillismo, catolicismo y anticlericalismo, la búsqueda desesperada de legitimidad y consenso, y en el trasfondo la recurrente tentación monárquica, imaginada como la última solución al fracaso político de las nuevas repúblicas, una vuelta al mundo protector de la Colonia. Eligió mal Ramírez y lo desterraron de los anales de la República. Con el tiempo lo aceptarán como historiador y recopilador de documentos y testimonios. A esta labor de rescate se suma ahora Krauze, y nos pondera las tesis sobre el mestizaje y las indiscutibles aportaciones de Ramírez a la reconstrucción del pasado indígena. En relación a lo cual llama la atención, por cierto, el curioso comentario del emperador Maximiliano a Carlota: “Ramírez, horribile dictu, nunca ha estado en Texcoco y Teotihuacán y ahora veo que nada sabe de las antigüedades.” Y a continuación le informa que es “fidelísimo… y come y bebe todo el día”. Olió Ramírez el fin de la aventura monárquica, y Juárez —nos recuerda Krauze— lo borró de la lista de los ciudadanos aceptables: ese terrible “no” escrito por la mano del Benemérito. Más allá de condenas o elogios, José Fernando Ramírez es, a no dudarlo, un personaje de atractiva complejidad para el biógrafo. “Las confusiones de un patriota” podría ser el subtítulo del futuro libro: que lo era es una de las tesis de Enrique Krauze, sostenida hoy y también en un reciente y exhaustivo nuevo libro, La presencia del pasado.
Vuelvo a lo dicho. Si estoy aquí será por derecho de amistad y porque puedo dar testimonio de la vida intelectual de Enrique Krauze. Lo conocí hace veintinueve años frente a los elevadores de un hotel al final de una reunión convocada por Julio Scherer y sus colaboradores después de la expulsión de Excélsior, la sucia maniobra organizada desde el gobierno. Estaba yo con Octavio Paz y Gabriel Zaid, pues como es natural los integrantes de la revista Plural renunciamos instantáneamente. Krauze había comenzado a colaborar con nosotros y ya era autor de su primer libro, Caudillos culturales de la Revolución Mexicana, el trabajo que había llevado a cabo en El Colegio de México bajo la guía de Don Daniel Cosío Villegas. Se trataba de un ensayo de historia oral que entrenó a Krauze en el género de la entrevista de investigación, la conversación creativa con personajes decisivos. Al año siguiente me tocó proponerle —en mi calidad de director interino de Vuelta, la revista apenas nacida— que se encargara de la Secretaría de Redacción. Fue ésa nuestra primera conversación a fondo, el inicio de una serie interminable.
Ya me había dado cuenta de las singularidades del personaje: se había graduado de ingeniero, luego se doctoró en historia —le dio tiempo de escuchar al inolvidable José Gaos—, pero, en lugar de continuar después con los pasos tradicionales de una carrera académica —incorporarse a una institución, viajar a una universidad extranjera—, se ganó la vida como empresario, como gerente de una fábrica familiar, que por aquellos años le produjo no pocos quebraderos de cabeza, de los que al fin salió airoso. Les aseguro que en esa época el “perfil” de Krauze —como dirían hoy en día los headhunters, los modernos cazadores de cabezas vacías— no era para nada típico de nuestros ambientes de letras y humanidades. Lo típico, por el contrario, era ignorar los procesos productivos, es decir, mencionarlos —en el mejor de los casos— como parte de una canción ideológica, pero desconocerlos en la práctica, carecer de una experiencia personal del mercado y sus riesgos o del mundo obrero y sus dificultades reales. El asunto, creo yo, trasciende la biografía de Krauze y toca la falta de integración de nuestra educación: hay refinados científicos que se conmueven con poesías elementales y escritores de alto vuelo que entran en pánico ante una ecuación.
Así, pues, que Enrique Krauze fuese un empresario parecía rarísimo, y algunos pensaban que sería una ocupación transitoria o que pronto quebraría y solicitaría su admisión a algún claustro académico. Ni lo uno ni lo otro: se ha mantenido como un empresario próspero y con el tiempo se convirtió, además, en un admirable organizador cultural: primero los años de aprendizaje en Vuelta y más tarde la creación de una editorial bajo la protección de Clío, la musa ambigua, y de una revista, Letras Libres, que continúa, en otra clave, la tradición de Plural y de Vuelta. Es justo insistir en la importancia de la revista Vuelta en la vida de Enrique Krauze: por lo pronto, se encontró en un ambiente inédito y ajeno, artistas y escritores en plena actividad, un gremio difícil, orgulloso y susceptible, y entró en relación de trabajo directa con Octavio Paz. Nada menos.
No fue fácil el examen de ingreso, y lo digo de esta manera porque la revista Vuelta fue para Enrique una tercera universidad, después de Ingeniería y El Colegio de México. Allí se acercó a la literatura viva y a un conjunto de ideas y actitudes que en buena manera aún lo definen. Mes a mes, allí afinó la pluma o el lápiz, encontró su voz y su estilo, analítico, preciso, valiente. Se graduó de escritor. Fue un colaborador esencial en la definición política de la revista —veinte años permaneció allí— y él mismo se convirtió en un agudo comentarista de la realidad nacional e internacional. Lo recuerdo en Óxford, 1983, inmerso en la redacción de su artículo “Por una democracia sin adjetivos”, una llamada de atención que al principio dejó perplejo al auditorio, pues eran muy pocos los que entonces creían en las virtudes de esas prácticas democráticas, propias, según los muchos, de un liberalismo iluso, trasnochado, más bien encubridor y tramposo. No olvidemos que nuestro universo intelectual se movía, en términos mayoritarios, entre un izquierdismo duro, de corte radical, y otro más suave, inclinado al dirigismo estatal: el cambio social, la justicia social no se lograría con las llamadas “libertades formales”, espejismos creados por una burguesía defensiva. Krauze y la revista Vuelta se opusieron a esas posturas y creencias y, para alivio de la República —sin que falten las excepciones bárbaras—, los procedimientos democráticos son aceptados hoy en día por tirios y troyanos. Espero, señoras y señores, estar en lo cierto.
He aquí, entonces, a un historiador doblado de empresario y politólogo y guiado por principios liberales. Lo cual significa que es un historiador que no piensa que quienes producen riqueza son, por definición, explotadores demoníacos, ladrones del trabajo ajeno e irreconciliables enemigos de clase. Esta visión condenatoria viene de lejos y no sólo de la galaxia socialista. En México es muy cercana al espíritu misionero, en especial al franciscano. Supone una preferencia por lo comunitario frente al individuo, juzgado éste como egoísta y, por tanto, injusto. En el trasfondo encontramos la creencia de que la llamada Edad de Oro —susceptible, por supuesto, de otros nombres— es la imagen de la convivencia justa, suerte de comunidad sin bienes individuales, sin trabajo remunerado, todos en igualdad de circunstancias. La historia posterior, caída teológica, sería la crónica de la violencia y el robo. Desde la perspectiva de la Edad de Oro —símbolo del origen inocente—, la riqueza de un grupo o de un individuo sólo se explica por el despojo, la violencia contra los otros, la sumisión. Enriquecerse, producir riqueza y —peor aún— acumularla, es, por consiguiente, una actividad desdeñada, asunto de mercaderes, traficantes de monedas y usureros. En diferentes versiones, a veces más suavizadas, el espíritu comunitario permea, si me permiten este lenguaje, el alma mexicana, y aun cuando no se practique se lo postula como ideal. El comunitarismo de origen misionero es el refugio de las “almas bellas”, aquejadas, en el mundo moderno, de una culpa insuperable. Se trata —no nos equivoquemos— de una tradición digna del máximo respeto y que, en su momento histórico, fue una fuente de piedad y de ayuda material. Ninguna duda sobre ello. Pero es la enemiga histórica del capitalismo moderno, de su inventiva y de su crueldad. La variante socialista o marxista es apenas un recién llegado, una variante de última hora del viejo comunitarismo. Un fraile misionero es más efectivo que diez profesores marxistas. Escribir la historia de México sin tomar en cuenta estas realidades es jugar a la gallina ciega.
Los libros de Enrique Krauze están libres de estas cargas anímicas y confesionales, y en esa medida nos ofrecen una mirada fresca y original sobre la historia del país. También lo ayuda, como lo señaló Luis González, el que sea nieto de inmigrantes, vale decir, que no herede pleitos étnicos o políticos, ni tampoco fáciles nacionalismos patrioteros. Cerca de veinte libros ha escrito Enrique Krauze y es verdad que la biografía ha sido el género predilecto. Pero debo precisar que no se trata de biografías de alcoba, más interesadas en las inevitables miserias de la vida privada que en la importancia de la obra, escrita o pública. El protagonismo histórico es lo que interesa a Krauze, y la zona íntima apenas aparece como un telón discreto. El verdadero tema es la biografía de México o, mejor aún, el enigma de México. No es estrictamente lo mismo. Enrique Krauze es un historiador de temple empírico y secular, pero a la vez comparte con Octavio Paz la actitud de estar ante un jeroglífico elusivo, cuyo posible algoritmo serían los pasados divergentes. Caudillos es el nombre genérico que usa Krauze para sus actores principales: caudillos militares, caudillos políticos, caudillos morales, caudillos culturales. Como biógrafo convencido, Krauze sostiene la importancia del individuo en la historia, pero lo hace sin exageraciones teóricas, sin espíritu de escuela y sin dogmatismos: “No puede negarse —escribe Krauze— que la historia, cualquier historia, es mucho más que biografía; tampoco que si algo enseña nuestro tiempo es la inexistencia de leyes inmutables. Descreer de los primeros —continúa— conduce al culto de la personalidad. Dudar del segundo significa negar la intencionalidad individual y la relativa indeterminación que, por suerte, conforman la pasta de que está hecha la cotidianidad histórica.” Los libros de Krauze, en efecto, aceptan el azar, el suceso imprevisto, las sorpresas de la historia, las que echan por tierra las supuestas previsiones de hierro. Y también posee Krauze la suficiente dosis de humor y de tolerancia histórica para reflejar —digámoslo así— las originalidades de la vida. Más allá de teorías, me parece que a Krauze lo mueve una insaciable curiosidad por los múltiples destinos de los hombres, precisamente la que impulsa al escritor, al novelista, aunque en su caso refrenada por el decoro profesional. ¿No definió alguien, con exageración razonable, a los historiadores como chismosos con erudición? Sea como fuere, Enrique Krauze nos ha dado una original versión de los siglos XIX y XX mexicanos, de sus territorios profundos. Entre sus libros, destaco Siglo de Caudillos, un estudio en verdad magistral. Y también ha incursionado en el dificilísimo ejercicio de la historia inmediata, aquel en el cual se abandona la aconsejada distancia y se acepta la contingencia de la crónica política. El historiador se convierte en comentarista y, por tanto, en actor del presente. Es el momento del politólogo.
Creo que la amistad que me ha unido a Enrique Krauze no se explica cabalmente sin una mención a la condición judía. Desde ella nos encontramos en la meditación de la fractura y la errancia, la errancia esencial: nadie es más sensible que un judío a esta condición del hombre. Me atraía la cercanía a los problemas límites de la existencia, la rapidez y la cotidianidad con la que un judío los plantea. La mentalidad judía, por otra parte, ha producido una literatura capaz de transitar, en un instante, de la metafísica al humor, una mezcla que me es irresistible. En las decisiones intelectuales de Krauze, entreveo un noble afán de integración a México, y refiriéndose a sus abuelos de elección, a quienes le dieron luz conceptual, habla de gerontofilia. Es un buen término, porque reconoce con lealtad y sin angustias el peso de sus mayores. Veo en Krauze un fiel intérprete de la regla de oro: transformar los límites de nuestras circunstancias en posibilidades creativas.
Agradezco a la Institución y a Enrique Krauze la oportunidad de acompañarlo en esta noche deseada y franquearle la puerta a El Colegio Nacional, una Casa propicia al pensamiento y a la invención, apartada de la estridencia del mercado y a la que él aportará su energía inteligente y en la que tendrá ocasión de ejercer la cátedra, la cátedra que lo estaba esperando en la madurez de su vida. Bienvenido.
Muchas gracias. –
(Florencia, 1932-ciudad de México, 2009) fue filósofo y uno de los escritores e intelectuales más relevantes del siglo XX mexicano.