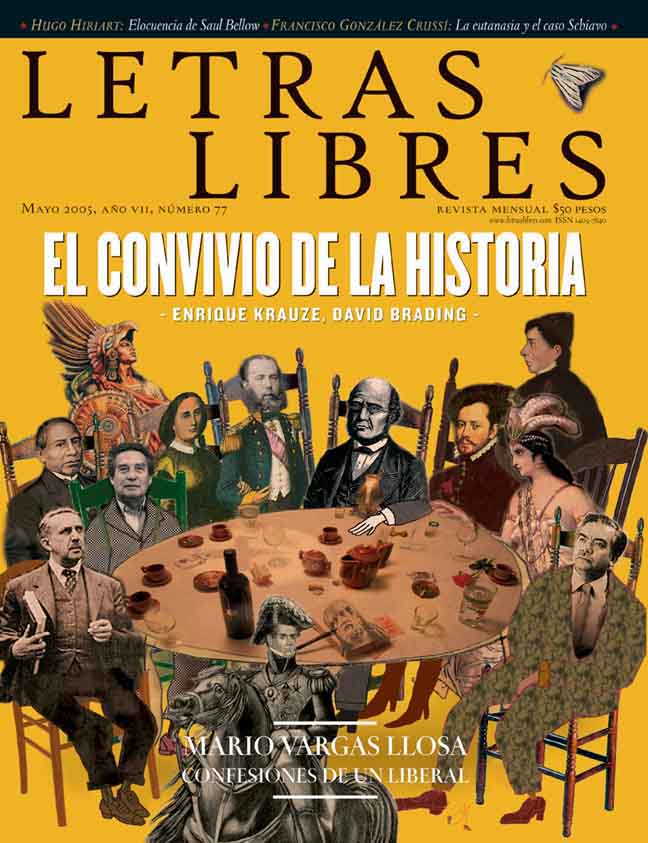Si alguna, la definición de ídolo popular en los setenta es aquella que convoca más que el Ave María: en 1979, Rigo Tovar y su Costa Azul excede por diez mil asistentes a la concurrencia que Juan Pablo II reúne en Monterrey. Se usa la cifra de bailantes eufóricos y fans afónicas como argumento de que el ídolo es más popular que cualquiera de sus voceros. Sin decirlo, Rigo insiste en la frase de Lennon sobre la divinidad pop. No la necesita: ese 1979 arranca con la idea de que la música popular puede imponerse desde los bailes multitudinarios, desde las rocolas, antes que desde la televisión. Rigo, al igual que Juan Gabriel o Los Tigres del Norte, invierte la lógica de la promoción desde la mercadotecnia. Rigo es un ídolo sobre todo porque no necesita de la payola.
Rigo Tovar condensa los rasgos del rockero de los setenta: melena iracunda, actitud de extraterrestre recién bajado a la Tierra, un Ziggy Stardust emergido del pozo petrolero y gigantismo de las audiencias en los conciertos, mezclados con las fijaciones propias de la cumbia: el ritmo hipnótico del órgano Yamaha (aparato que terminará por sucumbir frente al karaoke), las letras tanto más románticas cuanto más naïve —”Perdóname, mi amor, por ser tan guapo” o “Eres mi esposa, mi amiga y mi amante”—, la coreografía del conjunto vestido de noche y que, en el caso de Rigo, privatiza para su uso exclusivo un brinquito hacia atrás. La Costa Azul de Tovar y de Efrén Solís será, desde la mezcla exitosa, lo que hoy serían las bodas del ballenato y el hip-hop. En los inicios de los ochenta, la fórmula de éxito fue tocar cumbias y vestirse como rockeros. Preguntado por sus cantantes más admirados, Rigo Tovar no duda en responder: “Ozzy Osbourne y el cantante de Scorpions.” Y, si se piensa un instante, no existe lugar para la sorpresa: sin el soundtrack de Quítate la máscara, Rigo parece una aclimatación al Golfo de México de la estética del heavy metal.
La sensibilidad —inventar la cumbia electrónica— se forja en el destierro fronterizo. A mediados de los setenta, Rigo prueba suerte en Tejas, aunque no mucha: es mesero, junto a Rosa Valencia, en el restorán “Tex-Mex Chano’s” en Houston. Una noche de aletargamiento, ambos deciden entretener con música a los comensales, y se arrancan con canciones que evocan la ciudad abandonada (“Viva Matamoros”, de Xavier Passos, que inspiraría a su vez “Mi Matamoros querido”). El entretenimiento de una noche se convierte en rutina y ésta en un disco que jamás suena en la radio tejana, sino en la de Matamoros. Con Gastón Ponce Castellanos, dueño de la primera disquera que graba a Tovar y a Rosa Valencia, se abre la etapa de esa forma de la evocación sentimental que hoy se llama “música grupera”, y que en los años setenta se llamó “tropical”.
Pero Rigo está llamado a reproducir como se pueda al vocalista único de los setenta, al alienado ídolo de multitudes, al James Brown fronterizo: se separa pronto de Rosa Valencia para firmar, ya como Costa Azul, con Nacho Morales, el señor de Discos Melody. Cada vez más extravagante, no sólo en el aspecto —el cabello esponjado, los lentes que reflejan a sus fans, los estoperoles y las lentejuelas, los collares y las esclavas de oro—, sino también en la actitud —la languidez del dios caído que se mezcla con las noticias sobre su creciente ceguera, que consagra su humildad en la grandeza—, Rigo Tovar reescribe en clave de cumbia un porro (atención historiadores del léxico toxicológico) que su madre le cantaba de niño: “La sirenita”, filón vendible de la cultura fronteriza: lo híbrido de lo naïve. Convertido en himno a caballo entre el sexo playero y la esencia tropical, “La sirenita” es la consagración de Rigo Tovar como vocero de una cultura que sólo produce efectos traducibles por su simplicidad emotiva: “Rigo es amor.”
Rigo Tovar no sobrevive a su propia infancia musical. En los años posteriores a “La sirenita”, y a pesar de Quítate la máscara (1983), será el personaje asociado a una sola canción y sólo podrá agregar a su biografía su poligamia y la estimación de su descendencia en dos docenas de sirenitos —recuento al vuelo de cientos de groupies de lo guapachoso—, y tres películas en las que sale de sí mismo, y millones de recopilaciones de éxitos en Fonovisa, y su ceguera, y sus enfermedades. Un día antes de cumplir los sesenta años, el 28 de marzo pasado, Rigo Tovar muere. En su funeral, lo destacable no son las huestes de fans, sino los empujones entre beneficiarios del testamento. El resto nos reconocemos en el asombro: todos lo hemos bailado. –
En defensa de la hipocresía
Es curioso sostener que la hipocresía es una ideología. Supone que la hipocresía se hace con ideas, no con moralidad; que contiene convicciones en vez de intereses.
Pinganillos para una mentira
Como los abogados astutos, el nacionalismo tiene la habilidad de invertir la carga de la prueba. En las últimas semanas muchos nos hemos visto en la tesitura de explicar por…
Patiño extreme
En el mundo de las carpas se conoce como “patiño” al actor que sirve para que el cómico principal lo use como disparador, antagonista, cómplice o víctima de su ingenio. (Supongo que el nombre…
El desafío de comunicar la ciencia
¿Por qué es importante la comunicación de la ciencia? ¿Cómo llevar el conocimiento científico a la sociedad mexicana? ¿Cómo pueden los periodistas, medios y lectores tomar una postura más…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES