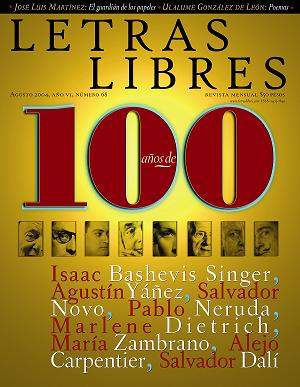“Ya entendí: ahora estoy dentro de mi cabeza.” Esta línea de diálogo es pronunciada por Joel, un hombre que se mira a sí mismo tendido en su cama, con un casco de metal en la cabeza, mientras un par de técnicos adolescentes debaten sobre cómo borrar de su memoria ciertos recuerdos nocivos. En el contexto concreto de la película que la incluye, la frase tres veces reflexiva da tanto a Joel como a más de un espectador un paradójico sentido de realidad y pertenencia a un mundo familiar para ambos. El personaje simplemente contempla sus propios pensamientos; el espectador —aquel que conoce la genealogía de la película— se encontrará muy a gusto revisitando las obsesiones de Charlie Kaufman, el único guionista que opera desde Hollywood al que hoy en día se le conoce por su nombre y apellido.
Eterno resplandor de una mente sin recuerdos es la película de un escritor célebre, casi una contradicción en los términos, aún mayor si lo que escribe es cine. Las razones de su celebridad son, como él, inusuales en el medio: Kaufman ha hecho del solipsismo el método narrativo en boga —técnica y tema a la vez—, y ha legitimado la escritura egocéntrica como nueva bandera del cine independiente estadounidense. En su libro Down and Dirty Pictures: Miramax, Sundance and the Rise of Independent Film, el director y crítico de cine Peter Biskind atribuye esta insistencia en la primera persona narrativa no a un talante introspectivo de las nuevas generaciones, sino a un simple y más vulgar desequilibrio económico: hay tan poco dinero y tantas personas detrás de él, que la segunda película de un cineasta novato acaba siendo un proyecto más inaccesible que su debut. “Los guionistas y directores independientes —dice en su libro Biskind— dejan de vivir una vida normal en aras de conseguir medios para su proyecto: si su primera película era sobre ‘mi vida hasta ahora’, la segunda suele ser sobre nada o, si eres Charlie Kaufman, sobre el trabajo mismo de escribir un guión.”
Pero si eres Charlie Kaufman —habría que acotar a Biskind—, tu guión será punto y aparte: genial, o por lo menos deslumbrante, al margen de una teoría socioeconómica de la inspiración. Desde sus primeros avances, la estrategia Kaufman se dirigió a atacar los frentes de una industria acéfala, no por falta de “hombres a cargo”, sino por privilegiar películas a su vez descerebradas, cuyos guiones se arman por partes según las técnicas vociferadas en caros seminarios de paga, y que luego se publican a manera de manual. Su primera historia notable (aunque no su ópera prima) ya mostraba a la cabeza humana como metáfora de terreno por explorar con vistas a beneficiarse de él. En ¿Quieres ser John Malkovich? (1999) una pareja de losers descubría un pasaje que desembocaba en la cabeza del mentado actor —el guionista siempre es un loser, insiste en sus guiones Kaufman—, perspectiva que les permitía ver el mundo a través de una celebridad pedante, y de paso lucrar con el viaje. En una escena en la que el propio Malkovich tiene la opción alucinante de entrar al pasaje que lo conduciría a su mente, Kaufman plantea la pregunta leitmotiv de sus películas siguientes: ¿Qué pasaría si uno eligiera habitar en su paisaje mental?
No sólo no pasa nada —parece haberse respondido pronto—, sino que es la morada ideal para un guionista con naturaleza de auteur. Ya sin complejos de escritor chamagoso —o, mejor dicho, explotando esa identidad como nueva venganza de nerd—, Kaufman hizo de su siguiente película, El ladrón de orquídeas (2002), un alegato a favor del guión desestructurado (que no descerebrado) e insistió en la autorreferencia explícita como punto de arranque legítimo de cualquier relato de ficción. Protagonizada por un guionista sudoroso de nombre Charlie Kaufman, la película toma como pretexto la ansiedad y dilemas del escritor: ese género de “la página en blanco” que en literatura ya hizo tradición. El bloqueo que tortura al guionista desaparece cuando lo vuelve tema: “Primera escena: abrimos con Charlie Kaufman pensando que no puede escribir.”
Para su tercera película, Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, Kaufman renovó la fórmula al incursionar en un cerebro ajeno al mundo del espectáculo —un pleonasmo entre el fondo y la forma que no debía explotarse de más— y especular sobre el potencial imaginativo de un hombre más común que él. Y tomó, además, otra buena decisión: encontrarse a medio camino con el director en turno, restituyéndole el alto porcentaje creativo que le corresponde por definición.
El director en turno, por otro lado, exige un párrafo más. Conocido como el autor de los mejores videoclips de Björk y otros muchos premiados a lo largo de quince años (a pesar de que su debut en cine, en mancuerna con el propio Kaufman, fue un inexplicable fracaso mutuo), el francés Michel Gondry ha instaurado técnicas visuales de una sofisticación tal que fueron adoptadas, por ejemplo, por los creadores de Matrix. Sus videos musicales, pequeñas obras perfectas de un género en el que la perfección no es necesariamente un valor, tienen como denominador común planos espaciales en apariencia imposibles, la presentación simultánea en pantalla de historias que se cuentan hacia delante y hacia atrás, o la interacción de un personaje con clones que se integran a la escena uno a uno y sin cortes de escena perceptibles. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos es tanto una franquicia del monopolio temático Kaufman —la psique y sus extraños engendros, el incesante monólogo interior, la memoria y su composición arbitraria— como el vehículo que permite a Gondry presumir su propia excentricidad.
Tomando como título de su experimento un verso de Alexander Pope (“Eternal Sunshine of the Spotless Mind“, la traducción al español es casi literal), Kaufman y Gondry parten de una idea compartida para ensayar sobre la posibilidad de un presente emocional renovado, libre de las averías y estragos que provoca la acumulación de memoria. Un tipo normal, Joel (un Jim Carrey sin caras ni gestos, y que recuerda que también es actor), se trepa una mañana a un tren que no es el de su destino habitual, agobiado por su reciente ruptura amorosa y empujado por un impulso extraño de viajar a un lugar diferente. En el trayecto es abordado por Clementine (Kate Winslet), una chica con pelo azul que lo convence de que sean amigos, después irse a tomar un trago y luego, por qué no, vivir juntos en casa de Joel. La secuencia se revela pronto como un epílogo anticipado que da lugar al meollo real: unos días antes del encuentro en el tren, Clementine (entonces de pelo color mandarina) había contratado los servicios de cierta compañía para borrar el recuerdo de su ex novio y la historia dolorosa de su relación con él. Joel es el ex novio de Clementine. Al encontrarse en el tren, Joel tampoco la reconoce a ella porque, al enterarse de la infame maniobra, decide someterse él mismo a una cirugía plástica mental.
Hasta aquí el universo Kaufman, incluida la ineludible vuelta de tuerca, y el despliegue casi soberbio de su habilidad para entretejer líneas de tiempo invertidas. Lo que toca reconocer de Gondry es la ilustración del proceso mediante el cual Clementine es borrada poco a poco de la memoria de Joel y que se complica, entre otras cosas, cuando a medio camino él decide conservar el recuerdo de su ex novia, esconderla en resquicios de su memoria donde los técnicos no pensarían en buscar —bajo la mesa cuando era niño, una cama en una playa nevada—, y pasársela bien con ella en el espacio virtual del recuerdo. Estas viñetas en escenarios imposibles y que son, paradójicamente, las que dan a la película plausibilidad emotiva, evocan del Solaris de Andrei Tarkovsky la disyuntiva desgarradora entre habitar una realidad solitaria o, mejor, una fantasía feliz.
En el último de los niveles, Eterno resplandor de una mente sin recuerdos significa la convergencia de Kaufman y Gondry en el motivo pivotal de su obra, que es por un lado un pretexto narrativo y, por otro, una poética que explica su despunte entre una marejada de colegas que no hacen sino ejecutar oficios. Más de una escena filmada por Gondry —después de todo, un ex estudiante de dibujo— remite a motivos escherianos tanto las conocidas estructuras imposibles, como aquellos otros que aluden al principio de la autorreferencialidad creativa (como las Tres esferas que reflejan a un dibujante en su mesa, concentrado en observarlas y en pasarlas a papel) y a una simetría compleja entre realidad y mímesis.
En el ejercicio de la autocontemplación a través de su representación literal —los personajes de los guiones de Kaufman atisban sus propios cerebros y los cantantes de los videos de Gondry conviven con sus múltiples yoes—, ambos cineastas sugieren la correspondencia entre el retrato del artista trazado en la obra y la marca de la obra como aquello que define al artista. Esto sin exagerar: su fábula amorosa sobre el (re)conocimiento de uno en el otro, y sobre la contundencia de la ficción y la subjetividad como escenarios posibles —y preferibles— de habitar, alude al cine como espacio de prueba y corrección de vivencias, de otra manera vetadas al hombre por la tiranía de su existencia lineal. –
es crítica de cine. Mantiene en letraslibres.com la videocolumna Cine aparte y conduce el programa Encuadre Iberoamericano. Su libro Misterios de la sala oscura (Taurus) acaba de aparecer en España.