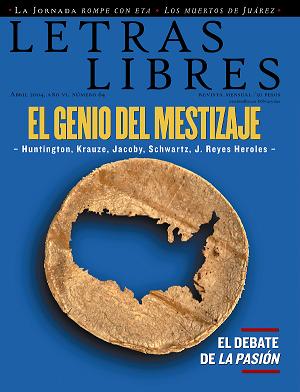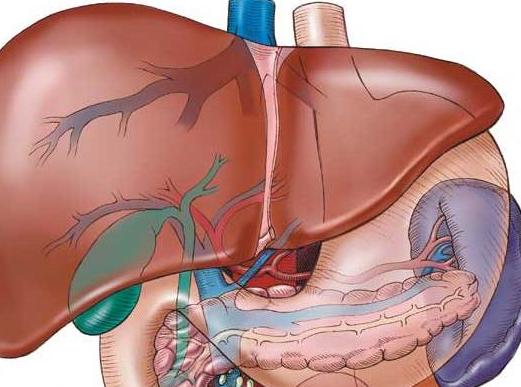Tras el ataque brutal de Al Qaeda (que en algún sentido presagió en su famoso libro Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order), el profeta Samuel Huntington escucha voces, ve visiones, y anticipa un nuevo peligro: su provocador ensayo “The Hispanic Challenge” (Foreign Policy, marzo/abril, 2004) descubre que los mexicanos han “establecido cabezas de playa” por todo el territorio estadounidense, en particular en los dominios de México anteriores a la Guerra de 1847. Esa invasión —que parecería planeada—, esta “reconquista”, constituye, a su juicio, el mayor peligro para la identidad histórica, cultural y lingüística, y para los sistemas políticos, legales, comerciales y educativos, y aun para la integridad territorial de Estados Unidos. ¿Clarividencia histórica? No: moros con tranchete.
Hay muchas razones para preocuparse por el problema migratorio. En México es una vergüenza nacional. Como los irlandeses en el siglo XIX, la mayor parte de los mexicanos que emigran lo hacen porque no tienen opción. Su drama no es resultado de la hambruna o la sequía sino de varios factores, entre los que destaca la antigua incapacidad de los gobiernos de México para entenderlos y apoyarlos. Si bien envían cada año más de diez mil millones de dólares a sus familias, en sus idas y venidas corren peligros de muerte, y su estancia en territorio estadounidense transcurre en un estado de continua zozobra y desgarramiento familiar. Para Estados Unidos, la migración mexicana no sólo genera beneficios económicos, sino costos y distorsiones sociales de toda índole —en el aparato educativo, en los servicios de salud— que es imposible negar o menospreciar. Los cinco factores diferenciales que Huntington advierte en esta ola migratoria con respecto a las del pasado son, en términos generales, ciertos: la contigüidad entre nuestros países —abismalmente desiguales— explica la enorme escala del fenómeno; la condición de ilegalidad en la que viven millones de migrantes tampoco tiene precedentes. Lo más preocupante, en efecto, es la persistencia: “la actual oleada no muestra signo alguno de remitir y es probable que las condiciones que originan que un gran componente de dicha oleada sea mexicano persistan en ausencia de una gran guerra o recesión”. Se pueden objetar algunos datos (la concentración regional en el suroeste es quizá menos marcada de lo que él dice, hay mexicanos a todo lo largo y ancho de Estados Unidos, aun en ciudades pequeñas y hasta en Alaska), pero el problema es de veras alarmante: ningún país puede cruzarse de brazos ante la incontenible presencia ilegal de otro pueblo en sus entrañas. En términos cuantitativos, la situación es similar a la de Europa con respecto a la inmigración ilegal proveniente de África y Asia. Pero en sus aspectos cualitativos es muy distinta. En Clash of Civilizations, el propio Huntington reconocía las afinidades y convergencias axiológicas entre las “variantes de la civilización occidental” en América. Ahora, de pronto, ha cambiado de opinión. A fin de cuentas, ocurre lo mismo que en aquel célebre libro: una frase genial se infla hasta convertirse en artículo y después en libro. Aunque señale conflictos reales, falla como diagnóstico. Y tomada al pie de la letra, justifica acciones políticas muy peligrosas.
Huntington teme la invasión silenciosa del país contiguo, que no conoce. Comencemos por la historia. “Los mexicanos y mexicanoestadounidenses —afirma— pueden reclamar, y de hecho reclaman, derechos históricos sobre territorio estadounidense.” La pregunta obvia es: ¿quién y cuándo ha hecho ese reclamo al que Huntington se refiere? A ningún personaje del siglo XX (político, intelectual) se le ocurrió jamás semejante absurdo. Ni siquiera Venustiano Carranza, ese nacionalista radical que se negó a pisar territorio estadounidense, se dejó marear en 1916 por el famoso telegrama Zimmermann, en que Alemania prometía restituir la zona que alguna vez había sido mexicana. Durante las primeras décadas del siglo, el sentimiento prevaleciente era más bien el inverso: un temor —no infundado, al menos hasta 1927— a una nueva invasión yanqui. Huntington sostiene que “no hemos olvidado” la Guerra de 1847, y por eso inventa que nuestro designio es convertir California en un nuevo Quebec o, más precisamente, en “Mexifornia” o la República del Norte (como “predice”, ¡para el 2080!, uno de los autores a quienes Huntington concede autoridad). Aquí la distinción que importa atañe a la memoria. Los libros de texto en México consignan las peripecias de aquella malhadada guerra, pero su recuerdo no es una memoria viva, una herida abierta: ocurrió hace mucho tiempo, afectó una región poco poblada, no derivó en expulsiones masivas (como en el caso palestino). Menos aún implicó un exterminio (como las posteriores guerras indias). Fue sin duda una guerra injusta (condenada por Lincoln y Thoreau, lamentada por Ulises S. Grant, que intervino en ella), pero se ha congelado en una liturgia cívica: la conmemoración del sacrificio de los “Niños Héroes” que “murieron por la patria”. Basado en una serie de apreciaciones subjetivas (las porras en un juego de soccer) y declaraciones de políticos demagogos, sin dar un solo ejemplo serio o fehaciente, Huntington alimenta la especie de que los mexicanos (así, en general, con la típica generalización que tanto le gusta) abrigan un agravio histórico que los migrantes, movidos por el subconsciente colectivo, están a punto de cobrar. La realidad es otra. Sólo una parte de la elite política e intelectual (de derecha hispanista, de izquierda marxista) ha sido antiestadounidense. El pueblo, sencillamente, no lo es. Y aun en las elites, la globalización y la caída del Muro de Berlín atenuaron de manera considerable ese sentimiento, que se ha vuelto casi una pose. En el punto álgido de la impopular guerra en Iraq, no hubo en México concentraciones mayores, graffiti antiyanquis en los muros ni protestas masivas. Los jóvenes de clase media —para bien o para mal— participan de la cultura popular estadounidense, aprenden inglés a través de la música pop, quieren una vida material mejor y no desesperan de la recién conquistada democracia. Pueden no amar a los estadounidenses, pero ¿qué pueblo ama de verdad a otro? Los más humildes intentan irse “del otro lado” para ayudar a sus familias y construirse un mejor futuro. Aunque entren por el desierto de Arizona y no por la Isla Ellis, su sueño americano no es distinto del de los irlandeses, polacos, judíos o italianos del siglo XIX, los Uprooted que estudió Oscar Handlin, ese otro profesor de Harvard que supo ver con simpatía la dura vida de los migrantes. También ellos mantuvieron por generaciones sus ligas con la patria original o espiritual. No fundaron Estados Unidos: lo construyeron.
El caso mexicano es diferente —aduce Huntington— porque aquellos cinco factores (contigüidad, enormidad, ilegalidad, persistencia, concentración) reforzarán la cultura mexicana a expensas de la matriz cultural y religiosa (blanca y protestante) de Angloamérica. Aunque su mayor preocupación es la derrota del idioma inglés, él mismo admite que “la evidencia de la apropiación de la lengua inglesa por parte de los inmigrantes es restringida y ambigua”, por lo cual su alegato se queda a menudo en el nivel de la conjetura. Y aun de la conjetura que lo contradice, como cuando revela que, hasta hace unos años, el 88% de la población de origen mexicano en Los Ángeles hablaba fluidamente el inglés. “Podría suponerse —agrega— que con la rápida expansión de la comunidad inmigrante, la gente de origen mexicano tiene, en el 2000, menos estímulos para adquirir un uso fluido del inglés, que en 1970.” En otras palabras, como los datos no apoyan su teoría, el profeta se desliza hacia el terreno de las suposiciones que sustentan sus temores. Huntington menosprecia la fuerza del inglés como idioma de la globalidad, pero acierta en un punto: llevada a la práctica en el ámbito educativo, la retórica multicultural de algunos políticos hispanos podría relegar el inglés en escuelas estadounidenses, con lo cual los propios inmigrantes se empobrecerían. El asunto parece ser de grados y matices: en algunos sitios el español puede ser la segunda lengua, sin necesidad de desplazar al inglés. La habilidad lingüística no es, por fuerza, un juego de suma cero. Las sociedades políglotas solamente han resultado conflictivas allí donde el Estado y sus instituciones son débiles y están en disputa; de lo contrario, la experiencia políglota —Bélgica, España, Canadá— no ha significado sino mayor dinamismo y pluralidad.
¿Son tan distintos e inasimilables los valores culturales de México? Veamos. Los mexicanos santifican las fiestas, los judíos celebran Purim y Pésaj; los mexicanos se casan entre sí, los judíos también; los mexicanos se aferran a su idioma, los judíos europeos por varias generaciones hablaron el yídish (el mame loshn, el “idioma materno”); los mexicanos gravitan sobre el núcleo familiar o la figura de la madre, igual que los judíos; los mexicanos no son protestantes, tampoco los judíos, y ninguno de ellos necesita serlo para tener una ética de trabajo (véase el desarrollo ejemplar de la ciudad de Monterrey). Huntington no ha escrito un ensayo sobre “The Jewish Challenge”, quizá porque la diferencia cuantitativa entre las dos inmigraciones es enorme, pero en términos estrictamente culturales su análisis no se sostiene. Y si cabe trazar similitudes entre los mexicanos y los judíos, ¿qué decir de los italianos o los irlandeses? La obsesión de Huntington por preservar una identidad desemboca en la idea de la pureza, y ya hemos visto esa película: serbios, hutus y tutsis, etarras, KKK. Fanáticos de la identidad. Huntington llega al extremo de sostener que “la división cultural” entre hispanos y anglos podría reemplazar la división racial entre negros y blancos como “la más grave división en la sociedad estadounidense”. Aquí resuenan las vergonzosas antropologías racistas de fines del siglo XIX. Volver a utilizarlas es por lo menos un acto de ignorancia, sobre todo en Estados Unidos, cuyo aporte mejor a la civilización occidental está en su capacidad extraordinaria para integrar creativamente poblaciones y culturas de todo el planeta, en un clima de libertad y tolerancia.
A propósito de Huntington, Julio Hubard me recordaba una célebre ópera estadounidense, escrita por un judío, con personajes negros, que hablan en caló: “Bess … you is my woman now.” Y preguntaba ¿Hay que recordar a Huntington ese capítulo? Los descendientes de aquellos negros, arrancados de su tierra, despojados de su cultura, su libertad y hasta de su elemental dignidad humana, crearon la explosión de música popular más grande, saludable, novedosa y más emulada de la historia. Una forma cultural dominante, llevada a cabo por una raza dominada. Los mexicanos entienden bien las ventajas de la mezcla porque, desde hace siglos, su cultura es inclusiva. El mestizaje es el genio particular de México, país donde lo indio y lo español, con sus múltiples variantes, se han mezclado con admirables resultados de convivencia. Por eso, salvo excepciones, México no ha tenido guerras raciales. La experiencia original de Estados Unidos con sus indios es tan distinta, que sobrevivió hasta John Ford: en The Searchers (1956) John Wayne saca la pistola y está a punto de matar a Kathy (Natalie Wood) cuando al fin la encuentra, pero convertida en una india.
California no es Bosnia-Herzegovina. La cultura mexicana no amenaza a la estadounidense. Los mexicanos no son el “enemigo adentro”: simplemente son muchos y muy pronto serán más. Buscarán mezclarse con la cultura estadounidense (con las culturas estadounidenses: africana, asiática, europea, sudamericana, judía, sajona) y asimilarse a ella en los aspectos esenciales: el idioma, la economía, la política, la obediencia a las leyes y, a mediano plazo, el matrimonio. Mantendrán diferencias en otros aspectos: añorarán por una o dos generaciones su tierra de origen; se aferrarán sabiamente a su cocina, tan rica y variada como la hindú o la china; seguirán profesando el catolicismo y celebrarán las fiestas del calendario cívico y religioso. Serán parecidos y distintos. Se asimilarán y no se asimilarán. ¿Dónde está el problema? Ya quisieran Francia y Alemania a este tipo de migrantes. ¿Los ha visto Huntington alguna vez? ¿Ha hablado con ellos? Ahí está la inmensa mayoría, en los restaurantes de Manhattan, las calles de Queens o los domingos en Central Park. Silenciosos, obedientes, cautelosos, pacíficos (sobre todo pacíficos): trabajan bien y arduamente, honradamente, para enviar dinero a sus familias, y sueñan (en español o inglés, qué más da) con un futuro mejor para sus hijos. No sé si el libro que dará a la luz en mayo incluye alguna encuesta seria y amplia con los propios migrantes. No me extrañaría esa omisión. Es verdad que el problema pandilleril puede usarse como argumento disuasorio, pero no es un fenómeno exclusivo de spicks (como despectivamente se suele nombrar a quienes tienen una he rencia visiblemente latinoamericana), ni de negros, blancos u orientales.
Y sin embargo, a pesar de sus premisas racistas, como el caso de Clash of Civilizations, Huntington acierta en prender la alarma sobre la dimensión cuantitativa del problema. La migración debe detenerse en algún momento e incluso revertirse. México tiene una responsabilidad mayor en el complejísimo asunto, pero Estados Unidos necesitaría también instrumentar una especie de Plan Marshall en apoyo directo a las regiones deprimidas de México, que son las que emiten a los migrantes. Esa convergencia entre los dos países requerirá humildad y honestidad del lado mexicano, generosidad y realismo del estadounidense. Eso está muy lejos de la agenda actual, pero si el ensayo de Huntington sirve para propiciarla habrá valido la pena. Es difícil que se lea con esos ojos: los rancios devotos de la supremacía blanca y anglosajona ya deben estar pensando en unos Estados Unidos Mexikanisch-rein. ~
Historiador, ensayista y editor mexicano, director de Letras Libres y de Editorial Clío.