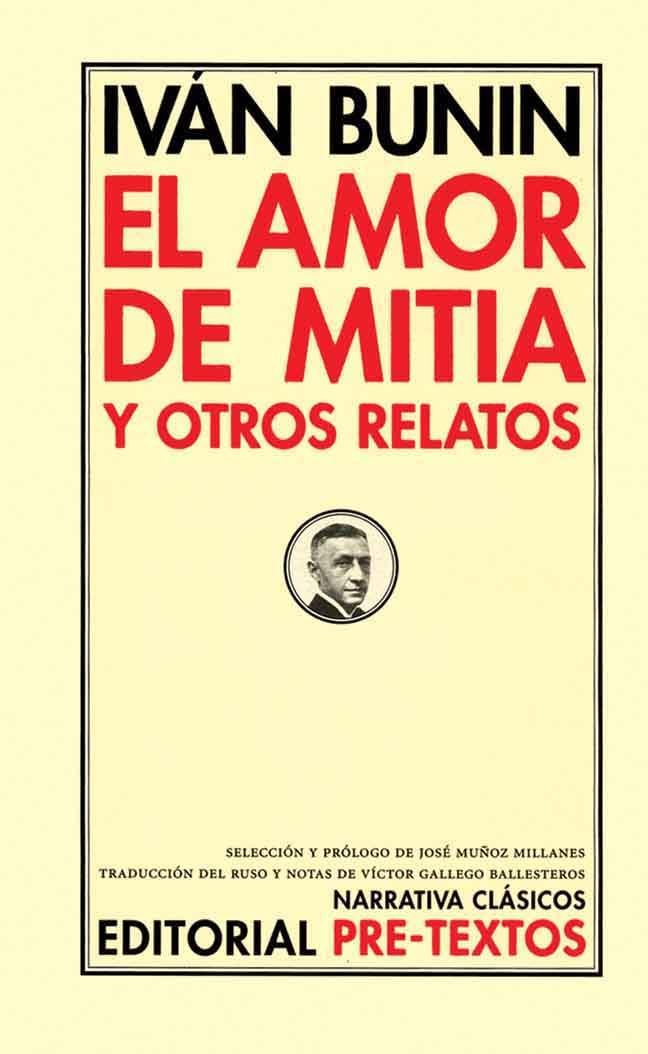Para los lectores veteranos, el nombre de Bunin (1870-1953) evoca esa zona de la literatura rusa, donde también caben Andréiev y Averchenko, pillada entre la monumental herencia del siglo XIX y la corrección política bolchevique. Bunin no se salvó de la chamusquina por una feliz frase de Lenin, como Tolstoi, ni por los favores de Stanislavski, como Chéjov, sino que cayó en la gusanera de los guerrilleros blancos como el decadente Dostoievski. En 1933 le dieron el Premio Nobel y acabó sus días en el exilio francés, más bien pobretón, el mismo año que Stalin y poco antes de su rehabilitación oficial.
La recuperación de estos relatos es, pues, oportuna. La calidad de la entrega, óptima. Muñoz Millanes ha seleccionado historias de amor —ya veremos qué significa esta riesgosa palabra para Bunin—, lo cual da unidad al volumen, y el orden cronológico del índice va trazando una biografía involuntaria del autor: Rusia zarista, guerra de 1914, emigración parisina. La traducción es diáfana y precisa, resuelta en una lengua que evoca una posible prosa española del siglo XIX, equivalente, se supone, al original ruso, sin caer en manierismos ni erudición de museo. Las notas resultan útiles en cuanto a información sobre lugares y personajes remotos para el lector local.
Se advierte que Bunin se llevó su Rusia al exilio, protegida por la invulnerable burbuja de la memoria. Salvo los dos cuentos finales, el resto sigue refiriéndose al país anterior a la Primera Guerra Mundial. Inevitablemente, el parecido de familia con Chéjov surge espontáneo. Aluden a la misma sociedad, inmóvil en su convicción de permanencia, tal vez ignorante de la amenaza caótica de los tiempos nuevos, o en firme negación de un peligro que se siente pero se percibe como invencible. Es una sociedad sostenida en tradiciones, con categorías y jerarquías muy claras, donde todos parecen aceptar el lugar que ocupan como si les correspondiera por decreto natural o divino, o ambos a la vez. Hay leves síntomas decadentes que se resuelven en sutiles ejercicios de melancolía y constantes recurrencias a la muerte, los muertos y los antepasados. Los personajes de Bunin muy raramente se dedican a tener hijos y, si los tienen, apenas los registran en su percepción del mundo.
En especial, se advierte que Rusia era un sistema escindido, pero no conflictuado, entre el campo y la ciudad, entre el casticismo de aldeas y chozas (dachas, si se prefiere) y la gran capital burocrática y cosmopolita donde los bulevares, los restaurantes, los teatros y las casas de placer huelen a París, a un París regularmente inventado por la distancia y la lectura de novelas y magazines ilustrados. La gente de Bunin pertenece, en su mayoría, a los rusos educados, con mucho tiempo para la cultura del ocio, la mirada narcisista, la reflexión sobre la vida propia y ajena y, en especial, en estos relatos, para estremecerse de gozo, padecer de dolor y, a rachas, disfrutar del placer de enamorarse.
Bunin procede como un narrador realista pero su visión del amor parte del romanticismo. Tiene del realista esa candorosa convicción en la obediencia de las cosas, cuyo conocimiento se muestra dócil y exhaustivo ante la mirada del buen observador. Conoce a fondo a sus personajes, no duda en explorarlos y contar sus exploraciones, se permite definirlos y opinar sobre ellos. No le aquejan las dudas que abrumaron a sus contemporáneos Proust, Henry James o Kafka, acerca de la calidad de la realidad. Selecciona con señorial decisión, entonces, los datos de sus historias, y su habilidad parece inconmovible en la empresa.
Pero este realista cree que el amor es cosa romántica: la persecución de algo inalcanzable aunque parezca cercano, el desasosiego que produce el infinito en la desdichada conciencia finita del individuo, la incertidumbre acerca de la ilusión amorosa y la realidad de su trasfondo, la fascinación sexual y el equívoco de los cuerpos, el insistente anhelo de muerte que yace en el impulso del enamorado hacia el objeto de su pasión.
Está clara, asimismo, según corresponde, la división sexual del trabajo amoroso. El sujeto que ama es siempre un varón, el objeto que se deja amar es siempre una mujer. En torno, la naturaleza como un coro de presencias, morosamente descritas por un Bunin que sabe de plantas, animales, cielos y vaguadas. En esto recuerda a Tolstoi, el gran señor campesino que sabe de cosechas y crianzas, de estaciones y lluvias, de aperos y cabalgaduras. Tiene, como Tolstoi, una sutil deriva panteísta, porque sus amantes, aunque se escondan en lo más entretejido del bosque o en un anónimo cuarto de hotel provinciano, siempre están cercados por las voces del mundo natural, que son las voces de una dispersa e inalcanzable divinidad. Por “la serenidad, el silencio, la incomprensible grandeza de ese vacío, la inerte y absurda belleza del mundo…La muda y eterna religiosidad de la noche.”
Especial posición ocupa la mujer en este paisaje. Es la manejadora de la historia, la que se ofrece y se evade, objeto de un seguimiento interminable, que sólo detiene la muerte. El varón está siempre a una infinita distancia de ella, aunque la posea físicamente. Nunca termina de perfilarla porque se le escapa, descubre que no es la que imaginaba, se vende y se convierte en una cosa o, simplemente, se casa con otro y mantiene el enigma de su virginidad adolescente, la muralla que inhabilita al varón para serlo cabalmente. Soledad, duelo por lo perdido, suicidio, menudean como fin de fiesta de estas historias de amor que permiten a Bunin, con someros rasgos de psicólogo, mostrarse sabio en la materia. Consigue que sus derivas, a menudo trágicas, se atenúen por la caricia de la piedad. Es el motivo que acredita al artista: acercarse a ese lugar virtual del sentimiento —llamémoslo corazón por comodidad— donde todos necesitamos estar acompañados. ~
(Buenos Aires, 1942) es escritor. En 2010 Páginas de Espuma publicó su ensayo Novela familiar: el universo privado del escritor.