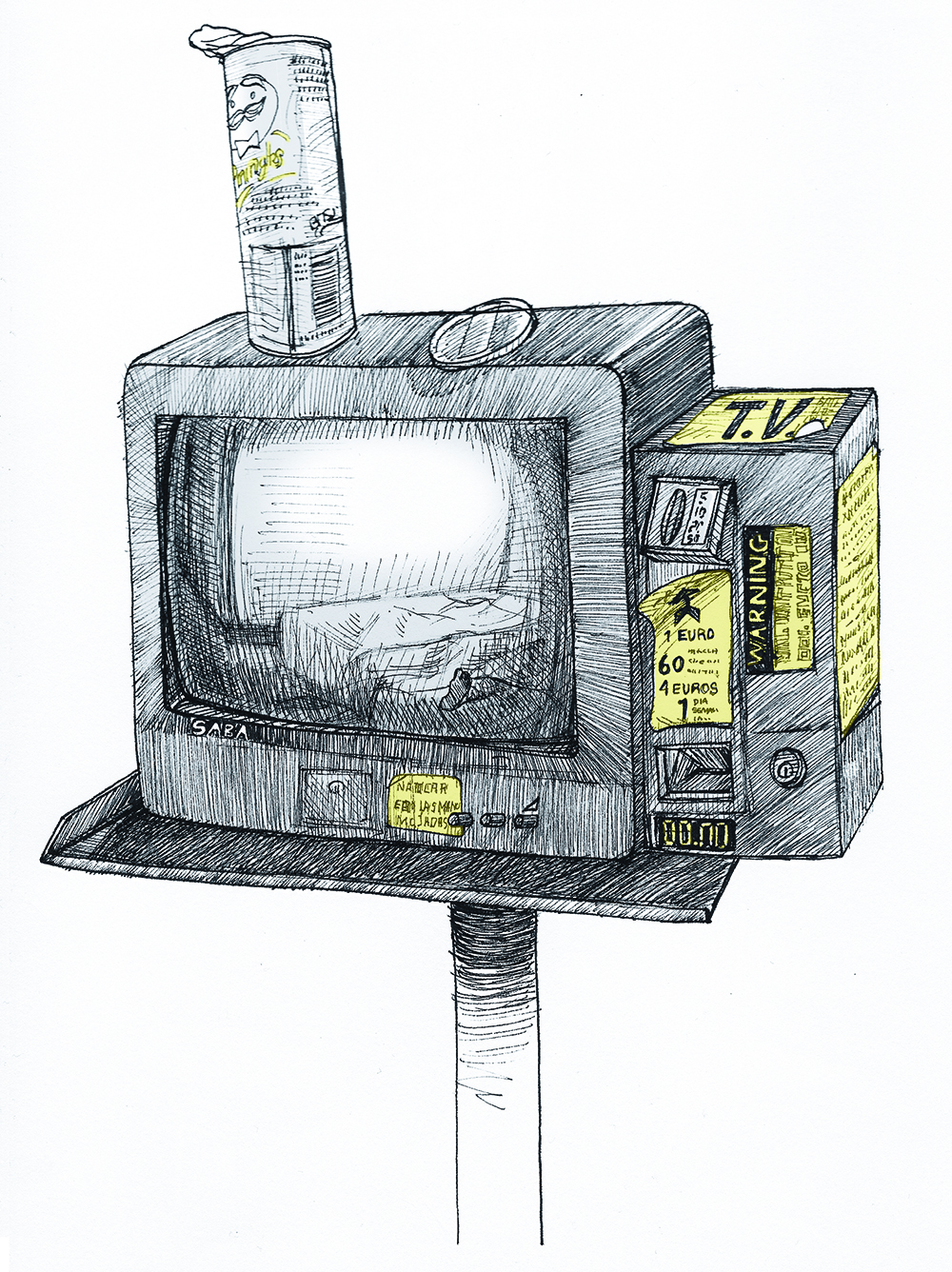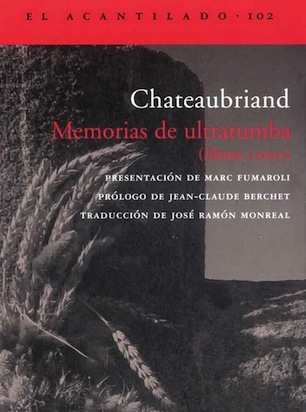En nuestra época, los monstruos suelen ser iconos o variaciones de iconos. Los vampiros, los zombis, los serial killers, los dioses tentaculados del espacio exterior. Todos tienen una representación popular, un aspecto tradicional más o menos constante del que incluso les es muy difícil librarse. Es explicable: aunque muchas de esas criaturas tienen su origen en la literatura, y por lo tanto sus primeras descripciones son escritas, sus versiones audiovisuales pesan más en una cultura obsesionada con las imágenes.
Un ejemplo es la historia del monstruo de Frankenstein, que proviene de la novela Frankenstein o el moderno Prometeo (1818) de Mary Shelley. En la novela, el monstruo no tiene nombre: Victor Frankenstein es su creador, el estudiante de filosofía natural que lo ensambla a partir de fragmentos de cadáveres. De su aspecto se dice solamente que “su piel amarillenta apenas si ocultaba el entramado de músculos y arterias; tenía el pelo negro, largo y lustroso, los dientes blanquísimos […] ojos acuosos […] el rostro arrugado, y […] finos y negruzcos labios.”
El aspecto que le conocemos (la cabeza plana, los clavos en el cuello, etcétera) se le da hasta la versión fílmica de James Whale, protagonizada por el legendario Boris Karloff y aparecida en 1931, más de un siglo después que la novela de Shelley. En ese lapso, también, el monstruo se apropió del nombre de su creador; así se llegó a los numerosos frankensteins de hoy, que descienden menos de Shelley que de Whale y Karloff.
El hecho de que los rasgos de esa versión del monstruo sean frecuentemente objeto de parodias también es comprensible. Crear un monstruo es una forma de hacer visible un miedo, darle cuerpo a la experiencia o al aviso de algún horror, y esa acción le da poder sobre nosotros, que lo observamos, pero al mismo tiempo permite que comencemos a domarlo. Poco a poco, a fuerza de utilizarlo y de permitir que nos asuste, podemos ir convirtiéndolo en una figura familiar. Así vamos habituándonos a su presencia; así le vamos perdiendo –justamente– el miedo.
Queda, por otra parte, la cuestión de los monstruos invisibles. Los horrores que carecen de una imagen concreta o que tienen formas elusivas, misteriosas, imposibles de fijar y por lo tanto de combatir. No hay tantos en los medios audiovisuales, precisamente por la dificultad o la imposibilidad de fijarlos, pero en la literatura tienen historias memorables. Al no tener el ancla de una descripción precisa e inamovible, la imaginación de los lectores puede inventar con libertad sus propias representaciones horribles, personales, de lo que está leyendo, y a la vez experimentar la inquietud de la incertidumbre. Nunca sabrá si está “viendo” o imaginando que ve lo que “realmente” está en el mundo que la narración le propone.
El ejemplo clásico es el cuento El horla (1886) de Guy de Maupassant, en el que un ser desconocido y literalmente invisible, cuyas motivaciones no quedan claras pero pueden ser crueles o indiferentes, poco a poco invade, atormenta y se posesiona de un narrador desprevenido. No se puede argumentar que el monstruo es una pura alucinación porque actúa en el mundo, más allá de lo que podría explicarse como la pura acción inconsciente o enloquecida del narrador. Aunque no deja de tener muchas lecturas simbólicas y metafóricas, El horla se refiere, en ese momento del texto, a una fractura de las cosas: del modo en que podemos comprender, a la hora de percibirlo y de nombrarlo, lo que nos sucede. Una versión contemporánea de ese mismo quiebre está en la película El resplandor (1980) de Stanley Kubrick, cuando Jack Nicholson –en el papel del alcohólico Torrance– queda encerrado en una alacena y alguien, no se ve quién, descorre con mucho ruido los cerrojos para dejarlo salir; hasta aquel momento de la película, todos los fantasmas que Torrance había visto podían haberse interpretado como producto de su imaginación.
Hay otros ejemplos más cercanos. Julio Cortázar y Amparo Dávila utilizan estrategias similares para presentar criaturas misteriosas e inquietantes, en cuentos como Después del almuerzo y El huésped, respectivamente, pues ambos se refieren a esas criaturas sin nombrarlas ni describirlas, ocultándolas en sujetos implícitos o en complementos de frases referidas a otros personajes. Cortázar escribe: “papá y mamá vinieron casi en seguida a decirme que esa tarde tenía que llevarlo de paseo”, y Dávila: “Nunca olvidaré el día en que vino a vivir con nosotros. Mi marido lo trajo al regreso de un viaje”. En ambos casos el carácter inasible de los personajes vuelve más terribles los sucesos de los cuentos.
Dávila enlaza a la criatura indescifrable de su narración –y a las de otro de sus textos esenciales, Moisés y Gaspar– con un aspecto muy especial del horror: aquel que sucede en la vida real pero se suprime, y al suprimirse no se nombra. La narradora de El huésped no solo sufre el abuso e indiferencia de su marido, sino las acciones de la criatura inefable que él fue a dejar en su casa, sin interesarse en su opinión ni preocuparse por su bienestar. No hay un icono que represente ese conglomerado de causas y efectos, de emociones y temores, y no puede haberlo porque los sucesos que representaría están encerrados en el espacio doméstico, considerados “íntimos” o “privados”, y además confinados a una idea pequeñísima, limitante, de lo femenino. En este sentido, Dávila continúa también una vertiente de las historias de horror que tiene entre sus precursores a la misma Shelley y, de manera más destacada, a escritoras como Charlotte Perkins Gilman (1860-1935), pionera del feminismo en los Estados Unidos y autora de El tapiz amarillo, un cuento clásico que describe el lento hundirse en la locura de una mujer confinada en su casa. Ella misma termina convertida en un monstruo sin darse cuenta: una criatura que, como la imagen literaria del monstruo de Frankenstein, inspira más pena que miedo: un horror del que podríamos participar.
En su libro Galería fantástica, la narradora y crítica argentina María Negroni ha escrito que la literatura permite el acceso a “una suerte de metafísica de lo invisible en que acaezca un mundo sin nombres”: a un entorno del pensamiento que se adivina más allá del lenguaje. Aunque ese despojamiento podría parecer deseable, los monstruos invisibles, las criaturas de lo inexplicable y de lo suprimido, nos recuerdan que necesitamos las palabras (y las imágenes) para tratar de entender la existencia: que no poder nombrar ni representar nuestras propias experiencias puede ser, en ciertos momentos, más devastador que el ataque de cualquier ser sobrenatural.
Escritora, guionista, profesora y promotora cultural. Ganadora en dos ocasiones del Premio Nacional de Periodismo como parte del programa Diálogos en Confianza