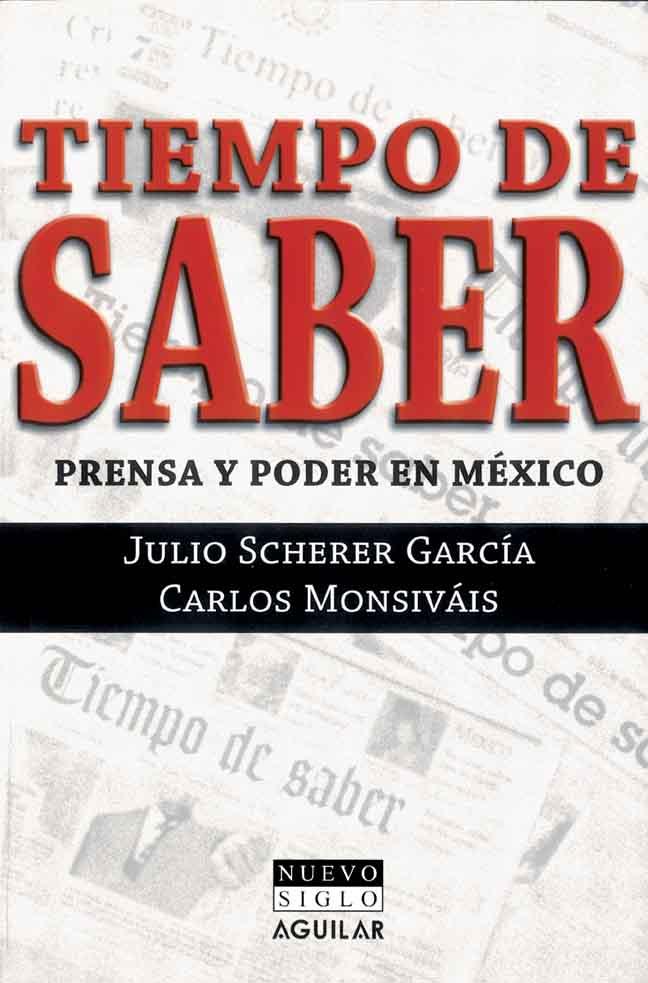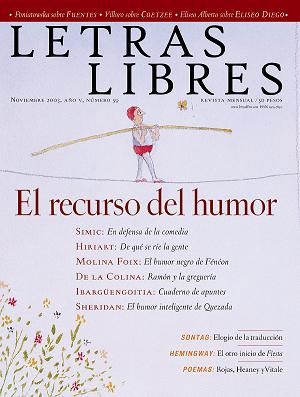El 2 de octubre de 1968 y el golpe a Excélsior en 1976 son dos momentos clave para entender la segunda mitad del siglo XX mexicano. Hoy reconocidos por la brutalidad y el atropello que significaron, tuvieron que conquistar desde lacultura lo que el poder presidencial pretendió negarles. En sus dos entregas sobre el 68, Parte de guerra I y II, Monsiváis y Scherer documentaron el hecho nada sorpresivo, aunque sí asombroso, de que Díaz Ordaz libró una guerra contra un enemigo desarmado que él mismo produjo a base de macanazos, detenciones y toma de escuelas por el Ejército. Documentaron que Echeverría, desde su posición en la Secretaría de Gobernación, produjo este enemigo que se percibía como latente, oculto, agazapado en su propia inactividad, para después convertirlo en una “conspiración comunista”. Pero la conspiración jamás existió. Eran tan sólo unos jóvenes que protestaban porque habían sido golpeados, encarcelados y vejados, y el que los había golpeado, además, los masacró por protestar. El delirio se desborda desde el poder en forma de tanques, y la sociedad, conservando la cordura, se defendió con la Constitución. Ésa es la victoria cultural de 1968: demostrar que el Estado del Partido Único no sólo no generaba orden, sino que existía aislado en la locura de servir de dique a la “guerra fría”, que el PRI oía la palabra “ciudadanía” y sacaba la pistola o apagaba el sistema, que arrojó a la sociedad que gobernaba hacia el caos de la planificación, del “realismo” político o del “Primer Mundo”.
El nuevo libro de Monsiváis y Scherer aborda el otro momento que tuvo que ganarse desde la opinión pública y la cultura, el golpe de Echeverría al periódico Excélsior en 1976. De nuevo, lo que el texto revela es el delirio que se desborda para hacerse del control de un periódico: Díaz Ordaz y Echeverría financian durante años a un grupo de cooperativistas incondicionales y deshonestos expulsados del diario en 1965, el Estado Mayor Presidencial hace explotar una bomba en el edificio del diario en 1969, Fidel Velázquez promete acarrear a un grupo de golpeadores para que lo tomen por la fuerza, Televisa transmite dos programas para atacar a Scherer, se publican libros anónimos y de editoriales fantasmas contra Paz, Monsiváis, Scherer, Daniel Cosío Villegas. Y, al final, el poder se hace del periódico en el momento en que ya ha perdido a la opinión pública.
Desde un contexto más amplio, el golpe a Excélsior revela hasta qué punto el 2 de octubre había roto la fórmula posrevolucionaria del trato con la prensa: el pago para que me elogies (o, en términos de Monsiváis, “el chayote que moviliza el descubrimiento de milagros: ¡El Señor Licenciado inauguró el país!”); las llamadas de atención desde las antesalas de la Presidencia; el control a través de la publicidad oficial, que le señala su destino a la publicidad privada; la aburrición de las ocho columnas, que reproducen los discursos del plomazo del secretario de Estado o el señor gobernador, en los que la solemnidad sólo cede por obra del humor involuntario; la idea de que, si se oculta la represión, ésta jamás existió; los linchamientos a la disidencia (que en treinta años cambió tres veces de adjetivo: “apátridas”, “subversivos”, “premodernos”); los columnistas inteligibles sólo para la burocracia cortesana; la difusión sostenida del cinismo; la despolitización, y la resignación al capricho del ungido.
El retrato que Monsiváis hace de la prensa mexicana, vista en un ángulo expandido —de Santa Anna a Fox—, deja en claro que no siempre los hombres del poder han tenido una obsesión por controlar a la crítica. Juárez, el primer Porfirio Díaz, Madero y Cárdenas permitieron la libertad de expresión en un país donde criticar al presidente no fue siempre una herejía o una deslealtad con la nación. Es la sacralización del presidente lo que consolida la obsesión que el priismo tuvo frente a la crítica y, adicionalmente, una idea un tanto rústica de que la letra impresa otorgaba o no “el paso a la Historia”. Tanto Scherer como Monsiváis encuentran, en las iras de Echeverría contra los artículos de Daniel Cosío Villegas, el arquetipo de la novedad de gobernar y ser criticado. No es casual que el objeto de las ansias presidenciales sea precisamente un historiador. Al abrir una fisura, desde Excélsior, en la aprobación unánime, al retratar a Echeverría como un ser que parlotea, taimado, violento, ambicioso más allá de su propia sustancia, Cosío Villegas impide “el paso a la Historia” que Echeverría veía colmado cuando le entregaran el Premio Nobel de la Paz. A partir de ese momento, cada presidente encontró en la prensa, y luego en “los medios”, una tendencia a obstaculizarlo. Pero el presidencialismo parece haber muerto, no por la crítica, sino por la exhibición continua de seres todopoderosos que resultaban, a la mera hora, unos ineptos. Con Tiempo de saber como epílogo, queda claro que el presidencialismo mexicano murió porque no sabía gobernar más que para enseñar a obedecer. Cuando aparecieron los ciudadanos, los masacró, trató de acallar esa parte sucia con las bondades de la “estabilidad”, y acabó perdiendo la batalla por la historia. Desde 1968, esa victoria cultural le pertenece exclusivamente a la crítica. Sus actores ya han sido juzgados en la conciencia colectiva. ~
Hopenhagen: la esperanza perdida
Al llegar a la ciudad podía palparse el entusiasmo y la expectación en torno a lo que estaba por ocurrir: camisetas con la leyenda “I love COP 15” daban la bienvenida…
La transición enganchada
Una breve exploración de un artilugio cinematográfico inventado para darnos alivio: para impedir que nos despeñemos en la pesadilla de lo ininteligible.
Los migrantes que no importan
Los migrantes centroamericanos –aquellos que en su tránsito por México padecen el rostro bárbaro del país– son migrantes que no nos importan. Francisco Goldman da ese crédito a Óscar Martínez,…
Surrealismo a la argentina
Si los argentinos tenemos algo que agradecerle a la hiperinflación es habernos permitido la insuperable experiencia del surrealismo en la vida cotidiana. Uno llegaba a la…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES