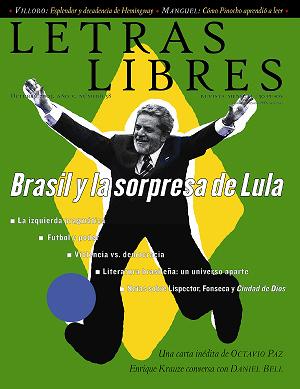Hace un año, el 11 de septiembre del 2002, salí del Palacio de Bellas Artes y me fui a tomar un trago en la Casa de los Azulejos con un amigo que ya había visto la exposición de Eduardo Chillida cuatro o siete veces, lo olvido. Yo sólo la había visto esa tarde y, como él, traía los nervios de punta de mirar y escudriñar y casi tocar tanta belleza como el gran escultor vasco sabía sacar de los materiales básicos de la tierra, de la Tierra (la piedra, el barro, el mármol, la madera) y también de los manufacturados hasta hacerlos igualmente naturales (esos fierros como salidos de las entrañas, el concreto que parece amasijado, el papel, el fieltro).
Para entonces, creo recordar, al gran Chillida alguna cruel enfermedad lo había convertido en escultura de sí mismo y ajeno ya al mundo externo. Poco después moriría, dejando desperdigadas por algunos sitios del planeta sus asombrosas esculturas de todos tamaños, que generaciones posteriores sin duda considerarán como vestigios de un poderoso y misterioso culto al espíritu humano.
Ahora mismo, es un hecho sabido que quien no haya contemplado al menos una de sus esculturas, dándole la vuelta una y otra vez como druida, ignora algo fundamental sobre sí mismo. No sobre su yo, su historia, su lenguaje, su rostro, sino sobre el material de que está hecho el ser humano cuando sueña con ser árbol o casa, con ser monte o piedra, con hacer monumentos pequeños y grandes que no sean homenajes ni a Dios ni a la Razón sino a la respiración del hombre en el planeta.
Luego de dos tragos y una conversación sosegada y agradable, mi amigo y yo nos separamos. El cielo chispeaba o llovía según los momentos y la tarde era luminosa en ráfagas. Decidí disfrutar de la belleza del Paseo de la Reforma y manejé pausadamente entre el tráfico razonable de las 4 pm. En un alto, un extravagante me arrojó un trapo en el parabrisas y cuando lo quitó, lo vi.
Vi el avión que se dirigía hacia la Torre Mayor, el edificio más alto y más tecnologizado (más “inteligente”) de la ciudad de México, estrenado poco antes y construido sobre lo que alguna vez fue el Restorán del Bosque, que en mi ingenua infancia me parecía el colmo del lujo y la sofisticación.
El avión iba directo hacia la Torre Mayor, cuya sombra supongo que llega hasta lo que eran en los viejos tiempos el departamento y la casa de mis abuelas, a seis y nueve cuadras respectivamente. Al principio me quedé pasmado por la belleza de la imagen: un avión blanquísimo, bañado en la luz de la región más transparente del aire, avanzando a la vez lenta y rápidamente hacia una torre flamante.
Una imagen conocida. Una imagen conocidísima. Si el Muro de Berlín rebasado y demolido por la multitud es la última imagen del siglo xx, las Torres Gemelas de Nueva York asesinadas e incendiadas son la primera del xxi; y este avión volaba directamente hacia los pisos superiores de la Torre Mayor, y de pronto abrí los ojos como platos y me puse a temblar y algo que no era mi mente me recordó las pavorosas imágenes y sensaciones de los terremotos de septiembre 85 a unas cuadras a mi izquierda, en la Colonia Roma, y el olor a gas, y la gente que iba de un lado a otro tratando de ayudar, y los edificios que empezamos a llamar “colapsados”, y el niño en una carpa de la Cruz Roja que no sabía que su papá y su mamá estaban muertos, y la nube de polvo que ocultó el sol antes que la rotación de la tierra, y el silencio absoluto cuando creíamos oír una voz bajo los escombros, y la congoja por los muertos, y la angustia por los atrapados, y el agradecimiento de estar vivos, y siempre el olor a gas, y no fumaba nadie; y de repente, unos instantes después, reapareció el avionzote de detrás de la Torre Mayor, blanco y hermoso como pájaro gigantesco que obedece a los deseos humanos. ~
La derecha ante la izquierda reaccionaria: la derecha youtubera
Frente a la deriva identitaria de la izquierda, una derecha desprejuiciada ha construido un nuevo argumentario que no apela a la religión o la costumbre y que no utiliza los medios…
Nadine Gordimer al pie del cañón
En abril de 1922, dos meses después de que Sylvia Beach publicara en París el Ulises de Joyce, nacía el PEN Club Català, el tercero más antiguo del mundo y uno de los más activos, como prueba…
La cinta sin fin
Tuve una amiga que gozaba de muy buena posición económica y trabajaba en el vertedero municipal, en la zona de papel, cartón y reciclaje de pequeños objetos. Capital de provincias donde nunca…
Un castigo telúrico de 1941
El 15 de abril de 1941 un terremoto sacudió a Colima, Jalisco y Michoacán. Hubo noventa muertos. El día 17, el presidente Manuel Ávila Camacho envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES