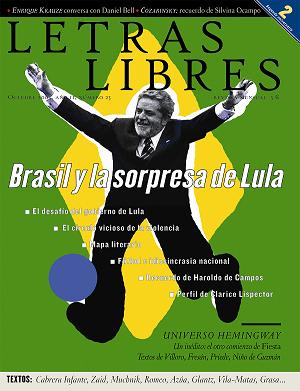No voy a hablar de la escritora sino de la persona.
Conocí a Silvina Ocampo en 1961. Ella tenía 58 años, yo 22. Aun hoy me resulta difícil describir el impacto que recibí: nunca había conocido a una mujer que se le pareciera, ni siquiera lejanamente. No me refiero solamente a su carácter inasible. Su rostro —solía decirse con timidez o reserva— “no era convencionalmente bonito”, pero sus piernas eran espectaculares y sabía lucirlas, doblándolas con frecuencia sobre el sillón donde se sentaba. Su elocución temblorosa, vacilante, muy rápido se imponía como el único instrumento posible para articular las paradojas que regalaba sin énfasis, con un humor oscilante entre lo faux naïf y lo juguetonamente perverso. Solía poner un jazmín en el primer ojal desprendido de su blusa o su vestido; esa flor anunciaba el perfume que usaba.
Yo cumplía por ese entonces funciones más que humildes en una editorial venerable: en general se trataba de dar la cara para rechazar originales que me parecían dignos de publicación; ocasionalmente, de redactar alguna solapa para libros que consideraba deleznables. Silvina iba a publicar allí Las invitadas y mi entusiasmo, sólo compartido por Miguel de Torre Borges, compañero de infortunio, me llevó ante ella. Ya la había leído, por supuesto: un año antes, La furia me había ganado para el grupo, por aquel entonces casi confidencial, de sus lectores incondicionales; en esa ocasión Alberto Tabbia, amigo de ella y de Wilcock, me había prestado varios de sus libros anteriores.
Superadas las primeras invitaciones a comer en la calle Posadas, empezamos a encontrarnos en otros lugares, generalmente inesperados para mí, y que suscitaban en ella no sé qué asociaciones: por ejemplo en el rosedal de Palermo. Allí llegué una tarde de primavera, a eso de las seis, y la vi charlando animadamente con un hombre enfundado en un impermeable sucio y gastado. Vacilé en acercarme, pero al verme ella me saludó con una sonrisa y me llamó con un gesto: me presentó como “un joven escritor”; el hombre, que no tardó en retirarse, fue presentado como “el exhibicionista del rosedal”. Una vez solos, Silvina me explicó que él le tenía miedo: “la primera vez que se abrió el impermeable, le pedí que esperara un momento y me puse los anteojos”.
En aquellos (para mí encandilados) años sesenta, Silvina me enseñó a apreciar la lectura de la sexta edición de La Razón, cuya llegada esperaba impaciente para abordar directamente las noticias de policía. Saboreaba golosamente los eufemismos entonces usuales: “torpe atropello” o “incalificable atentado” por violación, “amoral” por homosexual, mujer “de vida liviana” por sexualmente activa. Me daba como ejemplos de economía narrativa y elipsis las volantas que seguían al título: por ejemplo, bajo “Masacre en un cumpleaños” podía leerse “Vicente no quiso descorchar la sidra, dos muertos, siete heridos”. No sé si conocía las historias en dos líneas de Félix Fénéon; supongo que le hubiesen parecido pálidas al lado de ese periodismo que alimentó indirectamente muchos de sus cuentos.
A menudo Silvina no acudía a la cita, o hacía esperar largo rato en uno de los salones de Posadas hasta que Jovita aparecía para decir que la señora había tenido que salir imprevistamente, o que no se sentía bien. Estoy convencido de que estas tácticas tradicionalmente asociadas con la seducción eran en Silvina una expresión entre otras de su miedo a sentirse atada por un compromiso que ella misma había elegido. Un domingo en que Enrique Pezzoni me llevó a San Isidro (Victoria tenía invitados extranjeros y necesitaba figuras de número “que hablaran idiomas”) asistí en el jardín a la recepción de tres mensajes, como en las fábulas tradicionales, que Pepa acercó a la patrona. El primero: “Llama la señora Silvina y pregunta qué hay de comer”; respuesta cortante: “Dígale que no anunciamos el menú”. El segundo: “Llama la señora Silvina y pregunta quién va a estar”; la respuesta, no menos cortante: “No damos lista de invitados”. El tercero y último: “Llama la señora Silvina y dice que se le descompuso el coche”; respuesta: “Dígale que se tome un remise, que para eso tuvo la Guggenheim”. Silvina, desde luego, no fue esperada ni apareció.
Así como a la hermana menor le divertía irritar a Victoria, cuyas opiniones tajantes percibía como agresiones indirectas, cuya vocación cultural le resultaba ajena, a la mayor le repugnaba la tacañería de Silvina y juzgaba indecente que siendo rica se hubiese presentado a una beca, y se la hubieran concedido. Silvina practicaba, ya instintivamente, ya con habilidad consumada, ese never explain, never apologize que es signo distintivo de las personalidades fuertes, aun cuando exhiban su parte de fragilidad. Solía, por ejemplo, no anunciar sus viajes. Partía hacia Mar del Plata o Europa sin una palabra y sólo al llamarla me enteraba de que se había ido.
Cuando fue mi turno de partir, por tiempo indeterminado, en 1974, Silvina me puso en el bolsillo una hoja de papel de la que no me he separado, donde había copiado uno de sus poemas. Durante mi visita no habló del viaje ni de ese mensaje; sólo recuerdo que me sorprendió haciéndome escuchar un reciente LP de Ike y Tina Turner, cantante que admiraba y había conocido por Marta Bioy. Cuando volví por primera vez de visita a Buenos Aires, en 1985, la encontré disminuida, sus olvidos y distracciones discretamente, risueñamente disimulados por Bioy en la conversación. De lejos me iba a enterar, gracias a Alejo Florín, médico de cabecera de los Bioy y amigo mío, de su ausencia mental, al principio intermitente, luego definitiva. Una noche de diciembre de 1992 o enero de 1993, mientras comían en el difunto restaurante de la Biela, Alberto Tabbia le recordó a Adolfo cuánto le gustaban a Silvina los Liebesliederwalzer de Brahms y sugirió que podría ser una buena idea hacérselos escuchar. Días más tarde le pregunté a Bioy por el resultado de esa experiencia; no había habido signo alguno de reconocimiento por parte de Silvina.
Silvina, solía repetir Beatriz Guido, era “un ser mágico”. Aplicada a ella, la palabra puede ser entendida en un sentido nada banal; por eso estoy seguro de que Silvina debe de haberse enterado, de algún modo que no puedo imaginar, de la protección póstuma que me brindó. Un mediodía de diciembre de 1993, Tabbia me llamó desde Buenos Aires para anunciarme su muerte. Recuerdo que abrí una botella de vodka y en su compañía pasé la tarde en casa, releyendo cuentos y poemas suyos. A eso de las siete la botella se había vaciado y yo me dispuse a acudir a la cita que tenía con una relación, llamémosla sentimental, que se arrastraba, de mi parte, en la vana espera de una ocasión de herir como yo había sido herido. Apenas nos encontramos, ayudado por el vodka, empecé a ventilar resentimientos, agravios impagos, desprecio llano; en algún momento sentí que iba a vomitar y aproveché para interrumpir la escena, que percibía vagamente como lamentable. Al día siguiente me desperté con un borroso dolor de cabeza pero también con un sentimiento inédito de alivio, incluso antes de recibir por correo la convencional nota de ruptura. Silvina, comprendí, me había sido fiel.
Estas visiones fugitivas, y muchas otras, intransferibles, son parte del bagaje con que los años nos van cargando. La memoria las recorta y ordena según leyes no demasiado diferentes de las del montaje cinematográfico, hasta convertirlas en una especie de literatura vivida. Por suerte también están los libros, que son propiedad común, que nuevos lectores no cesan de hacer vivir, y en ellos viven. ~