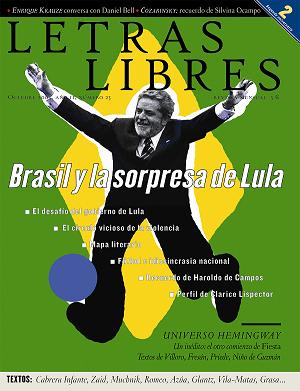Supongo que la violencia y la catástrofe latente es uno de los atractivos de Nueva York, la capital del mundo ha de ser la capital de la catástrofe. No digo que sea precisamente eso lo que más me atraiga de esta ciudad; prefiero una lectura de ella más a la europea, más de ciudad civilizada, diversa e inabarcable, una línea que estaría bien tratada en las páginas de Cincuenta y tres y Octava, el libro que le dedicó José María Conget. Fue él mismo quien me aconsejó algunas de las librerías y coctelerías neoyorquinas que más ha frecuentado. Pero el caso es que al poco de llegar a Nueva York perdí la hojita que había escrito para mí y mi compañera, y esa misma tarde la ciudad se quedó sin electricidad en lo que iba a ser el apagón más importante de su historia. Así que, a la fuerza, tuve que quedarme con el Nueva York de las catástrofes.
Mientras atardecía y Manhattan quedaba a oscuras, los contados edificios que disponían de abastecimiento autónomo de electricidad adquirían un carácter simbólico con el que no contaban. Uno de los edificios fue la Estatua de la Libertad, que, dejando a un lado lo sucedido con las Torres Gemelas, es la construcción catastrófica por excelencia en la ciudad: la imagen de ella que ha calado más hondo en el mundo, la que se sigue encontrando como figurita en los puestos turísticos, es la de la secuencia final de El planeta de los simios, cuando aparecen sus ruinas levantadas en una playa. Una Inquisición de primates prohibía tener acceso a esa playa, donde se hallaba la verdad, según la película. Me encontraba a la vista de esta estatua, al sur de Manhattan, junto al ferry que lleva a Staten Island, cuando sucedió el apagón. Nadie pensaba que unas horas después los teléfonos móviles de la ciudad, colapsados los sistemas de telefonía, iban a servir a la gente como pequeñas linternas. La verdad es que ese uso masivo de las pantallas luminosas de los teléfonos, imprescindibles para moverse en el interior de los edificios o del metro, es algo que creo que todavía no habíamos visto en las disaster movies.
Otro edificio que quedó con luz es el de la Bolsa de Nueva York, mientras que el de la onu, por ejemplo, quedaba en tinieblas. Lo cierto es que esto quizá sirva de metáfora de una gran verdad sobre el mundo, sobre qué es lo que manda en él, sobre el sustrato financiero de las cosas y qué es lo que mantiene el relevo del orden durante la noche. No he leído ningún artículo en esta aleccionadora dirección, aunque imagino que los habrá.
Al final del atardecer, cuando ya los rascacielos eran moles oscuras, era difícil no pensar en esas columnas de humo o estiércol con las que los comparaba García Lorca en Poeta en Nueva York. Precisamente este libro es prematuro en la línea visionaria y apocalíptica de la ciudad, que ya he dicho que no era lo que yo andaba buscando. Uno de mis momentos preferidos del libro de Conget es cuando le reprocha a Lorca el haber caído en el tópico de retratar Nueva York como lugar sin raíces y deshumanizado, cuando no sólo no es así, sino que además se da la circunstancia de que en ningún otro lugar del mundo como ahí podía un Lorca dar salida a su homosexualidad. ¿Qué esencias eran entonces las que reivindicaba este poeta con su libro? ¿Las que le iban a llevar al barranco de fusilamiento? Digamos, en todo caso, que el poeta andaluz tuvo un momento de referencia inevitable durante esa noche del 14 de agosto, cuando las multitudes atravesaban los puentes entre las sombras.
También hay una lectura cómica de la catástrofe, y es que cuando, en un bar iluminado con velas, nos contaron lo que estaba pasando, esto es, que en nueve segundos desde Ottawa y Toronto a Detroit y Nueva York se habían quedado sin electricidad, lo que venía a la mente, ante una cosa tan desproporcionada, era un Homer Simpson de turno comiendo donuts en la sala de seguridad de su central nuclear. Y lo cierto es que luego, conforme pasaron los días, esta tesis era la que se hizo fuerte, la de que la causa del apagón fueron varios fallos humanos sucesivos. No se trata en este artículo de glosar las críticas al sistema de monopolios privados en que ha caído el sistema eléctrico norteamericano, pero no deja de llamar la atención que el presidente Bush, en lugar de resultar perjudicado por un fallo nacional de tal magnitud, haya salido casi indemne, o casi reforzado después de todos los elogios al comportamiento ejemplarmente cívico de la población, en esta especie de ensayo masivo de alarma con el telón de fondo del terrorismo. Y es lo que tiene el terrorismo, que sirve a figuras como Bush o Aznar, además de para darse un aire ellos mismos, de gran mantón con el que hacer que parezcan pequeños el resto de los problemas. Por su modo de actuar, cualquiera diría que hacen lo posible por mantenerlo vivo a toda costa.
La tesis latente es que la ciudad, en estos años, se ha hecho adulta y responsable. Repetidamente se ha contrapuesto el comportamiento de los ciudadanos en esta ocasión con lo ocurrido durante el apagón, a menor escala, de 1977, cuando abundaron los saqueos y actos vandálicos. Los sentimientos patrióticos aún candentes, dos años después de los atentados a las Torres Gemelas, han hecho de escudo en un primer momento a la hora de señalar hacia los responsables de un desastre como el de este mes de agosto. Por no hablar de las tesis más o menos razonadas que uno puede encontrar en Internet, ese gran ojo paranoico (que seas paranoico no quiere decir que no te sigan, etcétera), según las cuales la causa del apagón en cadena son virus informáticos (Lovsan, Blaster…). Esto no podría darse a conocer porque pondría en peligro más todavía la seguridad de todo el sistema, se viene a decir. De ser todo esto así, el subgénero del catastrofismo informático tendría en lo sucedido el 14 de agosto su gran epopeya y la vía abierta a ensoñaciones todavía más ambiciosas.
El famoso lado gótico de Nueva York, llamada Gotham por Washington Irving y por los creadores de Batman, el gótico de los superhéroes y malvados asomados a las gárgolas de las azoteas, de la arquitectura vertical y alucinadora, todo eso tenía el acompañamiento esa noche de las llamas de cientos de miles de velas. Yo ya he dicho que en esa estancia en Nueva York buscaba la amable civilización y no el apocalipsis, pero que la imaginería que me tocó presenciar fue ésta. Como Woody Allen, me siento más próximo al aire acondicionado que al papa. Y, en general, tiendo a pensar que al hombre le es más propia y saludable la ciudad que la naturaleza. De hecho, un elemento natural que hubo que utilizar esa noche, las simples velas, produjeron sesenta incendios declarados en Nueva York. En fin, caídas las elegantes y limpias Torres Gemelas, parece que el predominio de las alturas de la ciudad ha vuelto un poco a sus torres de remate de fantasía, que siempre al final es un poco gótica.
Si se piensa, el apagón del 77 tenía elementos que lo hacían “más gótico”, dentro de la estética que ha desarrollado posteriormente este estilo. Me refiero a los elementos de terror que contuvo, principalmente el del caso de David Berkowitz, un asesino en serie que andaba actuando esos días por las calles, y del que se temía una nueva acción al amparo de la oscuridad. En cambio, la sombra del terrorismo, que es lo que había en el apagón de este verano, pertenece a otro género. Por las aceras de Manhattan andábamos una multitud oscilando interiormente de unos géneros a otros, una indefinición que de algún modo nos hacía modernos. Y también estaba el género musical, porque no creo que esa noche hubiese una sola guitarra en Nueva York que se quedase en su funda. Como testigo presencial, puedo decir que en no pocos casos esto supuso una tragedia añadida. En fin, la gente bajó a las aceras a entretenerse como pudo. En Union Square se organizó todo un multitudinario concierto de jazz. Como la cosa continuaba bien entrada la madrugada, hubo vecinos que se dirigieron a la policía para quejarse y tratar de parar aquello. Esto hizo pensar a algunos que hasta en las ocasiones más extremas ciertos comportamientos sociales se repiten.
En un día cualquiera, desde cualquier punto de las aceras de Nueva York en que uno se encuentre es posible que no alcance a ver una papelera, pero lo que es casi seguro es que tendrá a la vista una pistola. Me refiero en concreto a las de los policías, apostados en cada esquina. Uno piensa inevitablemente que, de algún modo, esto no deja de ser una meditada atracción. Eso, junto con el que cada poco, esté donde esté uno, se oiga el paso de sirenas de ambulancias y vehículos de urgencia, crea entre ese extraño humear de las alcantarillas un estado mental de emergencia por momentos ciertamente tonificante, algo que nos mueve a la vida y a la actividad.
Esa noche los cristianos de mi hotel se quedaron sin poder leer la Biblia que la dirección deja en cada mesilla. Yo me hubiese conformado con poder ducharme, algo imposible porque los sistemas de bombeo estaban detenidos. El caso es que, desaseada la población, al día siguiente ya se vendían en las calles las camisetas en recuerdo del black out. Por un semáforo nos dimos cuenta de pronto de que había vuelto la electricidad. Walk, decía en verde. Y esperé que ahí comenzase nuestro viaje de verdad. ~
Ismael Grasa (Huesca, 1968) es escritor. Su libro más reciente es 'La hazaña secreta' (Turner, 2018).