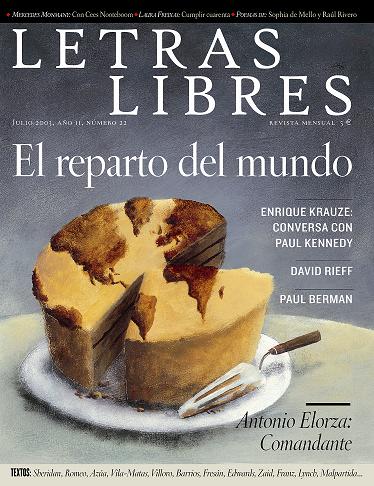La suerte de Edward Gibbon (1737-1794) en España ha sido extraña. En 1842 se editó en Barcelona Historia de la decadencia y ruina del imperio romano, en ocho tomos, traducida por Mor de Fuentes, un esforzado poeta y traductor que ni siquiera figura como tal en la única edición existente de la totalidad de la obra. No hay noticias fiables de que la obra fuera reeditada hasta 1984, en edición facsimilar, por la editorial Turner. Hay una traducción de la abreviada por Saunders debida a Carmen Francí. La misma Francí nos informa en un detallado estudio de que incluso en nuestros días —como es el caso de José María Valverde en su Historia de la literatura universal— su consideración está teñida de rencor debido a la actitud crítica de Gibbon con relación al cristianismo. En cuanto a nuestros escritores de los siglos XIX y XX, apenas se hallan menciones a sus obras y menos aún comentarios extensos. En Hispanoamérica, tenemos unas agudas páginas de Borges, aunque Alfonso Reyes sólo lo cita de pasada. Todo lo contrario que en la literatura francesa (Guizot, Sainte-Beuve…), por no mencionar, claro, a la inglesa, en la que desde Hume, el Dr. Johnson, Boswell (éste con poco aprecio hacia Gibbon) y Coleridge, no ha dejado de merecer comentarios. La heroica traducción de Mor de Fuentes (que se ayuda de importantes traducciones del alemán y del francés), a pesar de cierto tono latinizante y excesivamente elaborado, inexistente en el original, es notable, pero será inútil que alguien busque su nombre asociado al de Gibbon en las historias de la literatura española: entre nosotros hay mucho por hacer respecto a lo ya hecho y sepultado en el olvido, esa forma de la incuria tan cultivada en nuestras letras. A pesar del valor de esa única traducción completa, creo que la prosa que más se podía acercar a la de Gibbon no era la de Mor de Fuentes sino la de Juan Valera, aunque ideológicamente había poca semejanza entre ellos.
Memorias de mi vida (finalizada en Lausana en 1791) fue publicada por primera vez en 1949 en la memorable colección Austral, y es un buen acicate para que algún editor acometa la tarea de sacar una nueva traducción de la obra central del gran historiador inglés. Gibbon fue un solterón que dedicó la mayor parte de su tiempo a los libros, pero nunca pensó que la vida pudiera estar en otra parte, salvo, quizás, en la conversación. No por casualidad fue amigo de Johnson, Edmund Burke, Richard Sheridan, Adam Smith y el pintor Reynolds, entre otros nombres destacados de su época. Que se sepa, se enamoró una vez, de Susanne Curchod, que se casaría con Jacques Nécker (quien fue ministro de Luis XVI), y también conocida por haber sido la madre de madame Stäel. Alguien dijo que su verdadera vida sexual había consistido en las notas a pie de página; pero hay que recordar que a sus notas a la Historia… se sumaron las de Guizot y las de H. H. Milman, el editor inglés, así que al menos en la posterioridad no estuvo tan solo. Muy joven, se formó en la lectura de los autores latinos (menos en los griegos), y fueron determinantes el liberalismo de Locke articulado en el Tratado sobre gobierno civil y las reiteradas lecturas de Montesquieu, tanto por la audacia de sus ideas como por la energía de su estilo. A estos autores hay que sumar el Pascal de Las Provinciales y, cómo no, a Voltaire, a quien conoció en sus años de Lausana. Aunque de joven se convirtió al catolicismo, Gibbon no tardó en alcanzar una actitud escéptica que, aceptando la existencia de Dios, se resolvía con beligerancia frente al clero y a todo tipo de supersticiones, incluidas las del politeísmo romano. Su crítica a las escuelas de Oxford y Cambridge de su adolescencia son ácidas y penetrantes: “el espíritu de los monopolistas —afirma refiriéndose a la instrucción pública dominada por el clero— es corto de miras, perezoso y opresivo”.
Como es sabido, la idea central de su célebre Historia (1776-1788), expuesta con gran riqueza descriptiva y argumentativa, consiste en que la decadencia y destrucción del imperio romano se debió a la conjunción de la barbarie y el cristianismo, idea aún vigente en muchos historiadores. Pero, además de esto, son inolvidables multitud de retratos y observaciones sobre móviles y situaciones políticas, producto de una mente observadora, distante y dotada de gran imaginación, cualidad ésta sin la cual la historia es mera administración de documentos. Este sesudo y razonable historiador nos cuenta en sus memorias cómo dio comienzo a su gigantesca obra: “El quince de octubre de 1764, a la caída de la tarde, mientras estaba sentado meditando en la iglesia de los Zoccolanti o de los frailes franciscanos al mismo tiempo que ellos cantaban vísperas en el Templo de Júpiter, sobre las ruinas del Capitolio”. No escribió una historia ejemplar ni realmente tuvo verdadera empatía con el extenso periodo que le sirvió de estudio. Su mirada es filosófica: contempla un inmenso fresco de intrincadas pasiones y desafíos políticos sin cerrar los ojos: esto hemos sido y no deberíamos de repetirlo, le oímos reflexionar con un tono no exento de optimismo. Sin embargo —lo supieron Hegel y, de otra manera, Marx—, los grandes hechos y personajes de la historia universal acontecen al menos dos veces, no sólo primero como tragedia y luego como farsa sino también como tragicomedia, ese doble rostro de la Historia. –
(Marbella, 1956) es poeta, crítico literario y director de Cuadernos hispanoamericanos. Su libro más reciente es Octavio Paz. Un camino de convergencias (Fórcola, 2020)